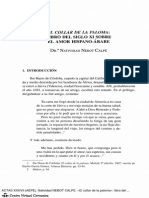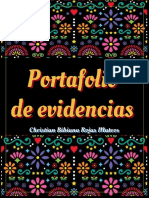Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Giardinelli, Mempo - El Cielo Con Las Manos PDF
Încărcat de
DELFIN100%(1)100% au considerat acest document util (1 vot)
943 vizualizări115 paginiTitlu original
Giardinelli, Mempo - El cielo con las manos.pdf
Drepturi de autor
© © All Rights Reserved
Formate disponibile
PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentDrepturi de autor:
© All Rights Reserved
Formate disponibile
Descărcați ca PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
100%(1)100% au considerat acest document util (1 vot)
943 vizualizări115 paginiGiardinelli, Mempo - El Cielo Con Las Manos PDF
Încărcat de
DELFINDrepturi de autor:
© All Rights Reserved
Formate disponibile
Descărcați ca PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
Sunteți pe pagina 1din 115
MEMPO GIARDINELLI
EL CIELO CON LAS MANOS
LIBRO AMIGO
SERIE LITERARIA
1 a edicin: mayo, 1987
La presente edicin es propiedad de Ediciones B, S. A.,
calle Rocafort, 104 - 08015 Barcelona (Espaa)
Mempo Giardinell, 1981
ISBN: 84-7735-102-3
Depsito Legal: B. 17.921-87
Impreso en NOVOPRINT, S. A.
Sant Andreu de la Barca (Barcelona)
Printed in Spain
DISEO DE PORTADA:
DEPT. DE NUEVAS INICIATlVAS
& IMAGEN CORPORATIVA. B
ILUSTRACION: JOSEP RAMOS
A Jaime, protagonista involuntario de este libro.
Es difcil escribir un paraso cuando todas
las indicaciones superficiales hacen pensar
que debe describirse un apocalipsis.
EZRA POUND
I
Ah, no, usted no se imagina lo que fue aquello para m. Yo tena
slo trece aos y estaba loco por Aurora. Ella tena dieciocho pero a
m no me importaba. Sus pechos chiquitos, duros, firmes, y esos ru-
litos de la vagina, que se abran hacia los lados, me volvan loco de
remate. Y no me importaba lo dems. Ni sus ojos color miel, tan
hermosos y expresivamente melanclicos, ni sus manos largas, finas,
ni an esas piernotas que uno supona tan firmes como columnas
griegas, como la resistencia francesa, como el mrmol de las esta-
tuas de la plaza principal de mi pueblo.
Yo era un muchacho inquieto, ladino, quiz menos superficial
de lo que crea pero tambin menos brillante de lo que aparentaba.
Y ya por entonces me posean algunas manas y delirios que, inexo-
rablemente, me colocaban ante situaciones incmodas, desesperan-
tes.
Aquello a que me refiero fue lo que ustedes llamaran una si-
tuacin lmite y yo llamo un glorioso momento de mierda. Como
cuando uno est por dar un jaque mate y viene un imbcil, tropieza,
el tablero cae al suelo, no se puede reconstruir la partida y uno de-
be soportar que el rival asegure que estaba a punto de ganar. No, a
m eso me mata.
Yo estaba loco por Aurora. Me fascinaba conocerla tanto, es-
piada siempre a travs del ojo de la cerradura de la puerta del ba-
o, amada en ese silencio pertinaz y testarudo que hoy llamaramos
adolescente pero que entonces era tan sagrado y tan real como que
yo no slo la miraba, la espiaba, sino que hasta la posea imaginaria-
mente.
Todas las maanas, cuando estaba en el colegio, me lamentaba
por perdrmela cada vez que iba a orinar, o acaso durante su bao
matutino. Ay, Jaime, usted no sabe cmo me volva loco, pensarlo.
No, podra decirle que era la chica ms linda de Resistencia, mi pue-
blo; no, era la mujer ms hermosa del mundo. Viva en mi casa desde
haca unos meses, desde que mi madre qued viuda y decidi con-
vertir a la vieja casona en una pensin de seoritas.
Nosotros, a pesar de cierto opulento pasado y del reconoci-
miento social de Resistencia, nos habamos vuelto pobres. La en-
fermedad, y luego la muerte, de pap, se llevaron su poca fortuna. A
mam eso la postr en la angustia de encontrarse menopusica a los
cincuenta y cinco aos y sin el compaero de treinta de ellos. Y a m
me dej con una madre adorable a la que usted sabe cuntas veces
quise estrangular y con la obligacin de estudiar por la maana, tra-
bajar por la tarde y martirizarme cada noche.
Aurora lleg del interior de la provincia, de un pueblo llamado
Machagai, donde su pap -un francs grandote que se haba hartado
de la guerra del catorce- era el nico mdico del hospital. Ella ter-
min la secundaria y empez la universidad. Biologa. Y tras andar
de pensin en pensin, vino a vivir a mi casa. Y aunque no fue la pri-
mera husped antes llegaron una paraguayita pequea y de ojos
azules, dos gemelas morenas de Posadas, una gordita correntina y
una robusta hija de blgaros de otro pueblo del interior del Chaco,
mi provincia-, para m fue la nica. Usted me entiende: la tena cla-
vada en el corazn. S, suena cursi, pero a los trece aos todos so-
mos cursis. Qu quiere.
Debo confesarle que no me cost demasiado trabajo vencer
algunos escrpulos. Ms me cost vencer el miedo a mam, quien yo
saba que si me llegaba a encontrar espiando a travs del ojo de la
cerradura sencillamente se infartaba, pero luego de darme la ms
formidable paliza de que eran capaces su metro setenta y sus casi
noventa kilos.
A la semana de llegar Aurora a la casa, una tarde en la que no
haba nadie, me met en la habitacin de mam, que tena una puerta
que daba al bao y cuya cerradura miraba directamente al retrete,
a un costado de la baera. La otra puerta era comn a los dems
usuarios y daba a un pasillo al que desembocaban todas las habita-
ciones, el que llevaba, por el sur, al comedor y a la cocina, y por el
norte a la sala de estar y a la puerta de calle. No corra riesgos.
Me met, le digo, y esper a que Aurora entrara. Transpir, me
pareci que el tiempo se detena, luch contra mi impaciencia y una
prematura ereccin, y aguant. Saba que Aurora, en algn momen-
to, tendra que ir al bao. Caray, la gente mea a cada rato, no? Y
ms las mujeres, usted sabe cmo son: regaderitas, ch, tormenti-
tas de verano: necesitan gotear a cada hora. Aguant. Hasta que la
escuch caminar por el pasillo, o que abra la puerta, entraba al ba-
o y encenda la luz mientras yo contena la respiracin, sumido en
sbito pnico porque slo nos separaba la puerta cerrada. (En ese
instante record que no le haba puesto llave. Ella hubiera podido
abrirla por simple curiosidad, o para buscar algo, ni siquiera por
sospecha, y me habra pescado in fraganti, como se dice.)
Pero ella, sencillamente, se dirigi al retrete. Escuch sus pa-
sos y, a la vez, acerqu mi ojo derecho, guiando el izquierdo, a la
cerradura, con la suficiente precaucin como para que el vidrio de
mi anteojo no chocara contra la llave (con el tiempo, naturalmente,
perfeccion mi estilo y todas las veces cerraba con llave para luego
retirarla). Y mir. Casi me desmayo! Ese pequeo horizonte era la
visin ms hermosa del universo. Era el monte frondoso ms breve
del mundo: ah estaban los pelos ms sugestivos, la carne ms de-
seable; el color, el olor, el sexto sentido padre de todos los senti-
dos. Era el punto culminante del amor, el vrtice superior de todos
los tringulos, la cima del Everest, la Atlntida, el Aleph, el Koohi-
noor, la cueva de Al Bab, el Cuco de todos los nios del mundo, el
Duque de Alba, el Nekronomikon, Lo que el viento se llev, la de-
cimosexta maravilla, el descubrimiento de Macchu-Picchu, Chichn-
Itz en su esplendor, la traicin de Juan Moreira, Sarmiento y Bor-
ges amando a Martn Fierro, el Nirvana, su concha, Jaime, la concha
de Aurora que me miraba, directo, a los ojos (a mi ojo, en realidad),
en el instante en que terminaba de bajarse la bombacha, ese calzn
minsculo que tambin ador, y yo senta mi corazn tucutn-
tucutn-tucutn, instante que se hizo eterno y que fue, Jaime, la
primera vez que conoc la eternidad!
II
Durante meses, la espi. Cada da, a cada hora, espiarla se fue
convirtiendo en una rutina que, por cierto; slo se rompi el da en
que mam me descubri. Vino de atrs, artera, y me encaj una pa-
tada en pleno culo que me lanz contra la puerta, estrepitosamente.
El choque provoc la rotura del vidrio derecho de mis anteojos, lo
que contribuy a aumentar mi repentina ceguera, a pesar de lo cual
no dije ni muy me aguant en silencio, pero sintiendo que me ganaba
el pnico porque Aurora se acerc a la puerta y trat de abrirla, co-
sa que no pudo hacer porque, por fortuna, estaba cerrada con llave.
Pero empez a preguntar quin es, quin es, y mi vieja dijo
no querida, fui yo que tropec, al tiempo que me pegaba un pue-
tazo en la espalda -yo estaba agazapado- y despus deca con su
misma voz dulce, montona, ay querida, tropec de nuevo, qu tor-
pe estoy esta maana.
Y segua y segua golpendome, aunque yo me haba dado vuel-
ta para defenderme. Era inaguantable, pero yo saba que deba
aguantarlo. El bochorno que me esperaba era tangible como la den-
sidad del silencio, Jaime, le juro, y por eso mismo me ganaba la de-
sesperacin a medida que mam avanzaba sobre m, como los Panzer
de Rommel sobre los blindados de Montgomery, a los puntapis y
bufando, pero sin dejar de salmodiar no te preocupes querida, no
me pasa nada, no hay que alarmarse, es pura torpeza, y lo deca
como si hubiera estado tejiendo un suter, pero lanzndome yabs
de izquierda y derechazos que yo evitaba a medias pero para encon-
trarme ora con un taconazo que me penetraba un rin, ora con un
directo a la mandbula que me aturda an ms, y todo en circuns-
tancias en que no vea un carajo, con el vidrio roto y una astilla cla-
vada en la ceja que empezaba a manar sangre como si yo hubiera si-
do vctima de un accidente ferroviario.
Pero el verdadero, el desesperante horror, fue el que sent
cuando Aurora ya no crey en las palabras de mam y sali del bao,
por la otra puerta, y envuelta en una toalla desde los pechos hasta
los muslos -qu visin, Jaime, mi dios- atraves el pasillo para en-
trar al dormitorio justo en el momento en que mam me lanzaba un
percat de derecha que yo no pude esquivar porque la entrada de
Aurora, apenas cubierta por tan estrecha y sensual indumentaria,
me haba distrado.
-Este degenerado -dijo mam, avanzando nuevamente sobre
m, agitada, violenta-. Yo lo mato, ahora s que lo mato! Me muero
de la vergenza!
Pero no se muri, Jaime. Todava tuvo fuerzas para tirarme
otra patada, en el paroxismo de su convulsin, que me hizo brincar
contra la puerta, lo que literalmente me enterr el asa en la espal-
da, a la altura del pulmn izquierdo. De m sali un sonidito dbil,
como un suspiro, y ca al suelo, mientras mam se encargaba de ra-
tificar lo ominoso de mis acciones:
-Te estaba espiando, el cretino te estaba espiando.
Aurora no dijo nada.
Ni una sola palabra, Jaime, ni una sola!
Sencillamente me mir, a la vez que se reacomodaba la toalla a
la altura de los pechos, lenta, acaso sensual, sugerentemente. No s
bien cmo me mir. Si usted me propone la ternura, le digo que me
mir con ternura. Si me sugiere bronca, s, en esa mirada haba
bronca. Pero es que tambin haba deleite, halago, rabia, azoramien-
to, dulzura, gracia, rencor, de todo tena. La mirada de Aurora
siempre tena de todo. Esos ojos eran amplios, gigantescos, podan
mirar como cuando uno se sube a la Pirmide del Sol, en Teotihua-
cn, y abarca el horizonte ms ancho que se puede imaginar; el hori-
zonte no termina, no hay cuatro costados, la vista se pierde, vuela,
.libre. El mundo no tiene fin. Los ojos de Aurora eran ilimitados, fe-
cundos. Y as, con esa formidable capacidad, me miraron.
Sin pronunciar una sola palabra.
Entonces se dio vuelta y se fue a encerrar en su habitacin,
mientras mam dudaba entre dirigirse a ella para pedirle disculpas
y expresarle su vergenza, o volver a avanzar sobre m con toda su
potencia de Panzer. Duda que aprovech para escabullirme y salir a
la calle.
No aparec en todo el resto del da. Anduve por ah, dando
vueltas, escapando de mi angustia, del miedo ese que creca en m y
que me estrujaba la garganta. Y a la noche me encontr en la vereda
del bar Espaa, que quedaba en pleno centro, sobre la calle principal
de la ciudad, escuchando una orquesta tpica que yo adoraba, la del
maestro Torcuato Vrmut, y viendo cmo algunas parejas bailaban
tangos en la semipenumbra, un ambiente que a m, que miraba desde
la vereda, a travs de esos vidrios medio sucios, de esas cortinas
semitransparentes, engaosas, se me figuraba como un smbolo de
la madurez y de la hombra. Y recuerdo que escuch Nostalgia
esa noche, una, dos, tres veces, no s, se me qued grabada la voz
de ese gordo de patillas frondosas que era la estrella de la orquesta
de Vrmut, quien imitaba a la perfeccin a Julio Sosa; se me qued
grabada la voz, le digo, entonando:
Nostalgia
de escuchar tu risa loca
de sentir junto a mi boca
como un fuego tu respiracin
y yo cerraba los ojos, Jaime, y era la voz de Aurora, y carajo, qu
tango, qu tango, mire, si la semana pasada estuve toda una tarde,
en la oficina, mirando el Ajusco desde la ventana, tarareando Nos-
talgia, subyugado, casi lloroso, porque le la noticia en el unomsu-
no, de que muri Enrique Mario Francini. La dieron chiquita, ah aba-
jo, a quince lneas en la pgina de Espectculos. Deca que el maes-
tro Francini haba muerto, a los sesenta y dos aos, de un sncope,
tocando el violn sobre el tablado de un cabaret porteo. Y carajo,
Jaime, me volvi loco esa noticia! El maestro haba muerto en su
ley: tocando el violn; qu brbaro! Y entonces yo me figur que se
muri tocando Nostalgia, qu mierda, no pudo ser de otra manera.
Sabe cunto me acord de Aurora, entonces? Me angusti
como un loco, le juro, la evoqu otra vez, vindola tan hermosa como
siempre, envuelta en un vestido de esa cosa as, medio blandengue,
gasa creo que se llama, esa tela que le gusta tanto a las minas, no?,
y que parece que es tan elegante. Era un vestido largo, acampanado,
que le cubra las piernas pero que arriba, sobre los pechos, dejaba
ver sus nacimientos -qu nacimientos, qu belleza- y los hombros
desnudos, tan redonditos, sin falta de carne, sin exceso, con la pro-
visin justa. Ella estaba detrs de los cristales del bar Espaa, sola
en medio de la pista, y me llamaba para que fuera a bailar con ella
Nostalgia y, puta madre, Jaime, era lindsimo. Estuve ah, tratan-
do de entrar, pero no poda, ya sin saber qu me pasaba, si era que
dorma y soaba, o si estaba despierto y tambin soaba.
Ya no me acuerdo, pero seguro que soaba, claro. y era un sue-
o hermoso. Yo estaba consciente de que la noticia de la muerte del
maestro Francini me haba provocado todo, pero al mismo tiempo no
lo crea. Pinche unomsuno, no haba agregado nada, daba la noticia
muy mal, tantas veces el periodismo mexicano ha macaneado, pens,
que a lo mejor era una broma de un exiliado argentino que trabajaba
en el diario y que se haba sentido muy jodn a la hora del cierre.
S, me dije, capaz que es un albur, s, seguro, y segu soando, vin-
dola a Aurora, maravillosa, divina, con esa sonrisa esplendente que
siempre le sala, facilonga, de sus labios tan gruesos, carnosos, car-
nosos como esos duraznos de media estacin, vio, que son pura pulpa
y puro jugo, riqusimos.
Pero en eso se me acerc un viejito y me dijo, golpendome
suavemente la espalda, oiga, ch, no empiece a joder. Hablaba con
ese inconfundible centro de Buenos Aires. Y usted quin es?, le
dije yo, belicoso, a punto de agredirlo porque me interrumpa la
contemplacin, porque me distraa en la lucha por entrar al bar Es-
paa.
-Francini -me dijo-, pero no diga nada porque me van a llamar
de adentro. No ve que estn tocando Nostalgia?
Cre que era joda, Jaime, pero no. Era el maestro! Y ah esta-
ba, con el violn en el estuche, colgando de un brazo.
-Maestro -le dije- tanto gusto. Qu emocin conocerlo.
-Vamos, no se ponga pesado, todo el mundo dice lo mismo.
-Deca -lo correg-, porque usted se muri, verdad?
-Tiene razn. Si hasta le esta maana, en el Clarn, que un pe-
riodista ya me lapid encajndome el mote de El Gardel del violn.
Mire qu idiotez: comparar a este humilde servidor con don Carlos.
No hay derecho.
-Vamos, maestro, no sea modesto que el papel no le cae. Usted
s que se gan un lugar entre los grandes.
-Parece mentira: dos tipos adultos y educados, dle decir lu-
gares comunes. Cambiemos de tema.
-Qu quiere saber? -le pregunt, con la intencin de prolon-
gar el encuentro.
-Por qu me llam? -replic l. Mir- hacia adentro, con una
sonrisa pcara, cmplice, que le achic los ojitos, alrededor de los
cuales se formaban bolitas de sebo. Y aadi sin esperar mi res-
puesta-:
Esa mina, la del vestido de gasa?
Y cabece hacia Aurora, quien bailaba sola, mientras la or-
questa del maestro Vrmut deslizaba suavemente los compases pa-
ra que resaltara la voz del gordo de patillas:
Angustia
de sentirme abandonado
de saber que otro a tu lado
pronto pronto te hablar de amor
-S -le respond-, cmo se dio cuenta.
-El amor siempre se delata solito. Como la sonrisa de los nios.
-Maestro! -le dije-. Usted es un filsofo; ha dicho una gran
verdad!
-No, fue otro lugar comn -hizo un movimiento con la mano li-
bre, como si hubiera espantado a una mosca.- y dgame, ch, esa mi-
na... lo tiene mal?
-Desde hace aos. La he amado toda la vida. Y la vida ha sido
la nostalgia de quererla. Por eso me gusta ese tango.
-Dgaselo a Enrique Cadcamo. El hizo la letra.
-No saba.
-Pero se lo poda haber imaginado. Escribi Gara, La casi-
ta de mis viejos, Nunca tuvo novio, Los mareados. Qu quiere.
Cmo no iba a escribir Nostalgia.
-Bueno, pero no sea modesto, maestro. Usted fue un grande.
La msica de Nostalgia es maravillosa -y empec a cantar-: Nos-
talgiaaaa... de sentiiir tu risa looocaaa... de sabeeer...
-Pare, pare, suena horrible. Es un insulto. Y adems, la msica
no la escrib yo. Fue Cobin.
-Disculpe, maestro. No fue mi intencin.
-Otro lugar comn.
-Bueno, ch, acbela con ese asunto.
-Qu! Ahora se va a enojar? Encima que vengo a verlo para
ayudarlo. Mejor me voy.
Me desesper, Jaime, sent que me mora si Francini me aban-
donaba. Mir a Aurora, que segua bailando, y me di cuenta de que
estaba sola en el bar. No haba nadie, ni los msicos, a pesar de que
la orquesta segua tocando. Ella estaba sola, bella, rtmica, armonio-
sa. Era otra orquesta, esa muchacha.
-Maestro -le dije a Francini-, cmo me va a ayudar.
- Escuche bien y no sea gil: esa mina es eterna. Pero de una
pasada eternidad.
-No lo entiendo muy bien, maestro, disculpe...
-Y ahora chau, ch, que le vaya lindo.
-Maestro, maestro, espere...
Pero desapareci, Jaime y ya nada fue lo mismo. Yo me qued
un rato ah, en la vereda, confuso, y vi cmo la gente caminaba, indi-
ferente, y el ruido ciudadano me envolva. Escuch unos bocinazos,
la sirena de una ambulancia, voces y una msica ranchera que se en-
tremezclaba con Nostalgia. No s, creo que era Miguel Aceves
Meja, que cantaba no tengo trono ni reino, pero sigo siendo el
rey, algo as, y me sent desesperar, no saba dnde estaba, si en
Resistencia hace veinte aos, o si en Mxico, ahora, la semana pasa-
da. Pero, como fuera, Aurora no estaba detrs de los cristales. Y en
algn lugar de la calle, de cualquier calle, haba un vestido de gasa.
Vaporoso, magnfico, bellsimo. Pero vaco.
III
Un domingo, semanas despus, me levant ms temprano que
de costumbre. Me prepar unos mates, que tom en la cocina, mi-
rando los colibres que jugaban en el jardn. Saba que hacer eso,
ms que un placer, era una manera de no pensar en los trabajos que
me esperaban: curar dos rosales enfermos, fumigar la morena,
trasplantar esos cuatro crotos nuevos que mam haba conseguido.
Me importaba un pepino ese jardn.
Los domingos, Aurora se levantaba apenas pasadas las once de
la maana. Yo estuve pensando en eso, y decid llevarle el desayuno
a la cama. Algunas veces lo haca. Jams habamos hablado del asun-
to del bao, del escndalo provocado por mam, pero creo que era
obvio que yo evitaba su mirada, que me haca el desentendido y que
trataba: de estar el menor tiempo posible en la casa.
Prepar un caf con leche, tost un poco de pan, coloqu todo
en una bandeja con mantequilla y mermelada, y me dirig a su habi-
tacin. Golpe, me identifiqu, entr y le puse el desayuno sobre las
piernas. Aurora estaba hermosa, como siempre que se despertaba,
invariablemente con una semisonrisa asomndose a sus labios. Los
ojos inmensos, sin pinturas, parecan ms almendrados que nunca, y
su piel amaneca tersa, descansada. El camisn dejaba al desnudo
sus hombros y, al sentarse, uno poda adivinar sus pechos, liberados
de corpios, debajo de la tela. Era una visin alucinante, que mi fan-
tasa desarrollaba con total eficacia, dado mi exacto conocimiento
de esa topografa.
Entonces me mir a los ojos y dijo algo as como que yo era
un amor y me invit a sentarme en el borde de la cama, palmo-
teando a un lado de su muslo izquierdo. Yo senta que mi corazn la-
ta acelerado, hecho al que contribua el silencio de la habitacin,
esa intimidad matutina que nos rodeaba, como la de dos amantes
veteranos y entusiastas. Ella sorba su caf, o preparaba sus panes,
con mucha calma, con una casi estudiada actitud de seduccin. Yo,
sencillamente, la admiraba. Era una fiesta verla tan hermosa, tan
exclusivamente para m, tan ntimamente aniada.
-Fuiste al baile del club, anoche? -le pregunt.
Yo saba que haba ido, naturalmente. No se me escapaban sus
movimientos y la noche anterior la haba observado arreglarse, pin-
tarse y ponerse ese vestido largo, azul y blanco, que la haca ms
alta y ms esbelta. Y me haba muerto de celos cuando la vinieron a
buscar esos tres tipos, el Citroen, el Telfono Pblico y el Cara 'e
Vidrio. J, sa era una costumbre tpica de mi pueblo, Jaime: poner-
le sobrenombres a la gente. Y a m me encantaba, porque era una
eficaz manera de odiar.
Por ejemplo, vea, a Tito Junot le decan el Citroen porque era
feo pero prctico; y tambin por una pequea renguera al caminar,
que lo haca hamacarse como si estuviera muy bien amortiguado. A
Pedrito Longobardi se le conoca como Telfono Pblico porque era
negro, cuadrado y estaba lleno de plata. Y a Felipe Antnez le dec-
an Cara' e Vidrio porque su piel era muy transparente y se le nota-
ban las venitas y las races de sus granos y sus barbas.
Aurora me sonri y me dijo que s, que haba ido, pero que no
haba podido divertirse. Nadie pudo -explic-, todos estbamos
pensando en el horror de la Mona. Ya pas una semana, pero la im-
presin sigue en cada uno de nosotros.
La Mona Salomn. Ese muchacho s que fue un personaje en
Resistencia, le juro. Perteneca a esa clase de tipos que uno no se
explica cmo pueden ser tan apuestos. Una pinta que mataba. Un
Adonis. Las mujeres lo vean y ya empezaban a moverse, a ir al tau-
l, a encender cigarrillos, a retocarse el pelo. Las volva locas, la
Mona. Tena diecinueve aos y era, sin duda, el Clark Gable del pue-
blo. Qu digo: el Omar Shariff, se orinaban por l, las chicas. Eso
s, era tan imbcil como uno puede suponerlo a un narcisista. Tan
estpido que no distingua una torre de un alfil. Si uno lo llevaba al
hipdromo era capaz de confundir a los caballos con los yoqueis.
Seguro. Pero lindo como un amor de verano, ese tipo.
El drama comenz una tarde de sbado, durante un partido de
rugby. La Mona jugaba de ala izquierdo y su velocidad era prodigio-
sa. Era corajudo y valiente, y debo confesar que se destacaba en su
equipo no slo por su aspecto, sino tambin por su juego. Y arras-
traba, naturalmente, a gran nmero de espectadoras, para envidia
de compaeros y rivales. Bueno; ese sbado estuvo colosal, la Mona:
hizo lo que quiso con la pelota, finte a cuanto adversario propuso,
tacle, marc dos trais, convirti un par de penales, qu s yo, la
cancha era un mar de suspiros femeninos.
En eso, en determinado momento, se produjo un amontona-
miento de gente, alguien escap con la pelota y cuando todos se se-
pararon un cuerpo qued tendido en el suelo. No hace falta que lo
diga: era la Mona. Se agarraba la cara y saltaba -literalmente, sal-
taba- del dolor. Enseguida lo auxiliaron y se supo: le haban roto la
cara a rodillazos; le quebraron la nariz y un hueso del pmulo dere-
cho, y le descolocaron la mandbula. Fue la hospital.
Todo no pasaba de ser algo relativamente sencillo: un acciden-
te deportivo y listo. Ya. Lo operaron, le hicieron ciruga esttica y
un mes despus la Mona andaba por la calle con toda la cara venda-
da. Pero tena los ojos huidizos y una inseguridad ostensible que
alegraba a sus rivales.
Cuando le quitaron las vendas, se produjo el horror. El trabajo
que le haban hecho era realmente de segunda categora. Yo no lo vi,
pero los que lo vieron decan -despus- que la pobre Mona Salomn
estaba para el carajo de feo: con la nariz hueca, un ojo que le haba
quedado ms cerrado que el otro y esa mueca que se le dibuj en la
boca, como de disgusto, porque tena los cachetes como rellenos de
plastilina. No era el mismo tipo, evidentemente. Y l no lo pudo so-
portar, como usted se habr imaginado. Se encerr en el bao de su
casa y se dispar un tiro en la sien.
De modo que lo ms terrible, pareca, era que la muerte de la
Mona les haba arruinado el baile del sbado a la noche, en el Club
Social. Me mataban, esas cosas. Pero haba que aguantarlas porque
as eran. As ramos. Se viva del chisme, de la malicia, de la coque-
tera y la superficialidad. Se lo dije a Aurora.
-Siempre igual -respondi, mirndome con reproche-. Siempre
juzgando a los dems. Porqu, eh?
-Porque, siempre me siento juzgado, quiz. Aqu todos juzgan a
todos.
-Bueno -sonri-, hay algunas buenas razones para que se te
juzgue, no? -hizo una pausa-. Las hay?
Me sent mal. Yo saba a qu se refera aunque, debo decirlo,
no me pareca que me lo reprochara demasiado. No haba en ella un
enojo obvio. Ms bien, yo senta como que me censuraba una accin
pcara, una broma no muy grave. Despus de todo, qu joder, le gus-
taba saberme enamorado de ella. A toda mujer le gusta. No pueden
resistirse a la sensacin de podero que les produce conocer el amor
de un hombre.
Por eso, ahora, les tengo desconfianza. Y no me d consejos,
que yo me peleo con los consejeros. El otro da, vino el alemn
Schlauer, ese que trabaja conmigo en la revista, y se consider ase-
sor espiritual.
-Oiga, usted est necesitando una mujer me dijo-, una com-
paera. Lo estuve observando.
Lo quise matar; me revienta ese tipo.
-Quin quiere compaera -le dije, de mal humor, porque al vie-
jo Schlauer hay que tratado as, pararlo en seco antes de que se
lance a hablar. Es aburridsimo. Nunca tiene cosas que hacer.
-Usted. La necesita -como si nada, ignorando mi advertencia.
-Por qu no se mete en sus asuntos, Schlauer?
-Oiga, somos viejos amigos. Yo lo aprecio. S lo que le convie-
ne.
-Me revienta la gente que cree saber lo que le conviene a los
dems. Prefiero que cada uno se ocupe de lo suyo.
-Tiene razn. Pero tambin es bueno que usted acepte un con-
sejo sano, desinteresado.
-Cul.
-Csese. O busque una muchacha que lo abrigue de noche,
cuando hace fro. Debera procurarse una chica con una buena pro-
visin de carne sobre la que sentarse, con lo que hay que tener en el
pecho y una sonrisa siempre en la boca. Existen.
-Lo dudo. Las pocas mujeres que valen la pena, son para los ri-
cos, y generalmente resultan imbciles. A m siempre me toca la
peor carne de caballo. Jams un buen filete.
-Usted parte de un punto de vista negativo. Yo conozco un lu-
gar, en la colonia Cuauhtmoc, donde se puede encontrar una mer-
cadera de primera.
-S, pero con premio. No joda, Schlauer, usted mismo me con-
t cuntas blenorragias se agarr en los ltimos dos aos.
-Insisto: usted es negativo. Csese con una mujer de buen ca-
rcter y despus me cuenta. Eso es lo que yo digo.
-Las mujeres no saben tener buen carcter. Son amargas, por
naturaleza. Son animales nefastos, entiende? Si no son harpas, es
porque estn enfermas y por morirse. Vea: una mujer, si lo ve solo,
se acerca para protegerlo; pero en cuanto lo ve contento, alegre,
mejorado, se aleja. Si ella ve que usted es dbil, lo azuza para que
sea ms activo y lo compara con el vecino, con cualquiera que sabe
que usted considera un idiota. Pero si ella lo ve fuerte, activo, vital,
se pone nerviosa, llora y dice que usted no la atiende lo suficiente,
le echa la culpa de todo lo que le pasa porque la maltrata y no la
comprende. Si un da ella se levanta y lo ve a usted tranquilo, des-
ayunando y bien dispuesto para un da de trabajo, seguro que le dir
que tuvo pesadillas, que usted la pate mientras dorma, o que ronca
mucho.
-Oiga...
-No, espere. Le dir que ronca y que por qu no arregla el jar-
dn. O le pedir que clave un cuadro o que la ayude a limpiar no s
qu cosa, o que ordene algo en la cocina. Enseguida le buscar ta-
reas, para arruinarle sus planes. Pero por ms que usted trate de
evitar la bronca, ella lo seguir, hablando, hablando y hablando, por-
que nunca se callan la boca, hasta hartarlo. Jams lo dejar en paz,
hasta que usted le grite que es una vieja de mierda y amenace con
romperle la cabeza. Entonces ella llorar y dir que usted es un tipo
violento, que as no se puede vivir (Les encanta esa frase: as no se
puede vivir) y se preguntar por qu se habr casado, en voz alta,
para que uno la escuche. Son todas iguales. .
-Usted estuvo casado?
-Una vez. Y ser la nica.
-Quiz fue una mala experiencia.
-El hombre que se casa una vez es inocente. No lo saba. Pero
el que reincide es un imbcil.
Y luego le dije que no soporto a la gente metida. Hay demasia-
das cosas que no soporto.
Bueno, le contaba: mientras terminaba de desayunar, Aurora
me habl de la fiesta. Ella haba bailado con varios muchachos, aun-
que el que ms la invit fue Telfono Pblico Longobardi. Ese tipo
es pesado como collar de melones, coment, y ella se ri y me tom
una mano. Ese era uno de mis recursos: yo haca bromas de esa n-
dole, profera imgenes absurdas, metforas ridculas, y a Aurora
le encantaban.
Era mi manera de seducirla. Y ella responda, casi siempre,
tomndome una mano, a veces las dos. Y su contacto me erizaba la
piel.
El chisme de la noche, dijo, fue la presencia del viejo Di Ico-
no con su familia, en la misma mesa que los Arribillaga. Todo el mun-
do saba que el viejo Di Icono se coga a la seora de Arribillaga,
esa petisa culona que enseaba Educacin Democrtica en el Colegio
Nacional. No haba dudas al respecto, no eran habladuras. Un par
de semanas atrs, durante el viaje que haban hecho a Buenos Aires
-cada uno por su lado, claro- cometieron el error de ir a cenar una
noche al Palacio de las Papas Fritas, un restaurante, Jaime, que es
un verdadero templo para los burgueses provincianos que van a la
capital. Y estos idiotas, muy acaramelados, fueron a cenar all. Y los
vio un abogado de la suprema corte provincial, que estaba con su es-
posa, una tal doa Juanita, que tena fama de lavarse los dientes
cada noche con desinfectante, de tan venenosa que era, quien al da
siguiente mand un telegrama a Resistencia adelantando la noticia.
Y se produjo el escndalo, claro.
A m esas cosas me mataban, qu quiere que le diga. Ya s, soy
moralista, lo admito, pero nunca soport la hipocresa. Y en Resis-
tencia haba mucha. Esto que le cuento sucedi pocos das despus
de lo que yo he dado en llamar mi primera experiencia radiofni-
ca. No se lo cont todava?
Mire: resulta que algunas tardes, para ganarme unos pesos, yo
haca mandados para negocios y oficinas del barrio. Iba en mi bici-
cleta y dejaba sobres, recoga paquetes, esas cosas. Bueno, una
tarde me encargaron que llevara a LT5 Radio Chaco, la emisora lo-
cal, un sobre rotulado como muy importante, dirigido a un conoci-
do locutor del pueblo, un tal Chvez, creo. Como deba entregarlo en
mano, llam primero por telfono, para saber exactamente a qu
hora encontrara a ese hombre. Me informaron que ese da le toca-
ba la guardia nocturna y que estara a partir de las nueve de la no-
che. De modo que despus de cenar, a eso de las diez, tom la bici-
cleta y me fui para la radio.
En el camino me encontr con unos amigos, con los que me de-
tuve a conversar en una esquina. Era verano y en el Chaco, por el ca-
lor que hace, es comn que los muchachos -y tambin la gente gran-
de- se instalen en las veredas, por la noche, o bajo los faroles de las
esquinas, donde se improvisan tertulias que duran hasta la madru-
gada y que invariablemente resultan deliciosas. Me qued, digo, y se
me hizo tardsimo. Aunque no me preocup demasiado, porque la
emisora trasmita sus programas hasta las dos de la maana.
Debo haber llegado a la radio a eso de las doce y media. No
haba nadie ms que un polica semidormido en la puerta, quien me
dej entrar en cuanto le dije que deba entregarle el sobre a Ch-
vez, pero en mano.
-Segu por ese pasillo hasta el fondo, pibe me ilustr el poli-
ca-, y lo vas a ver a travs de una ventanita de vidrio. Esper a que
haya msica para entrar.
No lo hagas mientras l est hablando.
As proced. Sobre la ventanita de cristales dobles haba una
lamparita roja, encendida, y se escuchaba la voz de Chvez, quien
pasaba una tanda de comerciales con su diccin abaritonada, vibran-
te, con un brillo y hasta un humor que resultaban sorprendentes pa-
ra la hora que era. Me asom.
El tipo estaba sentado frente al micrfono, y mantena sus
manos debajo de la mesa, en actitud pasiva, como acariciando algo,
un gato, me pareci, mientras hablaba. En un primer momento, no
supe qu era lo que desencajaba. Mir a la cabina de trasmisin, pe-
ro all no haba nadie. Supuse que, justamente por la hora que era, la
radio no deba tener un operador nocturno y, seguramente, los co-
merciales y los discos se dejaban grabados para que el locutor ma-
nipulara los controles desde la sala de locucin.
Entonces volv a mirar a Chvez, que segua hablando, y un mo-
vimiento, entre sus piernas, me hizo comprender que l no estaba
solo. Mir hacia abajo y, no me va a creer, Jaime, pero lo que haba
ah no era un gato. Era una mujer! Y le estaba chupando la pija, si-
lenciosa, suave, lascivamente! Qu hijo de puta, ese Chvez, cmo
no iba a tener la voz brillante, cmo no iba a estar de buen humor!
El muy cabrn tena la pija como un palo de escoba y una rubia ju-
gaba con ella, mientras l le acariciaba el pelo amarillo y salmodiaba
los anuncios con un xtasis, una confianza y una conviccin que da-
ban ganas de ir a comprar inmediatamente cualquier cosa que l
propusiera!
Me qued absorto en la contemplacin, hasta que l termin su
tanda, anunci un tango interpretado por Ignacio Corsini y la lmpa-
ra roja, arriba mo, se apag. Me alarm por un instante, pensando
ste ahora sale y me mata, pero enseguida comprend que Chvez
no tena la menor intencin de salir, porque en ese momento estaba
eyaculando, con los ojos cerrados, echado hacia atrs en la silla,
moviendo el culo hacia adelante y luego hacia atrs, rtmicamente,
mientras la rubia-gato entraba a dar cabezazos, desesperada, como
si se estuviera ahogando, y l levantaba los brazos con los puos ce-
rrados como aclamando a Corsini y abra la boca y morda el aire y
empezaba a gritar, entrecortadamente, contenindose con dificul-
tad, mientras sus movimientos se aceleraban y la rubia dale y dale,
estirando el fideo, la hija de puta, y cuando me di cuenta, Jaime, le
juro, me estaba masturbando, frentico, como si yo tambin hubie-
ra tenido un gato entre las piernas, un gato llamado Aurora, le juro,
porque yo ,ah estaba con Aurora, y ella me chupaba la pija en esa
mi primera experiencia radiofnica.
No le cante esto a nadie, claro, pero cuando supe lo del viejo
Di Icono con la mujer de Arribillaga (que, por otra parte, era la
madre de un compaero mo, del colegio) sent un profundo asco,
pero tambin una lascivia que no poda controlar. Y esa tarde, des-
pus de comer -mam y las chicas haban comentado el caso, tras de
lo cual mam se fue a jugar a la canasta a casa de unas amigas, como
todos los domingos de tarde-, me encerr en mi habitacin y me
masturb confusamente, es decir, recordando a Chvez y a la rubia,
e imaginando a Di Icono con su amante y, mezclndose con esas
imgenes, la boca de Aurora, sus labios gruesos, sensuales, aduraz-
nados, que eran, en definitiva, los que opriman mi picho.
Me sent muy mal y creo que me dorm, exhausto, hasta que al
anochecer escuch que alguien se diriga al bao. Era Aurora, que
empezaba a prepararse para salir con Ataliva Lombarda -segn
haba dicho-, que era su amigo ms consistente -as deca ella, ms
consistente-, una especie de novio, no s, en la provincia se lo lla-
maba filito. Pero para m era un reverendo e irrecuperable hijo
de puta.
Ataliva era un fulano que no le poda gustar a ninguna chica:
feo, flaqusimo, de hombros encogidos, narign y siempre ojeroso
como patrn de quilombo. Adems, era muy poco inteligente. Un mu-
chacho mediocre, tpico empleado bancario de provincia, de esos
que a mi to Ral le hacan decir que eran como el surub, porque lo
nico que se desperdicia es la cabeza., Y justo ese tipo le tena que
gustar a Aurora.
Me puse de pie y me met, sigiloso, en el dormitorio de mam.
Para entonces yo tena el sistema tan perfeccionado que colocaba
una mesita junto a la puerta. Sobre sta, montada sobre el renval-
so, haba una ventana de tres goznes, que se abra jalando una ca-
denita de bronce. Yo siempre me ocupaba de que estuviera cerrada,
para que cualquier posible ruido no me delatara. La ventanita estaba
cubierta por una cortina de vaile y la visin era extraordinaria, am-
plia como en cinemascope, sugestivamente velada, pero lo suficien-
temente ntida si no se acercaba bien a la cortina. Incluso, en oca-
siones, corra un poco la tela y miraba directamente a travs del
vidrio. Y ay, Jaime, ah estaba Aurora, desnuda, enjabonndose, de
cuerpo entero, ofrecindome una visin perfecta, bellsima, monu-
mental, a la que slo le faltaba captar los tobillos y los pies -tapados
por el borde de la baera- para que yo hubiera sabido que estaba
ante la imagen ms completa de dios!
Pero ese domingo me haba excitado ms que de costumbre.
Supongo que por todo lo que le llevo contado que haba sucedido en
esos das, o por la certeza de que Aurora iba a salir esa noche con
el imbcil de Ataliva Lombarda, no s. Esper a que Aurara entrara,
con una ansiedad renovada, con esa urgencia que lo invade a uno
cuando sabe que est por asistir a eventos extraordinarios. Y cuan-
do ella empez a desvestirse lentamente, absorta quin sabe en que
pensamientos, con esa concentracin que permite la intimidad de un
bao, yo sent que tanta belleza no poda ser.
Se qued durante un rato en bombacha y corpio, mientras se
quitaba la vieja pintura de un ojo y se revisaba el otro, recostando
su vientre clido y rubio contra el borde del lavabo. No me perd
detalle: entrev una sonrisa dictada por quin sabe qu recuerdo,
compart un par de distracciones y hasta me alter cuando se rasc,
suavemente, el pubis, no s si en un fallido, reprimido intento de
masturbacin, y sent que mi sangre se alborotaba cuando, exacta-
mente de frente a la ventana donde yo estaba, llev sus manos a la
espalda y desprendi los sostenes de sus pechos, que explotaron
como rosas que se abren al sol.
Sus pechos me miraron, curiosos, y a m me pareci que no
eran pequeos, sino inmensos, y que sus pezones me hablaban len-
guajes secretos, llenos de promesas. Ella se masaje rtmicamente,
tomando los pechos en sus palmas y jalando hacia arriba unas cuan-
tas veces, con una sensualidad que no alcanzo a describir, y despus
cerr los ojos y alz la barbilla, con una expresin de serenidad co-
mo la de la virgen de La Piet, y se quit el breve calzn, levantando
con gracia primero una rodilla, luego la otra, para quedarse de pie,
balancendose, concentrada en sus pensamientos.
Yo corr la cortina y la mir, alelado, con la boca reseca, y los
ojos abiertos como el dos de oro de la baraja espaola. Mi mirada
traspasaba los cristales, la tocaba, la recorra entera, la veneraba
en silencio, incapaz de un pestaeo, con una rigurosidad francamen-
te brutal, dolorosa, que acompa a Aurora en sus prximos movi-
mientos, cuando abri el grifo de la ducha, atemper el agua y se
empez a baar, a enjabonarse, a acariciarse toda. Una rigurosidad,
una insistencia que me mare un poco y me hizo perder moment-
neamente el equilibrio, lo que motiv que mis anteojos chocaran co-
ntra el vidrio. Un pequeo chistido que llam su atencin.
Aurora levant su mirada inmediata, directamente hacia la
ventana y me vio. As, sencillamente, como se lo digo: me vio. Y nos
miramos. A los ojos. Yo me sent aterrado, consciente de haber in-
currido en un absurdo abuso de confianza. Ella poda haberse hecho
la ignorante luego del escndalo provocado por mam; poda darse
por no enterada de que yo la haba espiado una vez (porque ella de-
ba suponer que slo haba sucedido una vez). Pero de ah a admitir
mi mirada directa, franca, develada, no, eso era demasiado. Me in-
vadi un pnico paralizante. No pude huir. No pude dejar de con-
templarla. Y ella tambin lo hizo, y me mir a los ojos, primero con
una expresin de asombro en la que tambin habitaban el reproche,
el pavor; luego se convirti en una mirada temerosa, pdica, que se
apoy en sus manos, que cubrieron sus pechos enjabonados; final-
mente, baj la vista y, clavndola en sus pies, en el piso blanco de la
baera, me dej hacer. Sigui bandose, para m.
Le juro, Jaime, eyacul con los ojos abiertos, gemebundo,
emocionado, sintiendo que la haba posedo por primera vez, ya olvi-
dado de pudores, entregado a mis ruidos y convulsiones, que atraje-
ron otra vez su atencin. Y entonces volvi a mirarme, como para
ratificar que s, que me haba visto espiarla, como dicindome yo s
que lo hacs, me gusta gustarte, y empez a secarse, sin dejar de
mirarme, como incitndome a que prosiguiera con esa violacin, en-
treabriendo sus labios, pasando la toalla por sus pechos, por su pu-
bis, por sus piernas, mirndome constantemente, directo, a los ojos,
casi dira que desafindome, dale, por qu no entrs, y luego en-
volvindose en la bata, a la que dej el escote semicerrado como pa-
ra que yo jams pudiera olvidarme de sus pechos magnficos, para
enseguida apagar la luz y salir del bao, por la otra puerta, lenta-
mente, lentamente como haba sucedido todo.
IV
Ayer, Jaime, tuve un ataque de nostalgia, de esos que me aga-
rran cada tanto. Iba caminando por Reforma cuando de pronto me
pareci escuchar el canto de una cigarra. Qu maravilla. De chico,
en Resistencia, las cigarras me parecan el smbolo del verano, ese
verano lento y largo del Chaco, que dura medio ao, o ms, y en el
que en las tardes sofocantes de calor uno se entretiene viendo pa-
sar las horas al comps de esa msica estridente de las cigarras. De
pronto, pens que no poda ser; supuse que el smog no las dejara
vivir, o que el ruido del trnsito no permitira orlas. Y pens que
ac, en el hemisferio norte, quiz no existen las cigarras -mire qu
pregunta me hice- y me entr a desesperar. Y me sent muy lejos
del Chaco. Incluso, se me ocurri que en una de sas ya no existen
las cigarras en Resistencia. Existen, Jaime, existirn; seguirn
cantando en las tardes de sol, en los crepsculos bermejos, las ci-
garras de mi pueblo?
En fin, decid que en una prxima carta voy a preguntarlo. Y no
crea que es capricho, ch, sucede que las chicharras -como las lla-
man en mi tierra- estn estrechamente ligadas a mi pasado, a mi
historia, a mis angustias, de esas que uno va superando y de las
otras, las que lo persiguen a uno como una mosca a la bosta. Al fin y
al cabo, qu pedazo de la vida de uno ha sido gratuito, eh? Todo se
entrelaza, todo tiene que ver con todo. Uno se siente pequeo, un
cretino desdichado, cuando se mete en estos pensamientos, cuando
intenta develar estas incgnitas. Y es entonces cuando uno se con-
vence de que todo es una mierda. Se est en un mal da.
Yo, de das malos, soy profesor diplomado. Dicto cursos para
maestra, si quiere. Y no es que sea amargo, no, si tengo un sentido
del humor estupendo. Hago mear de la risa a cualquiera, si me lo
propongo. No le cont el chiste ese, el que adopt como chiste de
cabecera?: resulta que hay un tipo parado en una esquina, viendo
pasar a la gente. De pronto, empieza a rascarse los ojos, ostensi-
blemente, como si le hubieran entrado basuritas, y le comenta al
fulano que est a su lado: No s qu tengo en los ojos, hoy, que veo
puros hijos de la chingada. J. No, si yo mismo me ro cada vez que
me lo cuento. No soy un amargo. Incluso, cada vez que voy a visitar
amigos, o que salgo de noche, cuando me despido hago el chiste de
Groucho Marx: "Chau, hasta maana, fue una noche inolvidable. Y
enseguida agrego, muy serio: No sta, por supuesto. Y despus
me cago de risa.
No, ch, mentira, s que soy amargo. Estoy para el carajo, hoy,
qu quiere que le diga. Uno disimula, no?, hasta que la estantera
se viene abajo. Ayer, cuando me acord de las cigarras, sent que
me faltaban. No tena ms cigarras, Jaime! Y qu solo estaba! Ro-
deado de gente, pero solo como un puetero pescadito en una pece-
ra. Y todo porque me faltaba una cigarra chaquea.
Mire: sonar monotemtico, pero ocurre que las cigarras me
hacen acordar de Aurora. S, mi tema recurrente. Uno ha pasado un
kilo y medio de aos, cree que ya est todo cocinado y zas, una ma-
ana se da cuenta de que todo ha sido un bluff, una pompa de jabn
que revent. Y se siente asaltado por los recuerdos, por una especie
de cursilera pertinaz que tiene nombre propio, en este caso el de
Aurora.
Resulta que me acord de una tarde de verano. Yo ya tena ca-
torce aos y mi costumbre, a la hora de la siesta, era subirme a la
morera que haba en el fondo del patio. Me senta medio Tarzn,
all, pero tambin medio imbcil. Contradictorio, como son los ado-
lescentes.
Por esa poca, Aurora me daba poca pelota. No me pelaba, co-
mo dicen ac. Yo andaba caliente como negra en baile. Viva con la
pija almidonada. Y le haba echado el ojo a una muchachita que tra-
bajaba en la casa de al lado, una tucumanita de unos diecisis aos
que se llamaba Felipa Montes y que era niera de los hijos de mi ve-
cina.
Felipa Montes era francamente fea. Flaquita, de piernas nudo-
sas, una tabla. Pero tena lindos ojos, as de grandes y de un color
verde clarito, que me encantaban. Y yo necesitaba que cualquier co-
sa, de cualquier mujer, me encantara, para sacarme de la cabeza a
Aurora, quien andaba muy de novia y como enamorada del estpido
de Ataliva Lombarda.
Yo la vea, a la Felipa, desde la morera, cuando ella lavaba pa-
ales en el patio de la casa vecina. Al terminar, todas las siestas,
caminaba hacia el fondo y colgaba la ropa de un alambre que atrave-
saba el jardn, uno de cuyos extremos estaba clavado justo debajo
de la morera, sobre el muro de ladrillos que divida ambas propieda-
des. En un acto que para m era de plano seductor, ella siempre em-
pezaba por el extremo opuesto y, lentamente, se iba acercando,
acercando, un paalito all, otro ms ac, hasta donde yo estaba. Y
siempre, al terminar, me miraba.
Se imaginar: a la vigsima o trigsima vez que as lo hizo yo
empec a sentir los ratones en la cabeza. Noms la vea venir y ya
se me produca el cosquilleo entre las piernas, que inevitablemente
estiraba la tela de mis pantalones, debajo del ombligo.
Una tarde, despus de comer, habamos estado haciendo so-
bremesa con Aurora y con mam. Las dems chicas se haban ido a
la universidad y, luego de un rato, mam se fue a dormir la siesta.
Porque la siesta, en el Chaco, usted sabe que es un rito, casi una
obligacin, cuando los termmetros trepan hasta los cuarenta gra-
dos y el sol parece que calcina cualquier cerebro que se atreva a
funcionar. Aurora repiti su caf y se qued mirndome. Estbamos
el uno frente al otro, con la mesa de por medio. Me dijo:
-A vos te pasa algo, conmigo.
-No, qu me va a pasar.
Se puso de pie, se acerc a m dando vuelta a la mesa y se de-
tuvo detrs del respaldar de la silla en que yo estaba. Apoy sus
manos sobre mis hombros y los oprimi suavemente. Me quise morir.
Sus manos eran firmes, pero tiernas. Clidas .y reconfortables co-
mo un vino rojo bebido una noche de invierno. Hasta dira que eran
solidarias, seguras. Me ergu apenas un milmetro.
-Yo soy una cretina con vos. Soy mala. Deberas odiarme.
Los msculos de mi nuca eran de piedra. Mi tensin creca,
creca. Era tan alta que alguien hubiera podido poner una bandera
all arriba, y el viento la hubiese mecido.
No poda hablar.
Ella se acerc ms y su cuerpo roz mi espalda. Se imagina qu
parte de su cuerpo. Yo cerr los ojos y me dije no, no puede ser, si
esto es verdad, mi culo es un malvn. Pero no, Jaime, era verdad.
Llev mis manos a mis hombros, mecnicamente, sin proponr-
melo, y las deposit sobre las de ella. Las dej ah noms, sin hacer
presin, delicadamente, como al descuido. Aurora no retir las su-
yas.
-Decime qu te pasa; -insisti-, me siento culpable.
Suspir y abr los ojos.
-Aurora, me hacs mal, yo...
Se retir suavemente y acerc una silla que haba junto a la
que yo ocupaba.
-Chiquito -dijo, y se sent y me mir con ternura, entornando
apenas los prpados-. Dame y estir sus manos y tom las mas.
No lo puedo explicar, Jaime, pero yo me quera morir. Dej
que apretara mis manos, que jugara con ellas, que las acariciara. Por
qu no decirlo, si eran eso, caricias.
Tuve que acercarme a ella, y ella a m. Los dos, sentados, mi-
rbamos nuestras manos, inocentes, abstrados en la contemplacin
de ese juego que pareca ajeno, de otros, de dos personas que no
ramos nosotros, simples espectadores emocionados.
-Chiquito -repiti-, esto es imposible. Es absurdo, yo debera
negarme.
-No entiendo -ment- qu ests diciendo.
-Esto -e hizo que sus manos se abrieran, para enseguida volver
a acariciar las mas.
-Aurora... -titube, y pensaba yo me juego, qu hago, me le voy
encima, no, me va a rechazar, le digo que la quiero, s, eso, pero no,
vaya arruinarlo todo, me quiero morir, y no saba qu era todo, Jai-
me, me estaba volviendo loco.
-Aurora -repet, y levant mis manos sin que se soltaran de las
de ella. Se fueron solitas, las cuatro, y yo siguindolas con la mira-
da, hasta su cara. Ella se resisti casi imperceptiblemente, por una
fraccin de segundo, y yo creo que vi una pequea alarma en sus
ojos, que me alarm tambin. Quise bajar mis manos pero fue ella la
que no me dej, retenindolas entre las suyas, y entonces empec a
acariciada. A acariciarla, Jaime, a tocar su piel, la piel de Aurora!
De Aurora, se da cuenta! Yola acariciaba!
Le toqu los pmulos, primero, y eran tambin aduraznados,
suaves, tiernos, y tenan una calidez que asombraba, la calidez de su
piel, qu hermoso, Aurora, dije, acongojado, emocionado, con la voz
quebrada como si hubiera estado por llorar en ese preciso instante,
qu hermoso, repeta, y mis dedos le acariciaban los ojos, las cejas,
la frente, el pelo, me volva loco. Yo la miraba, miraba mis manos y
no lo poda creer. Pero suceda, y eso era lo grande. Suceda como
sucede que el mar moja las playas, como sucede que caen lgrimas
cuando uno llora. Me entiende, Jaime? Lo recuerdo clarito, lo es-
toy viendo ahora: me veo acaricindola y la veo dejndome hacer,
con los ojos cerrados y ese pestaeo tenue, de concentracin, mien-
tras saboreaba mis caricias.
No lo poda creer, le digo, era yo el que la acariciaba, el que
tocaba la cima del Everest, el que alcanzaba la gloria, el que verda-
deramente era, en ese momento nico, sagrado, irrepetible, el om-
bligo del mundo! Yo era el ombligo del mundo porque Aurora me de-
jaba amarla!
-Aurora -repet, y era un susurro, mi voz. O quiz no hablaba y
slo pensaba Aurora, Aurora, Aurora... Y entonces empec a ba-
jar mis manos y le acarici las orejas, la nuca, el cuello, la mandbula
y otra vez los pmulos y luego la boca, sus labios carnosos, todo en
un recorrido subyugante, en un reconocimiento mgico, porque eso
era tocar el cielo con las manos, que no me jodan, eso era el cielo, y
yo no slo lo tocaba, sino que tambin lo acariciaba.
Nuestras respiraciones se aceleraron. O slo fue que las escu-
chbamos ms claramente porque estbamos muy cerca el uno del
otro, no s, pero de pronto separ las manos de su boca y vi sus
dientes ah noms, frente a los mos. Me quise morir, porque no me
atreva a besarla. Me grit cobarde, gallina, pendejo, imbcil, pero
tambin sent piedad y dije pobre de m. Y entonces no s cmo pe-
ro me acerqu y la bes. La bes, Jaime.
La bes...
Le juro que la bes y sent que lloraba de la emocin, como
ahora, mire si ser idiota, un tipo grande, por puros recuerdos, pero
yo lloraba, qu quiere, yo la amaba a esa mina, y cmo la amaba. La
bes y eso fue todo, qu ms le voy a decir. Yo tocaba el cielo con
las manos. La bes largo, sintiendo un nudo en la garganta, igual que
siento ahora, con esta misma, idntica emocin. Porque aquel beso
fue un pjaro nico, universalmente desconocido, que engendramos
-Aurora y yo- en ese instante.
As que la bes y la bes, y la segu besando, no s cunto
tiempo, una eternidad, el momento ms largo; el tiempo esa vez s
que se detuvo, cuando yo acariciaba su rostro, y los dos bebamos
nuestras salivas, nuestra emocin, incluso nuestras lgrimas, que se
deslizaban no furtivas, francas, como leales, nobles lagrimitas de
nio.
Pero fue inevitable que yo fuera bajando mis manos, Jaime.
Dgame si no era inevitable. No s cmo, yo no me lo propuse, no fue
mi intencin, como se dice, pero se bajaron solitas. Y tocaron sus
hombros, sus brazos, y los dos supimos, en medio del beso, que se
dirigan a sus pechos. Yo, justo entonces, hice un movimiento para
acomodarme. Fui un poco torpe, creo, y tuve que interrumpir el be-
so. Y se rompi la magia. Y Aurora, de repente desesperada, des-
pert del sueo, se separ de m y se fue, corriendo, a su habita-
cin.
Yo me qued en la silla, sofocado como gorila en bao turco.
Estuve un buen rato sin poder reaccionar, hasta que me puse de pie,
sal al patio y me sub a la morera.
No terminaba de serenarme, atontado como estaba, tratando
de revivir lo que haba sucedido, cuando la Felipa Montes empez a
colgar paales en el alambre, del otro lado del muro.
Yo tena dos alternativas: odiar realidad tan fea, tan horroro-
sa; o imaginar que era Aurora, ver, obligarme a ver a Aurora en Fe-
lipa.
Hice lo segundo.
V
A veces pienso, Jaime, qu bien vivira uno si algunas cosas de-
jaran de tener importancia. Si uno fuera capaz de abstraerse, de no
remover historias antiguas, de esas que sacuden, adentro, algn lu-
gar del cuerpo. Aunque quiz no, claro, quizs esas cosas importan
menos de lo que pienso y slo ocurre que las necesito como fantas-
mas. Uno no puede vivir sin fantasmas.
Uno los necesita para relacionarse. En el trabajo, por ejemplo,
uno se siente bien, hace lo que sabe, como le sale, lo mejor que pue-
de, pero siempre hay un tipo que exige el cumplimiento de los hora-
rios, que te pide que repitas un artculo que no le parece, que de
una manera u otra te caga la vida. En todo sucede igual, y no se diga
de las mujeres. Yo he decidido no rendirme jams, aunque s que la
batalla est perdida. Y podrn decirme que soy un machista acom-
plejado, que no me comprometo (los efectos, dicen, implican com-
promiso), que soy un egosta, podrn decir lo que quieran. Yo seguir
cuidando mis fantasmas. Aunque, quiz, tuvo razn el alemn
Schlauer la vez pasada, cuando me dijo s, t te pasas la vida cui-
dando que no te rompan el culito, pero no te das cuenta que ya te lo
rompieron y lo tienes a la miseria.
Pero es que no es fcil desnudarse, Jaime. Yo s que por ah le
cuento estas cosas con demagogia, para ganarme su simpata. Pero
qu quiere, a veces pienso que si no lo hago as, no lo hago. Que si
me desnudo y me rajo y me agrieto, puedo desaparecer. Y me da
miedo, entiende? El otro da, le pregunt a Schlauer: Decime,
alemn, yo soy cabrn o pendejo?. Y sabe qu me contest?:
Eres cabrn, pero debes saber que todos los cabrones son pende-
jos. De modo que eres las dos cosas. No me banco el abandono,
Jaime, me emputa mi debilidad. Y entonces toda la bronca me la
guardo. Es una forma de paralizarme. De seguir con los fantasmas.
Hace muchos aos que me ocurre eso de paralizarme. Como
cuando la vi a la Felipa, aquella tarde. Ser que la omnipotencia es
madre de la impotencia? Por la parlisis, digo. Aparecen los fantas-
mas y uno se sumerge en la confusin.
Yo me acord, entonces, del Marruco Valussi, un muchacho que
viva cerca de mi casa. Me haba contado que por las noches saltaba
el muro y se meta en lo del doctor Castillo, un cardilogo viejito y
bonachn que haca muy poco se haba casado con una solterona
treintaera, puta como una gallina. Angelita Pessoa, se llamaba, y
aunque estaba fascinada con su nuevo papel de la seora del doc-
tor, le pona unos cuernos as de grandes. Marruco deca que haba
que comprenderla, sin embargo, porque el viejo no le mova las tri-
pas ni una vez al mes. Y l se ofreci como voluntario, ella agarr
viaje, y entonces se encontraban en el jardn, a la madrugada. Pero
sucedi que una noche el viejo lo descubri y, creyendo que era un
ladrn, tom una veintids y llen el jardn de balazos. Esa mina es
un peligro, concluy el Marruco, y jur que nunca ms cruzara un
muro.
De modo que cuando vi a la Felipa, me acord de l y ya vi que
me disparaban escopetazos. Y me paralic.
Pero la Felipa tambin me mir. Se qued observndome, como
nunca antes. Y las caras delatan a la gente, usted sabe. Y si uno an-
da caliente, si acaba de pasar por un trance como el que yo haba
vivido minutos antes con Aurora, eso se delata en la cara. No dicen
que es el espejo del alma?
La Felipa me mir y me mir. Yo estaba paralizado, con el Ma-
rruco en la cabeza. Hasta que ella sonri y colg otro paal, hacien-
do un mohn seductor.
Sent que renaca un padrillo adentro mo. Mand al carajo al
Marruco.
-Ch, Felipa.
Ella se tom su tiempo. Termin de abrochar la prenda en el
alambre y volvi a mirarme, con esa media sonrisa que a m se me
antoj linda. Felipa es horrible, me dije, pero qu hermosa sonri-
sa...J, las cosas que uno piensa cuando anda caliente.
-Qu pasa.
-Ests linda, sabs?
-Bah, a todas les dirs lo mismo.
-No, te juro que no. A vos, noms. Yo vengo aqu, te miro
y...ahora veo que me gusts.
-Qu cosas decs.
Estbamos cortados, los dos. No sabamos proceder. Torpes,
como nios. Y qu inocentes.
-No podramos vernos en algn lugar?
-Nos estamos viendo. Yo te veo.
-S, pero yo digo en otro lugar. Solos.
-Usted es un mal pensado, qu se cree.
-Y ahora por qu dejs de tutearme?
-Todos quieren lo mismo. .
-No, pero yo soy sincero. Dale, Felipa, qu pasa si voy a tu
pieza a visitarte esta noche?
-No lo dejo entrar.
-Tuteame, por favor.
-No tengo por qu.
-Bueno, qu pasa si voy. Esta noche, s?
-Ni se le ocurra. Lo puede ver mi patrona. O el seor. Es mal-
simo. Es mejor que no se atreva. Sus sentimientos son solamente
pasionales.
-Y ahora por qu me habls en ese idioma de fotonovelas?
-Yo le digo, noms: es mejor que no se atreva.
Pero no se iba. Yo todava no saba que las mujeres se resisten
por principio, por estilo, por tradicin, por cabronas, vamos. Es una
pose, porque ntimamente consideran que no deben ceder fcilmen-
te a sus propios deseos. No pueden ms de las ganas, pero actan
diferente de como piensan. Se reprimen y parece que en el fondo
esa frustracin las divierte. Unas hijas de puta. Todo para hacer las
cosas ms difciles. Extrao negocio, la seduccin. Yo nunca voy a
entender a las mujeres.
-Y si voy ahora, ch?
-Yo me quedo ac. Y si los seores lo ven, lo van a matar.
Ah me asust. Si me encontraban con ella, iba a ser mi vieja la
que me matara. Pero Felipa no terminaba de cerrar las puertas para
la noche.
-Despus de las diez voy a cruzar el muro. Vas a abrir?
-Ni lo suee -dijo, y se dio vuelta y empez a colgar otro paal.
Pero yo supe que me iba a esperar. Siempre lo hacen. Y me qued
con una ansiedad y un miedo atroz. Al anochecer me sent afiebra-
do. Y no pude cenar. Ni estudi mis lecciones para el da siguiente.
Ya por entonces yo crea en la teora del resistencialismo, o de
la maldad de los objetos inanimados. Haba ledo un libro de un al-
quimista hngaro del siglo XVIII, en el que se explicaba el asunto.
El autor, harto de su mala suerte y de su asombrosa torpeza -todas
las cosas se le caan, se le rompan, sus planes fracasaban inevita-
blemente-, decidi medir los grados del azar.
Prepar cien rodajas de panecillos sobre una mesa y les hizo
una pequea marca, nada ms que para reconocer un mismo lado en
cada rodaja. Entonces, se aplic a lanzar los panes al aire, obser-
vando luego de qu lado caan, si del que tena la marca o del otro.
Repiti la operacin varias veces. Y comprob que caan de una cara
o de la otra en proporciones parejas. Cincuenta y cincuenta, diga-
mos. O cincuenta y dos y cuarenta y ocho, as...
Una vez que no tuvo dudas de que las variaciones eran casi
inatendibles, tom los panes y, sobre los lados que tenan las mar-
cas, unt grasa negra, de esa que se usaba para evitar chirridos en
las ruedas de los carros. Se par sobre una alfombra persa, riqusi-
ma, valiossima, bordada con hilos de oro, y repiti la operacin de
lanzar al aire los panes.
Trece de ellos cayeron con la grasa hacia arriba, pero ochenta
y siete se voltearon del otro lado y le dejaron la alfombra a la mise-
ria, irrecuperablemente manchada. No hizo falta que siguiera su
experimento. Mientras su mujer lo echaba de la casa, el hngaro
ste meditaba acerca de sus comprobaciones; haba descubierto la
teora de la maldad de los objetos inanimados.
Cuando le eso, me qued francamente impresionado. Y esa no-
che, mientras esperaba la hora de cruzar el muro, me convenc de
que algo malo, terrorfico, iba a sucederme. El muro, una cama, las
puertas, cobraran vida para castigarme. Y otra vez me acord del
Marruco. Esa noche iba a ser negra para m.
Pero eran pensamientos de adolescente, no? Pesimistas, como
para justificar despus, ante uno mismo, que ya se haba que todo
iba a salir mal. Por otra parte, yo soy mandado a hacer para joder-
me solito. Me propongo maldades, me doy manija mentalmente, pre-
paro el campo frtil para la tragedia, para lo negativo, y as me va.
A la noche, cruc el muro, silencioso, subrepticio, aterrado. Y
me dirig a la habitacin de Felipa, que daba al patio, del otro lado
del jardn.
Creo que aparec en su dormitorio con una sonrisa estpida,
como esa que tienen los Paps Noel de las grandes tiendas, en Navi-
dad. Como esos gordos que contrata Harrods en Buenos Aires, que
se pasean por la calle Florida todo traspirados, hechos un mamarra-
cho porque all la Navidad es en pleno verano y a estos cuates los
disfrazan como para ir de picnic a la Antrtica.
Ella me estaba esperando, en efecto.
Inmediatamente, supe que no era Aurora, que slo se trataba
de una muchachita frgil, con tanto miedo y tantas ganas como yo, y
que me esperaba cosiendo unos calzones rados, as, casualmente,
seguro que por hacer algo, para tener en qu ocupar sus manos, sus
ansias, su energa.
No pienso describir lo fea que vi a Felipa. Pero a la vez, le ju-
ro, me result increblemente excitante, sensual. Recuerdo que te-
na una sonrisa abierta, ancha como toda su boca, y mire que tena
boca ancha esa chica: los muchachos del barrio hacan el chiste de
que la Felipa deba comer las salchichas horizontales.
Bueno, y me empez a besar, no?, justo cuando yo tambin
me lanzaba sobre ella. Con unos deseos tremendos, con una sed in-
apagable, pero tambin, los dos, con una inexperiencia que hoy has-
ta me parece tierna, al recordarla.
Todo sucedi lentamente, no s, quiz fueron slo unos minu-
tos, pero que parecan horas, porque el nuestro era un andar pausa-
do, con una conciencia ntima, mutua, de que el tiempo realmente se
detena y era como en esas pelculas en las que se narran sueos y
de repente todo acontece en cmara lenta. Nos encajamos el uno en
el otro, apretndonos como si hubiramos tenido un tigre de benga-
la junto al culo de cada uno, y yo me acord de Aurora. Y entonces
me posesion de un ladrillo sin revocar que haba en la pared de en-
frente, la que yo miraba. Creo que me qued ah, convertido sbita-
mente en un pequeo bichito que habitaba uno de los incontables
poros del ladrillo. Tena una cueva toda para m, apenas ms grande
que mi cuerpo de bichito y sin embargo, al mismo tiempo, senta que
estaba en un bnker slido, fortificado, un sitio inexpugnable, con
una batera de caones como los de Navarone apuntando al exterior,
y yo era propietario, por si todo ello fuera poco, de una definitiva
invencibilidad.
Yo estaba ah, abstrado, imaginando la cara de Aurora, cuan-
do Felipa sofoc un grito y empez a jadear, y a m se me hizo que
algo le dola, pero procur no conocer ese dolor, ni desentraado ni
compartido.
Qu momento carente de piedad el del amor, Jaime, qu du-
reza puede tener uno, y tiene, cuando se deja poseer por la incons-
ciencia, por el miedo!
Ella se sacuda y blasfemaba y acezaba, mientras yo, como re-
pentinamente sobrio despus de una borrachera, simplemente la
senta vibrar, aletear como una mosca fliteada, saltar sobre mi re-
gazo, agonizante, azorndose todava, susurrando tu pija, ay, tu
pija, y es ma, sorprendida como Dante ante Dite, cuando en reali-
dad me importaba un reverendo y celestial bledo todo lo que ella
senta.
Yo viva ah, en ese ladrillo, aunque era consciente de que slo
se trataba de un recurso, de otro invento de eternidad forzada,
detenida, como tantas veces me sucede. Porque uno lo que verdade-
ramente est deseando, siempre, es detenerse unos minutos, frenar
la omnipotencia, negar la vivacidad de la vida, del mundo, del pas
que uno extraa y que te cuenta la prensa cada maana, junto a no-
ticias que nos importan un pito y que nos son presentadas como vi-
tales para el inters humano y el desarrollo universal. Que la Jac-
queline hered al Onassis y ahora anda como gata en celo, o quines
sern los candidatos al prximo Oscar de la Academia y todas esas
chingaderas, noticias a las que les dan tanta trascendencia como a
la cada de Phnom Phen y un formidable mayor espacio que a los
muertos cotidianos, esa realidad tremebunda que se nos ha vuelto
familiar como un canario en la cocina. Es eso: uno quiere detener la
mierda, porque si no la mierda lo tapa a uno.
Todo aquello, ahora, de repente se me hace difcil revivirlo
ordenadamente. Quiz porque me llena de nostalgias, quiz porque
sigo empecinado en detener el tiempo. O, por qu no pensado, suce-
de que llega un momento en el que uno se convence de que se ha in-
corporado al putero, a pesar de s mismo y de sus prevenciones, y
entonces uno vive excitado, sobrecargado de tensiones que se vuel-
ven mazazos sobre la cabeza. Se confunden los pensamientos, se
anarquiza el cerebro. Y aparecen las tensiones con nombre y apelli-
do, como los de tantos compaeros que estn presos, o reventados
por las bandas que pulularn -uno supone, todava- por esa selva si-
niestra que es Buenos Aires, o que debe ser el Chaco, ahora, mien-
tras nosotros, aqu, contemplamos un pedazo del centro de la ciudad
de Mxico, excitados por tanto cigarrillo, por tanto caf y tanto
diario y tanta mierda junta, que nos enloquece, que nos evita repen-
sar la vida y convivir tranquilos con nuestros recuerdos, con ese pa-
sado todava cercano pero ya irremediablemente perdido, que a ve-
ces me hace sentir deseos de mandar todo al carajo y volver al Cha-
co a pesar del miedo, volver a sentarme en un banco de la plaza, a
escuchar las cigarras a la hora del crepsculo, volver a escaparme
una maana ,de mi trabajo en Tribunales para ir a pescar al ro Ne-
gro, o al arroyo Palometa. Aunque tambin sospecho, de pronto, que
todo es falso, puras mentiras, hasta mi deseo de regresar a la tie-
rra y entonces me levanto, como lo quiero hacer ahora, y medio bo-
rracho aseguro que me importan un pepino la Jacqueline, el Onassis,
el Oscar, el artculo que debo escribir, y lo nico que me interesa es
hablar de Aurora, descubrir que la sigo amando para as empezar a
vivir, a dejarme vivir, a amar y a dejarme amar, a tolerar mis confu-
siones y todo eso en el Chaco, qu maravilla, Jaime, en el Chaco en-
tre cigarras, putas y violines, un Chaco, sin embargo, que s que ha
muerto con la muerte de mi adolescencia pero que mi memoria, ca-
prichosa, se empea en no sepultar.
Todo eso, ahora, de repente, me hace pensar que qu ms le
voy a contar de la Felipa, si se me perdi, tambin ella. Si somos
unos perdedores brbaros, los seres humanos. Ya ve, hoy ni siquiera
he podido describirla eficazmente. Slo he dicho que me convert
en ladrillo y que me met en una cuevita, abroquelado. Y no he dicho
que estoy mal, al borde de la desesperacin, o en franca angustia.
Porque todo esto ha sido un prlogo, noms, para decirle que ayer la
vi. Aqu en Mxico, s, no estoy loco. La vi y era ella. Y sent que se
me caan los calzones, las medias, el corazn se me vena abajo como
un pedo se va al viento, as de sencillo, as de irremediable. Por eso
le deca que uno vivira mejor si algunas cosas dejaran de tener im-
portancia y no fueran como los fantasmas, tan necesarios, tan rigu-
rosos y puntuales que uno no puede vivir sin ellos.
VI
Las calamidades me tienen podrido. Francamente podrido. Y la
envidia tambin. Mire: el otro da el alemn me cont que estuvo en
Cuernavaca todo el fin de semana con un par de viejas. Dos minas,
tena, y se mandaron un tro formidable durante cuarenta y ocho
horas, bien rociado con brandy, cerveza y excelente comida. Des-
pus regresaron en el Mustang de una de las muchachas. Cuando
termin de platicar la historia, Schlauer dijo: La vida es dura, a
veces dursima; y dicen que en algunos lugares es insoportable.
Luego eruct y sigui trabajando.
A m el pensar as me sirve de consuelo. A veces. Porque uno
necesita encontrar frmulas de placidez, para vencer la alteracin,
la ansiedad, estos nervios que me poseen y que no me dejan en paz.
Como haca el gordo Crcamo, no s si le cont. Era un arqui-
tecto grandote como un Impala, gordo como Oliver Hardy, que to-
das las tardes, en el verano, se iba al Club de Regatas y se paseaba
un rato al sol, como los lagartos, por la playa del ro Negro. Des-
pus, como quien no quiere la cosa, se meta en el agua y empezaba a
caminar despacio, despacito, por entre la gente, hasta que ya no po-
da estar parado. Entonces, con un limpio y gracioso movimiento, se
acostaba a flotar sobre el agua sin mojarse la cara. Eso era funda-
mental en el gordo Crcamo: no mojarse la cara, porque en la boca,
siempre, morda un librito, una novelita policial, de aquellas que se
vendan de la coleccin Rastros.
Entonces se dejaba flotar, haciendo la plancha, como se dice
all, y dejaba que la corriente lo arrastrara, lenta, imperceptible-
mente, a la vez que pona los brazos en cruz y sacaba las manos del
agua para que se secaran al sol, lo que le resultaba indispensable pa-
ra, una vez iniciada la lectura, poder dar vuelta las pginas. Qu es-
tilo que tena! En un par de horas, se lea una novelita, el gordo Cr-
camo. Una por tarde. Y la gente lo miraba, desde la orilla, envidian-
do su capacidad de flotacin, apenas con su panza sobresaliendo de
la superficie del agua y, sobre el ombligo, apoyado, el librito de la
Rastros. Esa s que era la imagen viviente de la placidez!
Uno lo miraba y crea que en algn momento iba a cansarse,
pero no. El gordo cada tanto giraba su cabeza y, como las ballenas,
se haca un buchecito y escupa un chorrito largo, finito y daba
vuelta otra pgina, mientras la corriente se lo llevaba, con la misma
calma que a un madero, o que a un soretito de esos que siempre an-
dan flotando en los balnearios de provincia, donde la gente se apia
para escapar del rigor del verano. Y andaba as, el gordo, hasta que
por ah un remanso lo pona de cara al sol, otro lo llevaba a la som-
bra del puente de la carretera y, finalmente, algn otro ms lo va-
raba centenares de metros ro abajo.
Entonces, el gordo volva a colocar el librito en su boca, nada-
ba suavemente hacia la orilla, o simplemente se ergua, segn la pro-
fundidad a que estuviese, sala con paso seguro y se volva caminan-
do por la costa, secndose al sol, mirando el paisaje agreste del
monte, esquivando algn lodazal, absolutamente ignorante de la en-
vidia que todo el Club de Regatas le tena. Cruzaba la playa, saluda-
ba a un par de cuates y se meta en los vestuarios. Quince minutos
despus, reapareca vistiendo bermudas unas bermudas tan gran-
des que cualquiera hubiese podido hacerse un traje con esa tela- y
una camisa floreada, bien tropical, que pareca una tienda siux pin-
tada por un jipi fumado. Se montaba a su bicicleta y se iba para el
centro de la ciudad, silbando, yo dira que sin alegra, simplemente
porque no se le ocurra otra cosa. Y nos dejaba a todos ah, el hijo
de puta, como si su placidez hubiera sido irreprochable, como si su
estilo de vida se hubiese podido soportar muy fcil, como si se pu-
diera ser propietario del don de actuar as impunemente.
Cmo no me iba a morir de envidia! Una vez estuve observn-
dolo toda una tarde -como tres horas, mientras l flotaba- y yo slo
deseaba que una piraa, de esas que en mi tierra abundan como
moscas y que tienen cuatro hileras de dientes, se le clavara en el
orto. Eso deseaba: Gordo de mierda me deca-, uno anda alterado
como rengo en tiroteo, y vos, cabrn, tranquilo como una abuela.
Por supuesto, ninguna piraa se acerc siquiera para darle un
susto. Y el gordo sali, como todos los das, y yo me qued pensando
que a lo mejor era cosa de imitarlo, es decir, de imitar su actitud.
Me dije que todo consista en no hacerse problemas, en darse tiem-
po para las cosas, en no andar con apuro ni autoexigindose. Ah es-
taba la clave del gordo Crcamo: uno, no tener problemas; dos, si se
los tiene, afrontarlos con calma; tres, utilizar el cerebro positiva-
mente y con la serena confianza en que todo saldr bien; cuatro,
poner atencin y concentracin en lo que se hace, a efectos de no
desperdigar energas y sortear las dificultades. Y todo eso, con el
mejor ingrediente que uno tiene a mano en la vida: tiempo.
Sonre, canchero, casi torvamente, y me dije que a partir de
ese descubrimiento el mundo sera mo. Esa noche hubo una fiesta
en la casa de las mellizas Torti, que vivan a dos cuadras de mi casa.
Fuimos. Digo fuimos, no?, porque tambin fueron Aurora, la pa-
raguayita, la misionera, en fin, las chicas que vivan en casa. Eran los
tiempos en que nos fascinaban los Teen Tops, vea qu casualidad,
ch, y uno que viene a terminar en Mxico, viendo ahora cmo el En-
rique Guzmn cuya voz uno adoraba, all en el sur, ahora se hace el
payaso en la tele. Ironas de la vida, digo yo. O quiz no, quiz suce-
de que la gente vive con ms coherencia de la que uno cree.
Bueno, Aurora estaba hermosa como nunca, como no poda ser
de otra manera. Yo me la pas mirndola, mientras bailaba con uno y
con otro, y cada dos por tres envuelta en los brazos del repugnante
de Ataliva Lombarda.
Yo era muy pibe para invitarla, claro, as que me instal a un
costado y me puse a fantasear con la tranquilidad, con esa calma
envidiable del gordo Crcamo. Ya no me importaba que las piraas
no se le acercaran. Yo trataba de emular su estilo. Y me repeta, a
cada momento, las consignas de su actitud.
As estuve, hasta que empec a sentir dolor de barriga. Tran-
sitorio, claro, de esos dolorcitos que uno dice bah, una caquita de
cinco minutos y chau. Aguant un poquito, sin gran esfuerzo, y me
dije que haba que darse tiempo, que deba pensar positivamente,
que a mi regreso del bao Aurora seguira hermosa, que bailara pa-
ra m, que algn da nos amaramos como Romeo y Julieta.
Sin embargo, como usted ya lo previ, seguro, fui al bao y
empezaron las calamidades. Disculpe que el relato se convierta en
una narracin escatolgica, pero el caso es que mi regalito a la
casa de las mellizas Torti empez siendo mucho ms grande y lqui-
do de lo que yo haba supuesto. E, inmediatamente, la bomba del in-
odoro se rompi en cuanto jal de la cadena, cuyos eslabones esta-
ban oxidados, parece, y yo me qued con un pedacito de cadena en
la mano. Quise arreglado, sonriendo ante ese pequeo detalle, pero
en un esfuerzo que hice se me zaf la mano y la met en la taza, en
medio de mi propia mierda.
An con calma, busqu el papel higinico para limpiarme. No
haba.
Ah s, debo confesarlo, me puse un poquitn nervioso, sobre
todo porque estaba sucio, incmodo y con los calzoncillos y el panta-
ln hechos una pelota de tela alrededor de mis tobillos. Me reco-
mend serenidad y me pregunt qu "hubiera hecho en tal situacin
el gordo Crcamo. Tranquilo, tranquilo, me dije.
Me puse de pie y me lav las manos. Entonces me di vuelta y me
sent en el lavatorio, para enjuagarme. Pero yo ya era grandote, ca-
si tanto como ahora y -previsible- el lavabo se zaf de la pared,
rompindose, y al caer tambin se quebr el cao de plomo, que em-
pez a chorrear agua a borbotones, inundando velozmente el bao, y
mojndome los pantalones y los calzoncillos. En ese momento, gol-
pearon la puerta, cuando yo entraba en un estado de franca deses-
peracin y mandaba al mismsimo carajo la calma, la concetracin y
todas las claves de mierda del gordo Crcamo.
-Qu pasa que sale agua de ah adentro? pregunt una voz
femenina-. Quin est ah?
No me lo va a creer, pero tena que ser: era la voz de Aurora.
Me quise morir. Yo estaba en pelotas, todo mojado, con el culo to-
dava sucio, envuelto en el olor a mierda que despeda el inodoro, sin
saber qu hacer, y Aurora golpeando la puerta, con creciente ur-
gencia, perentoria, casi alarmada.
-Un momento, un momento, no pasa nada -dije.
-Ah, sos vos, abr a ver qu pasa.
-Te digo que no pasa nada.
-Cmo que no pasa nada. Sale muchsima agua.
Casi le grit, entonces, que no era posible que a uno no lo dejaran
estar tranquilo en el bao, que se haba cado un poquito de agua,
que se fuera.
-Pero es que no es un poquito argument ella-, sale agua en
cantidades. Se est inundando el pasillo. Voy a llamar al seor Torti.
Casi me infarto. Pero enseguida me dije que por lo menos ella
se alejaba, aunque fuese momentneamente. Entonces, me sub los
pantalones como pude, enchastrndome todo, sintiendo la viscosidad
de mis propios excrementos contra la piel, envuelto en un olor fti-
do, y me asom al pasillo, que efectivamente estaba inundndose.
No vi a nadie y, dicindome no hay moros en la costa, atraves la
casa hasta la puerta de la calle, donde haba alguna gente que me
salud y a la que ignor adrede. Me fui a mi casa, corriendo, traspi-
rado y furioso, pensando que el gordo Crcamo era uno de los suje-
tos ms repudiables de Resistencia.
La cosa no pas a mayores, por supuesto. Al da siguiente, me
llam el seor Torti para recriminarme que me hubiera escapado. Le
ped disculpas y le dije que nunca ms sucedera algo igual (nunca
sucedi, en efecto, porque desde entonces ya no puedo hacer nada
si no estoy en el bao de mi casa, lo que por cierto me ha trado
otro tipo de problemas, que yo llamo de contencin), y ah qued to-
do. Aurora, por su parte, sospech que mi actitud tena que ver con
algo ms grave que una simple fuga. Pero yo le dije que me haba
sentido sbitamente descompuesto y que por eso me fui. As noms.
Estoy mal, Jaime. La placidez no existe, parece. Y ya estoy
hastiado de calamidades. Ando como esos viejos caballos de noria,
esos percheros ciegos y chuecos, sigue y sigue, dando vueltas. Pero
eso harta. Y no me sirve pensar en frmulas como las del alemn
Schlauer o las del gordo Crcamo.
La autocompasin tampoco me sirve. Ni la conciencia de haber
perdido tanto. Esta conviccin de ser un perdedor, un frustrado, un
caro amigo de la derrota, me resulta ya insoportable. Slo los re-
cuerdos tienen alguna consistencia. Como mi pas, como Buenos Ai-
res, o mi provincia, que ya son puro recuerdo. Sucede como con el
idioma, que de tanto mexicanismo se nos va diluyendo, a pesar de
los esfuerzos por mantener la identidad argentina. De modo que
hablamos una hbrida mezcla de argenmex o algo as. Pero no pro-
nunciamos bien ni el argentino, ya, ni el mexicano. Eso tampoco sir-
ve. Ni siquiera sirve decir todas estas cosas.
Casi dira que a todos nos sucede lo mismo, como si conform-
ramos una generacin perdida. Somos jvenes todava, y sin embar-
go aqu nos tienen, desperdigados por el mundo como si provinira-
mos de un hormiguero al que alguien pate. Y salimos todos, los que
nos salvamos, los que no pudimos soportar la temperatura ambiental
del pas, salimos para impregnar de nostalgia, todo, cualquier cosa
que se nos pone enfrente, sobre cualquier tierra.
Y esa nostalgia no es slo una palabreja traicionera, lacrim-
gena. Es una sensacin concreta. A veces los mismos argentinos nos
resistimos a reconocerla, porque no queremos darnos cuenta de
cuntas prdidas estamos pagando, quiz porque en ocasiones es
legtimo que uno se haga el tonto ante la perspectiva de recuentos
que inexorablemente arrojan saldo negativo. Cuntos muertos,
cuntos desaparecidos, puede evocar cada uno de nosotros! Es una
lista que nadie se atreve a memorar todos los das. Hemos perdido
un pas, Jaime, hemos perdido amigos, costumbres, olor, encanto. Y
los rostros de los muertos se aparecen, algunas noches, en los sue-
os de los compatriotas. Y debe ser por eso que por las maanas nos
encontramos, algunos con esas caras de culo que espantan.
Y estamos llenos de miedo. Nos han apaleado hasta nuestro
cansancio. Nos deben muchas lgrimas, demasiadas, esos hijos de
puta, los milicos. No me quiero poner en sensiblero, vea, en trgico.
No me gusta el denuncismo, ni el gritoneo de exiliados, como si fu-
ramos un hato de viudas mal cogidas. Pero no se puede negar que
somos -que venimos siendo- una generacin lastimada, de puras nos-
talgias, con demasiados muertos para los pocos aos que tenemos,
con mucho sufrimiento acumulado en las alforjas.
Y sabemos que no se trata de llorar lo perdido. Nada de tango,
ahora. Ni se trata de caer en derrotismos. Ya la van a pagar, no hay
dudas. El mundo no sera ste en que vivimos, si uno no supiera que
las cosas van a cambiar. Esos cabrones no van a durar cien aos, lo
sabemos. Pero nosotros tampoco vamos a durar cien aos. Y si se-
guimos as, con tantas calamidades, vamos a terminar dando asco.
Pero todo esto no sirve de nada. Es la gran oscuridad, en la
que buscamos a solas y en la que cada uno procura ver alguna luz, un
horizonte ms o menos perfilado, acaso luminoso. Y no se ve nada.
Disclpeme la confusin, la desesperacin, Jaime. Le dije que
la vi a Aurora?
VII
Y yo aqu, sentado frente a usted, mirando cada tanto un pe-
dazo de ciudad que cada da se me hace ms desconocida, con la se-
creta esperanza de que dentro de un rato, cuando nos despidamos,
empezar a olvidar la noche de anoche, la recepcin de la noticia, el
azoramiento, las lgrimas que contuve y la presencia, forzada,
hiriente, del Sordo Chiche, otra vez protagonizando mis memorias.
Igual que hace aos, cuando la adolescencia era un divertimen-
to, una prctica de insolencia cotidiana que se expresaba en anc-
dotas que enseguida olvidbamos, negligentes, como se deja un pa-
raguas en un mnibus; hace aos, digo, cuando el Sordo Chiche nos
juraba que algn da sera el abogado ms famoso del Chaco (cuando
hubiese juicios orales y l pudiera deslumbrar a los jurados con su
oratoria) y soaba con ser diputado nacional, o ministro, o canciller,
y nosotros sabamos que, aunque no lo deca, hasta aspiraba a la
presidencia de la Repblica.
Ahora puedo decirle, Jaime, que tengo la certeza de que fui-
mos engaados. Como si algo alguien nos hubiera prometido una re-
compensa por alcanzar una propagandizada madurez que, ahora que
creemos haberla logrado, no nos sirve para nada y slo, en cierto
modo, nos abochorna como al Sordo la insolvencia absoluta que no le
perdonaba la colectividad juda. Pienso, de pronto, que sus sueos
fueron vanos, estriles; que su optimismo y su grandilocuencia fue-
ron, acaso, una advertencia, un anuncio que no entendimos o, por qu
no pensarlo, un pedido de auxilio que no escuchamos, o que no com-
prendimos.
Fjese, Jaime, qu puros que ramos, qu naturalmente ab-
sueltos vivamos en la casona de Necochea uno tres cuatro, en Re-
sistencia, cada uno envuelto en su soledad de diverso origen, cada
uno haciendo el aprendizaje de su propio egosmo, en plena carrera
hacia su propia necesidad y al mismo tiempo practicando una solida-
ridad sin teora que era tan gratificante como el final feliz de una
pesadilla. Porque despus que muri mam, cuando las chicas se fue-
ron de casa porque no era bien visto que vivieran solas conmigo,
quiero decir cuando Aurora, la nica que me importaba, se fue a vi-
vir a una pensin a tres cuadras de distancia, yo me convert, a los
diecisite aos, en patrn de hospedaje, y albergu a seis atorrantes
no tanto como pensionistas sino ms bien como socios para mante-
ner la casa y subsistir. A los pocos meses empec a estudiar Dere-
cho y entonces, todos los mediodas, nos bamos los siete al come-
dor universitario, donde nos repartamos el sustento de modo que si
a uno le faltaban los diecisiete pesos que costaba el tquet los de-
ms contribuamos para que comiera igual: Raulito aportaba sus sal-
chichas porque sufra del hgado, Roberto regalaba las frutas que le
producan diarrea, Leo ofreca su sopa o un plato de tallarines, yo
mis panes porque no quera engordar, Miguelito las albndigas por-
que deca que le daban asco, quin sabe con qu se hacen, Alejandro
donaba la carne porque era vegetariano y el Sordo Chiche era capaz
de ceder su bandeja entera, por no s qu complejo de su niez.
Esa solidaridad, qu maravilla, Jaime. A veces bamos a vender
ropa vieja a lo del ruso don Pedro, quien pagaba cinco pesos por un
par de medias y hasta una gamba por un pantaln en buen estado.
Entonces cada uno preparaba con tiempo su atadito, previa prolija
revisin de los roperos, y atravesbamos la ciudad con la pequea
ilusin de que las miserables prendas seduciran al ropavejero as
esa noche tendramos para el tquet y, eventualmente, para ir a un
baile sin sentimos tan desgraciados. Claro que corramos el riesgo
de excedemos, como aquella vez que don Pedro me dio doscientos
mangos por un saco usado y entonces el Sordo le pregunt cunto le
pagara por el traje que llevaba puesto, uno a rayas, nuevito, que le
haba mandado la vieja desde Posadas, considerando que era el ni-
co que tena; el ruso lo mir y le dijo, medio solemne y en voz alta
como hablan los judos viejos a los judos jvenes, que por tratarse
de un paisano en apuros le dara ochocientos pesos, y a Chiche se le
empez a mover la nuez como un corcho en un ro picado porque
acababa de escuchar una oferta rcord, ms all de que el traje va-
la ese precio y mucho ms.
Entonces tuvimos que retirar de la venta Miguelito una camisa
y yo un pantaln para que no volviera en pelotas. Y esa misma noche
fuimos todos al Club Hind a tirar unos pases de ferrocarril y siete
bancas que se ech el Eugenesia Piatti (un gordo ignorante al que
llambamos as porque aseguraba que la eugenesia deba ser la cien-
cia que estudiaba a las minas llamadas Eugenia) terminaron por lle-
varse la guita del Sordo y hasta cuarenta pesos mos, mientras Leo
Finn, que tena el culo de un elefante, levant dos gambas porque se
dio vuelta del punto y apost a banca sin importarle nuestras mira-
das de reproche.
Esa fue una poca feliz, Jaime, que yo suelo evocar con ale-
gra. ramos totalmente irresponsables, aunque ninguno lo empataba
al Sordo Chiche. El no vacilaba en desdear su realidad econmica
confiando en el futuro, sin advertir que la fortuna lo ignoraba, per-
suadido de que la abogaca, la diputacin y la presidencia le permiti-
ran superar cualquier adversidad como se supera el calor del vera-
no con una ducha de agua helada. Y mire que intentamos corregirlo
infinidad de veces, intilmente. Como el da en que se le ocurri re-
galarle aquel anillo de platino y brillantes a la novia y todos estuvi-
mos horas enteras tratando de disuadirlo.
-Vos ests loco, Chiche.
-Pero me fan, hermano.
-No tiene nada que ver; igual tendrs que pagarlo algn da.
-Algn da est lejos -sonrea, imposibilitado de ver ms all
de su narizota, mientras los ojitos negros le brillaban, ardorosos,
arrojndonos un fulgor envidiable, un optimismo que nos produca
una mezcla de bronca, lstima y admiracin y que nos resultaba
francamente insoportable. Logr que el joyero Aizenberg le vendie-
ra el anillo mediante un crdito a sola firma y sin anticipo, a pesar
de que costaba como ochenta lucas de aquella poca, una cantidad
que ni siquiera alcanzbamos a imaginar cabalmente, y despus, muy
orondo, asegur que encontrara el modo de hacerse de ese dinero
porque l era un triunfador en potencia, y entonces, fue a visitar a
su to Moishe y nadie supo cmo fue que se trajo una mquina de
afeitar elctrica, una Philips nuevita, impecable, a la que llam la
base de mi fortuna y con la que nos rasuramos todos como cinco
veces seguidas, antes de que se la llevara a don Pedro, quien le pag
cuatrocientos pesos que esa misma noche desaparecieron en la mesa
verde del Hind en un solo pase, luego de dos ancar de ocho, y al
Sordo tuvimos que sacarlo alzado y a punto de sufrir un sncope.
Pero, Jaime, qu poco le importaban esos reveses, sin embar-
go, qu inauditamente despreocupado era y qu asombrosa capaci-
dad de recuperacin tena; luego de cada gran traspi deca que uno
vive despidindose de todo; que igual que sucede con las mujeres,
uno se encaria, ama a cada paso, y al siguiente comprende que todo
empieza a perderse, y se es el momento en que uno debe descubrir
el modo de no irse al carajo.
Entonces se pona a estudiar con un entusiasmo que no saba-
mos de dnde sacaba, hasta que aprobaba una materia y volva de la
facultad asegurando que la diputacin, por lo menos, estaba ms
cercana que nunca, aunque mientras tanto viva enfermo de hambre
y de sueo y siempre llegaba tarde al Banco porque le resultaba im-
posible levantarse temprano, y nosotros, cuando lo despertbamos
al medioda, nos reamos porque lo considerbamos perdido para
cualquier causa, perdido desde el momento de comenzar cualquier
juego, porque su vida misma lo pona en desventaja, con esos pulmo-
nes pinchados, el hgado a la miseria y una neurosis que asustaba.
Y para qu le cuento, Jaime, cmo nos sentamos nosotros, los
dems, cuando otra vez su optimismo se converta en una afrenta a
nuestra indigencia mientras l nos miraba con esa expresin desa-
fiante y como de Robert Mitchum dicindonos pobres de ustedes
y que nos haca temer que, acaso, el Sordo nos ganara esa tcita
apuesta.
Esa mirada, Jaime, esa mirada que se tornaba cruel y elptica
cada vez que alguno entraba una mina a la casa y l se quejaba por-
que no poda dormir escuchando los orgasmos ajenos, as deca, ni ir
al bao ni a la cocina ya que nadie permita pasar a nadie cuando
ocupaba el matadero, esa habitacin pequea, vaca y con olor a se-
men que era algo as como nuestro prostbulo particular. Y sin em-
bargo, qu radiante luca cuando era l quien se encamaba con algu-
na muchacha; despus se acercaba a la pieza donde los dems jug-
bamos un poquercito por amor al arte y nos contaba, fervoroso, to-
do lo que haba hecho y la ropa que se llevaban las chicas para lavar
y planchar. Cmo lo queran esas mujeres, Jaime.
Pero qu nervioso, tambin, cmo se pona cuando estallaba,
las veces que yo, luego de coger, me olvidaba los condones usados
en el lavatorio y l juraba que se lo haca a propsito y me corra
por toda la casa gritndome le voy a contar a Aurora, hijo de puta,
mereceras que tu amor imposible te tirara un pedo en la cara! y
despus se ocupaba de que con el caf con leche de la maana si-
guiente me bebiera mis propios espermas, accin que inmediatamen-
te lo haca sentir culpable y, por la tarde, arrepentido, me deca
perdoname, hermanito, te hice tragar tu leche pero te juro que no
le digo ni una palabra a la Aurora y durante dos das no saba cmo
gratificarme y para lograrlo me regalaba una corbata, un chocolate
gigante o el tquet para la cena.
Hasta que se enfureca nuevamente cuando yo insista en en-
trar al bao mientras estaba ocupado o me instalaba en el guter
con la puerta abierta y, a veces, con la guitarra sobre las piernas
para desgranar una zambita o un chamam. Cunto cost que se
acostumbrara a mi impudor, Jaime, cmo le cost a todos, hasta que
terminamos por socializar el bao y convertirlo en una tierra de na-
die, o de todos, en la que mientras uno se duchaba otro cagaba, un
tercero se afeitaba y alguno ms se limpiaba los dientes o se peina-
ba en el espejo, todos en amena tertulia, lo que ocurra, invariable-
mente, los sbados a la noche, cuando nos alistbamos para ir a bai-
lar al Club Social.
Aquellos bailes eran un rito y nada haba capaz de lograr que
alguno faltara, sobre todo Chiche, lo que fue probado una noche en
la que yo, torpemente afectivo, lo abrac para festejarle un chiste
y le romp los dos dientes de adelante y le qued como el culo.
El no supo qu hacer adems de putearme y ya eran las diez
de la noche cuando fuimos a lo de Pocho Fras, un dentista amigo,
quien le arregl la boca como pudo, y a eso de las doce el Sordo lle-
g al club luciendo una sonrisa como la de Tony Curtis en La carre-
ra del siglo.
Los bailes siempre terminaban mal para nosotros. Rara vez al-
guno se ligaba una compaa que valiera la pena. Yo siempre estaba
condenado, aunque pescara minas solitarias, a contemplar, furtivo,
cmo Aurora desplegaba su belleza sobre la pista de baile, del bra-
zo de sus galanes, tantas veces el estpido de Ataliva Lombardo. y
el Sordo, cuando su novia se retiraba con sus padres, era el que
propona seguir la joda, lo que consista en encerrarnos a las tres
o cuatro de la maana en una pieza del Hotel Coln, para jugar al
pquer, y ah amanecamos, desayunbamos, dormitbamos, coma-
mos y seguamos timbeando todo el domingo, hasta que en la madru-
gada del lunes claudicaban algunos, ms vencidos por el agotamiento
que por la falta de dinero, porque la insolvencia no era el principal
problema. Y al Sordo, fjese, jams lo vimos ganar.
El jugaba junto a una silla repleta de efectos personales (des-
de sus perfumes hasta sus mejores ropas) y poco a poco le ganba-
mos una camisa, un pantaln, un pauelo y hasta los zapatos; y lo
peor era que nos burlbamos, con esa crueldad medio ingenua de la
adolescencia, colgndonos las prendas del cuello para que l las vie-
ra y se mortificara.
Pero tampoco eso le importaba demasiado. Siempre se las in-
geniaba para conseguir la ropa que quera, total jams pagaba las
cuentas (nosotros no lo hacamos, no era nuestro estilo). Y cuando
venan los cobradores, tesoneros, vehementes, a tocar el timbre,
siempre los recibamos con sonrisas y si preguntaban por Leo, Ro-
berto deca que no estaba; y si me buscaban a m, Leo negaba; y si lo
requeran a Raulito, Miguel se encargaba de desalentarlos. Hasta
que una vez varios comisionistas se pusieron de acuerdo y se pre-
sentaron juntos y sali Chiche a atenderlos y neg sistemticamen-
te la presencia de cada uno, incluso la de l mismo, hasta que uno de
los tipos, harto, le grit y entonces quin carajo es usted y el
Sordo, poniendo cara de monaguillo, le respondi un primo del
campo, estoy de paso mientras nosotros, del otro lado de la puer-
ta, nos mebamos de la risa.
Casi como ahora, cuando en medio de la tristeza que me pro-
duce contarle todo esto, voy rescatando estos recuerdos con la
oculta conviccin de que le rindo un homenaje al Sordo. O, quin sa-
be, con la secreta sospecha de que acaso lo nico que estoy hacien-
do es tiempo, o abrir el paraguas antes de que llueva porque mis
propios sueos pueden tener el mismo final y en una de sas me va
peor que al Sordo Chiche porque, quiz, ni siquiera tengo talento
para morir dejando detrs una pila de incgnitas.
Y acaso por eso estoy as, Jaime, dicindome que slo la vida
es irrecuperable, consciente de que suena a frase hecha, apropiada
para un velorio. Pero es as y es legtimo que me lo repita. Porque
quin hubiera dicho hace quince o veinte aos que el Sordo Chiche,
que quera ser un triunfador, un abogado exitoso cuando hubiese
juicios orales en el Chaco, un diputado nacional de oratoria florida y
agresiva y que tambin soaba -aunque inconfesablemente- con lle-
gar a la presidencia de la Repblica; quin hubiera dicho, entonces,
que una tarde de septiembre sera encontrado en un basural de las
afueras de Crdoba, con siete balazos en el cuerpo y dos, de gracia,
en pleno rostro, y que los diarios haran especulaciones -como le
ayer en el Clarn, que me llega semanalmente de Buenos Aires- so-
bre si estaba vinculado a la subversin, o si se trata de un crimen
pasional, o slo de un acto de rapia ya que le robaron el reloj, anillo
y la guita.
Y quin hubiera pensado que yo, tantos aos despus, le conta-
ra a usted esto, compungido, recordando que con las palabras su-
sodicho y occiso la prensa ha reemplazado el nombre y el apelli-
do del Sordo, para despus, seguro, retirarme, atontado, todava
incrdulo, como queriendo abrazarme a un rbol en seal de duelo,
un duelo que a todo el mundo parece importarle tres carajos, un va-
lor idntico al que en este momento tienen los extraviados, deliran-
tes y ya olvidados sueos del Sordo Chiche.
VIII
A m se me hace cuento que la vida, el amor, las mujeres, pue-
dan ser definidos en unas pocas palabras. Son asuntos demasiado
trascendentes -y demasiado transitados- como para que uno acepte
que dos o tres sustantivos, adjetivos y verbos sean capaces de de-
limitar los conceptos. Y aunque frecuentemente los incluimos en
nuestros dilogos, en nuestra espontaneidad, no siempre reparamos
en su verdadero, profundo significado. Y uno dice que la vida es una
porquera, que el amor es una palabra inaprehensible, un lugar co-
mn, y que las mujeres son animales peculiares. Y se queda tan cam-
pante. Como si nada.
Hemingway deca que la cualidad ms esencial para un buen es-
critor es la de poseer un detector de mierda, innato y a prueba de
golpes. Yo tengo para m que tal cualidad es indispensable para vivir.
Y acaso la gente se divida entre los que s tienen tal detector y los
que no, porque la existencia misma se les ha ido convirtiendo en una
carga insoportable, en una especie de enorme piano que encorva la
espalda porque, sencillamente, no se lo puede sostener. Yo soy de
esta segunda categora. De los que creemos que el amor puede ser
una callecita de pueblo que aoramos y que tenemos idealizada como
un lugar donde confluyen todos los horizontes, como potencia dor-
mida y eventualmente salvadora. Soy de los que creen que las muje-
res son un limbo en el que se guardan todos los antdotos antidepre-
sivos. Uno va y mete el pito en un agujero, toca el limbo y se salva.
As parece. Pero no es as.
Sucede como con el vino. La gente piensa que es un lquido ro-
jo, que contiene alcohol y se bebe con las comidas o en los momen-
tos de desesperacin. Qu error. Hemingway tena razn: el vino no
se bebe, se saborea. Y an ms, con el vino se dialoga. Uno se pone
un sorbito en la boca, lo hace recorrer el interior y le va conversan-
do. Ese recorrido por el paladar es una verdadera bsqueda, la bs-
queda de un cdigo comn, de un entendimiento: es el encuentro con
el espritu. Y el vino -que es sabio- se va dando cuenta de las penas,
de las alegras, de los estados de nimo. Y responde en consecuen-
cia: con nobleza, con hidalgua, demostrando su prosapia, su alcur-
nia, o simplemente repudiando con franqueza. Es la bebida ms no-
ble del mundo, el vino.
As pasa con las mujeres. Responden como el vino, de acuerdo
a la calidad de su estirpe. Ellas son la salvacin o la sepultura. Por
ellas los hombres batallamos en la mediocridad, en la desesperacin.
Son un asunto jodido, las mujeres. Pero un asunto necesario. Ah
tiene usted la historia de la Veterana Marchetti, una que portaba
unas tetas as de grandes, cuarentona, viuda de tres maridos y con
la moral de un gato. Un buen da, cuando nadie lo esperaba, atrap al
Bartolito Meneghini, un tano que tena plata hasta en la mugre de
los pies, catolicn, virgo, asesor del obispo local. Como en el tango,
la Veterana le fundi el mercadito y no le dio tiempo a rajar. Al ca-
bo de tres aos, lo larg a Meneghini sin un peso, cargado de deu-
das, cornudo y, para colmo, enemistado con la curia, con Dios y Ma-
ra santsima.
Y vea otro caso, otra de las caprichosas maneras de la desgra-
cia: el gordo Angulo, Angulito para los amigos, puso una pizzera en
la calle principal de Resistencia y se llen de oro en pocos aos. Oro
que dedic a obras de beneficiencia como el asilo de ancianos, la ca-
sa cuna, el patronato de leprosos. Dechado de virtudes slo aparen-
tes, mantena tres prostbulos en el puerto, oficiaba de proxeneta y
procuraba infartar de envidia a cuanto cabrn se le cruzaba en el
camino. Se compr un Cadillac, all por el cincuenta y seis, y se pa-
seaba por la ciudad, todas las tardes, despacito, para que todos lo
vieran, y a la hora del crepsculo estacionaba en una esquina cual-
quiera, de las ms concurridas, y se pona a leer el diario bajo la luz
interior del Cadillac. Pronto lo hicieron socio del Club Social, lo con-
virtieron en invitado frecuente al palco de los gobernantes en los
actos pblicos, se hizo amigo de la polica y de los militares de la
guarnicin local y, en fin, se transform en uno de esos tipos que se
sienten hermanados con Dios, autoconvencidos de ser su interlocu-
tor ms fiel y que aparecen ante la poblacin como una especie de
paradigma de virtudes de segunda, envidiado y temido. Y tan odiado,
que circulaba el chiste de que Angulito era como la diarrea estival,
que si te agarra te consume y te liquida. Ese tipo, poco antes de
cumplir sesenta aos ya iba siendo demasiado soltern. Se hacan
apuestas, incluso, para ver en qu ao se casaba. Pero l no ceda.
Hasta que una noche, durante una fiesta de gala en el Club Social,
imprevistamente anunci su casamiento con la Rebequita Guinzberg.
Era increble, eso. Ella slo tena diecisiete aos, era hija nica de
una familia de judos ortodoxos, de esos que no pueden ver a los go-
m ni en figuritas y que se la pasan de la casa al trabajo y del traba-
jo a la sinagoga. Y por si todo ello no bastara, encima la Rebequita
poda figurar entre las cinco chicas ms lindas de Resistencia. De
slo pensar en ella, en pelotas, soportando la panza del gordo Angu-
lo encima, uno poda empezar a odiar a la vida.
Se casaron inmediatamente. Slo por civil, pues se trataba de
que ninguna colectividad triunfara sobre la otra, pero ella toda de
blanco y l hecho un duque, ch, lo hubiera visto, si hasta la panza
se le disimulaba.
Pero lo terrible sucedi poco tiempo ms tarde. Fue penoso
ver a la Rebequita convertida en estrella de La cigea negra, el
burdel ms lujoso del puerto, cuatro meses despus. Ah la puso a
trabajar, el muy cabrn.
Es que el mal es rico para expresarse, Jaime. Vence siempre el
vino rancio, el sin alcurnia, el desprovisto de nobleza. Por eso digo
que no hay palabras para definir al amor, a las mujeres. Los verbos
son escasos, los adjetivos pobres. Qu pauperizacin soportando,
qu incongruencia. y siempre, inexorable como la muerte, triunfa el
vicio.
Y no me diga que me pongo moralista. Yo soy moralista. Porque
no hay derecho a que las historias que valen la pena sean slo ex-
cepciones. Como el caso de la Tibia Roldn, una muchacha abnegada
y leal como ella sola, que se enganch con un correntino maula, un
tipo que haba sido contrabandista en la frontera con el Paraguay,
estafador, timbero, que tambin manejaba el abigeato en gran es-
cala en la provincia de Formosa, un fulano de esos que ms vale per-
derlo que encontrado. La Tibia -fjese que le decan as porque era
de esa clase de personas que nunca se calienta por nada, pero siem-
pre conserva calidez para todo- se enamor perdidamente de este
hombre. Y l, a su manera, tambin la am.
Se cuenta que apareca muy de vez en cuando, pero le traa
regalos, la llevaba a comer a los mejores restaurantes, la atenda
como a una princesa, la vesta y -era fama- le haca el amor de la
manera ms delicada, como un jardinero se afana con sus rosales. La
Tibia Roldn lo debe haber pensado: Este tipo no me conviene, pe-
ro es el hombre ms fascinante del mundo. Y se entreg. Y aunque
se vean muy pocas veces, l siempre se haca presente, desde don-
de fuera, con flores y cartas encendidas que portaban sus emisa-
rios.
Hasta que un da, a finales de los cincuenta, el correntino cay
en cana. Lo agarraron en una celada en medio del ro Paran, con
cuatro lanchas artilladas de la Prefectura Naval, que por boca de
algn alcahuete saba del ltimo operativo que haba planeado el fu-
lano. Un asunto menor, claro, pero tambin as caen los grandes:
creo que lo agarraron transportando un par de toneladas de cigarri-
llos yanquis en una barcaza aceitera. Y lo mandaron a Devoto, en
Buenos Aires, donde le dieron tanta biaba que el correntino parece
que cant hasta La Cumparsita en ingls. Le encajaron catorce aos.
Y la Tibia Roldn, convertida en sbita viuda suprstite, sin
derramar una sola lgrima, sin el ms mnimo escndalo y desprovis-
ta de flaquezas, pobre y solitaria, sencillamente le ofreci casa-
miento para que l pudiera recibir visitas una vez a la semana en la
crcel. Y se fue para Buenos Aires, la Tibia, apenas con un atadito
de ropa y unos pesos que le prest una pitonisa de Makall, que supo
ser amiga del correntino y cuya casa haba sido aguantadero de la
banda. Circularon muchas versiones sobre el final que le toc a esa
historia, todas encontradas: que se convirti en fichera de un pirin-
gundn del puerto de Buenos Aires, que se hizo monja carmelita, que
tena un quiosquito de venta de peridicos en el barrio del Once,
que ahora andaba en amores con uno de los lugartenientes del co-
rrentino, un fulano al que llamaban El Opaco, porque no tena ningn
brillo personal, en fin, habladuras. Cosas de pueblo.
Pero vea qu curioso: una tarde de sbado andaba yo caminan-
do por Palermo, antes de venirme, y en la puerta del zoolgico una
seora me chista y me mira, sonriente, cuando me vuelvo para res-
ponder. No la reconoc. Hasta que ella me dijo:
-Pero ch, ya no te acords de m? Qu clase de chaqueo
sos? Soy la Tibia Roldn, y cuando me fui de Resistencia vos eras
chiquito as -hizo un gesto hacia abajo, como para palmear a un pe-
rro, y ensanch su sonrisa-. Ests idntico a tu padre.
Me quise morir, Jaime.
-Tibia -dije-, qu hacs.
-Traje los chicos a ver los animalitos.
Y seal a un par de criaturas, dos nias esplndidas, morenas
como la noche, propietarias de unos ojos y de una personalidad que
coincidan casi exactamente con los del hombre que estaba con
ellas.
-Mi marido -dijo la Tibia.
Y yo supe que era el correntino. Un tipazo, ch, de esos que
uno ve y dice qu carajo, yo a este cuate lo quiero de cumpa, Dios
me libre si me toca de enemigo. Nos dimos la mano y, sin que yo
preguntara nada, ella me cont -se justificaba, me parece- que a l
lo haban largado exactamente a los catorce aos de estar en gale-
ra. Ni un da le perdonaron. Cada uno de los dos se banc la bronca,
la tristeza, la miseria (porque la banda se hizo perdiz, claro) y
cuando los encontr aquella tarde en Palermo, ya estaban vetera-
nos, perdidas las lozanas, pero felices. Ve lo que le digo, Jaime?
Estaban felices.
Pero sas son excepciones, como para pensar que, despus de
todo, algunos s dialogan con el vino. Porque la nobleza tambin re-
surge, como el diablo, donde uno menos la espera.
Y as apareci Aurora. Como el diablo. Que te agarra dbil y
confuso, que te da vuelta y te pone patas arriba. Est claro que me
vengo resistiendo a hablar de ella, pero s, volv a encontrarla. Quie-
ro decir, volv a cruzarme con ella, en la esquina de Reforma y Niza.
Sent como si una especie de vibrador electrnico empezara a
menearme las nalgas. Del miedo, literalmente era capaz de cortar
alambre con el culo, en ese momento. En cuanto la reconoc, me
acerqu lentamente, como sospechando de la realidad. Ella estaba
vestida de verde, de un falso verde esperanza, y miraba una vidrie-
ra. Al principio no me vio, pero yo me preguntaba qu haca, yo, ah,
en esa esquina no prevista en itinerario alguno, no apuntada en mi
agenda, qu cuernos haca yo ah. Me dije casualidad, enseguida
me dije un carajo, casualidad y me confes que haba ido a bus-
carla. Que toda mi vida la pas buscndola.
Y ah estaba, Aurora, ms madura, con su belleza ms serena,
yo dira que era una cauta belleza. Pero igualmente hermosa que en
mis recuerdos, con el pelo cortado sobre los hombros, los ojos astu-
tos y tan brillantes, la boca entreabierta mostrando dos hileras pa-
rejitas de dientes blanqusimos, su figura amada siempre.
-Todo en su lugar -dije, como en un chiste para m mismo,
chiste que fue una burda manera de contener el pnico, cuando ella
me mir.
-Parece mentira -dijo, hablando despacito, como en secreto,
como si furamos los dos nicos habitantes de Mxico, en ese mo-
mento.
-Pero es verdad -coment-; qu hacs aqu.
-Y vos -replic Aurora.
Yo pens pinche Mxico, y pens Mxico lindo y querido, y
pens qu increble, qu cosas tiene este pas.
Pero no quera pensar, Jaime, me resista, como me resisto
ahora, a rebobinar esta pelcula. Necesitaba alejarme de tanta cer-
cana sbita, de esa repentina invasin de recuerdos.
Y fjese qu tonto, ch, qu curioso: me aferr a pensar en
Mxico, observ el trnsito enloquecido de las seis de la tarde, el
smog que no permita ver ms all de Insurgentes, el paso presuroso
de tanto peatn ignorado, ignorante de todo lo que estaba suce-
diendo en ese momento. Qu idiota: yo prefer abstraerme, como en
un jueguecito infantil, y empec a pensar en la generosidad de
Mxico, y en lo inhspito que nos resulta este pas, tan capaz de
brindamos esta tangible seguridad de estar vivos, enteritos, esta
sensacin de que todo tiene arreglo, esta afirmacin cotidiana de
sentimos ms o menos libres, pero tambin, vea, contradictoriamen-
te, tan certero para hacernos sentir forneos, tan preciso y eficaz
para quebrar cualquier integracin duradera, ms o menos absoluta,
y tan concreto y hasta riguroso en su modo chovinista de aceptar-
nos pero invitndonos a irnos cuanto antes, o si quiere, tan hospita-
lario pero a la vez con tantos lmites.
Pens en Mxico, mire si no es para matarme, con Aurora, ah,
enfrente de m, preguntndome:
-Pero ch, hablame, dec algo. Han pasado mil aos.
Y me ching de nuevo. Mil aos. Lo dijo as, como si nada, y yo
sent que me embriagaban el ruido de la ciudad, el ritmo alucinante
de la calle, diciendo que s, que eran mil aos, qu cosa, fjense us-
tedes, y a m qu, me vale madre, cuando en realidad no, no me vale,
me importa y me importa mucho. Yo no quiero mil aos, quiero llorar
un poco, me cago en Ceuta, qu desesperacin, Jaime, qu desespe-
racin y qu mudez.
Y dentro mo, como independiente de la vibracin que yo sen-
ta, mi cabeza meta darle vueltas al asunto: qu fantstico, Mxico,
qu sera de tantos latinoamericanos sin tu albergue -fjese, ch,
tuteaba al pas, inconsciente total-, sin tu benevolencia y an sin tu
hostilidad. Quiero decir, este pas, que no es ni ser nuestro, es una
manera de que cada uno afirme su origen, su nacionalidad, aunque en
el fondo tambin es una forma de reconocer los orgenes comunes.
Concha de Dios! Es que me estaba volviendo loco, pensando pende-
jadas que no venan al caso?
Pero no, no se alarme, no voy a entrar en esta temtica, no, si
es evidente que ste es un recurso facilongo de la memoria, una ar-
timaa ingenua contra el olvido. Una especie de sociologa de entre-
casa, ineficaz y futil como tantas cosas de entrecasa.
Porque estoy eludiendo referirme a Aurora, claro. Y cmo no,
acaso no le estoy contando que ayer, con ella enfrente, estaba co-
mo un perfecto boludo, sin poder rebelarme a mi incapacidad de de-
cirle lo que verdaderamente senta? Hubiera querido hablarle de
estas ganas de amarla, casi mgicas, que me poseen desde hace
veinte aos. Hubiera querido explicarle que todava ardo de calen-
tura a pesar de que ahora apenas alcanzo a imaginar sus pechos, su
cintura levemente engrosada, y su pubis tan conocido, tan familiar y
tan amado en otros tiempos. Pero no pude decirle nada.
Entindame, Jaime, lo que estoy procurando describir es cmo
se me movi el piso, porque sent un terremoto particular que fue
capaz de sacudir ese cielo extraordinario que alguna vez toqu con
las manos. Porque el cimbronazo de encontrarla en esa esquina de
Reforma y Niza no es una lenteja que se come cruda.
Yo tena dieciocho aos cuando me fui del Chaco, Jaime, cuan-
do abandon mi pueblo. Y ella tena veintitrs. Desde entonces ha
pasado un chingo de aos, que dejaron huella, qu caray, que no fue-
ron gratis. Uno anduvo fracasando, meta llenar los bolsillos con una
experiencia que no sirve para nada, incapacitado de reconocer que
es imposible retener la adolescencia. Uno anduvo huyendo del dia-
blo, hasta que el diablo aparece y zas, te paraliza.
Ella tena veintitrs, le digo, y ya haba mandado al carajo al
imbcil de Ataliva Lombardo, y por entonces estaba enamorada de
Alberto Venturi, un buen tipo, un flor de tipo, para qu negarlo. No
vale hacerme el pendejo. Era un tipazo. Igual tena celos de l, na-
turalmente. Y as se lo dije a ella, el da de la despedida, en aquella
carta adolescente, o adolemadura, si vale la transicin de la etapa,
quiero decir del pendejo al cabrn. Aquella carta que le dej la l-
tima noche. Ella la ley inmediatamente, como era de prever, y vino
a mi casa, a mi habitacin, donde a las cuatro de la maana yo ter-
minaba de empacar mis ropas, porque el mnibus parta para Buenos
Aires a las seis en punto, y me dijo:
-Por qu.
Eso noms: me pregunt por qu.
-Porque me voy, Aurora, porque te quiero demasiado y ya em-
piezo a ser grande y me inicio en ciertas comprensiones, como la de
saber que no hay futuro con vos.
-El futuro es muy largo -dijo ella-. No sabs.
-S que es -repliqu, empecinado, aunque sospechaba que ella
tena razn, como ahora s que la tuvo.
Y nos quedamos un rato en silencio, mientras yo terminaba de
guardar unos discos, unas medias, creo que un suter para el viaje,
por si haca fro en el mnibus. Fue entonces cuando me abraz, llo-
rando, y me dijo:
-Yo tambin te quiero mucho. Lstima que slo seamos capaces
de abarcar el futuro inmediato. Pero algn da...
-S -respond-, s, algn da. Quin sabe y me libr de su
abrazo y met unas zapatillas en el ltimo bolso.
Nos quedamos otra vez en silencio, casi sepulcrales, conscien-
tes de que asistamos al final de una etapa, cuya culminacin deba
haber sido previsible. Los dos nos sentamos, se me hace, como fa-
miliares de un enfermo de cncer. Se lo llora igual, pero uno ya es-
taba preparado. As, la muerte, aunque siempre duele, duele menos.
Y esa etapa no haba sido verdurita. Mi madre haba muerto un
ao antes, Aurora terminado su carrera en la universidad, yo acaba-
do la secundaria, coo, eran demasiados cambios, el final de una lu-
cha, el inicio de otras, la vida. Un cementerio, quiz, nuestras caras.
Un atad pesado cada cosa, cada recuerdo, cada instante.
Y cuando me acompa hasta la puerta de calle, donde me es-
peraba el taxi de Chirola Gmez combinado desde la tarde ante-
rior- ella me tom una mano, la apret muy fuerte, y musit:
-Sin adis, eh? Mejor decimos hasta luego, hasta un da de
stos.
Y yo no supe qu decirle. Como un idiota, me largu a llorar,
ocupando mi espacio, aprovechando mi turno para la desesperacin,
y entonces ella se pleg, y dbamos pena ah, los dos, abrazados
como hermanos, inundados por ese amor impoluto, en el momento de
ese pattico adis filial, hasta que Chirola nos separ como un rfe-
ri ordena un brq a dos boxeadores que han cado en un clinch anti-
rreglamentario, slo que tiernamente, y me dijo:
-Ch, pibe, vamos que perds el micro.
Y eso fue todo. Y todo quiere decir todo, si uno soslaya los
aos de recordarla, de empearse en este olvido imposible que le he
venido contando y que, ahora, se ha convertido en este miedo, este
terror inslito porque la encontr, como le deca, aqu noms, en la
esquina de Reforma y Niza, y no supe qu decirle.
IX
Uno no debe desaprovechar los momentos, Jaime. As dicen:
no dejes para maana, etctera. Uno, de pronto, se siente cargado
de culpas porque ha fracasado y cree que cualquier amor es el amor.
No es fcil este negocio de amar inexpresivamente, en abstracto.
Es vivir sin amar. Hay como un silencio inmenso, vastsimo, un miste-
rio parece envolverlo todo y, acaso, uno llega hasta a pensar que no
hay salida. Uno puede no desaprovechar los momentos; lo que no
puede es estar seguro de acertar.
Le digo esto, porque estuve pensando que el estar lejos del
pas tiene pautas propias, peculiares reglas de juego que van desde
enfrentamos a la cruda realidad del olvido, hasta topamos en una
esquina con la mujer del recuerdo ms vigoroso. Con Aurora. Que
me dijo pero ch, hablame, dec algo, han pasado mil aos.
Mil aos. Uno debe darse tiempo para colocar a cada cosa en
su lugar, en su momento, en esos mil aos. Uno no puede encarar ca-
da asunto con la misma frontalidad. El amor es el amor, el trabajo
es el trabajo, el exilio es el exilio. Se dice fcil. Pero despus igual
uno se hace bolas. Ya no s manejar esto con claridad. Quizs el
tembladeral empieza con el solo hecho de no tener patria, de
haberla perdido. Ni la tienen nuestros hijos y por eso, entre otras
causas, es que uno se siente mal. Me revienta reconocer esto. Pero
los hijos dibujan dos banderas, se aferran a dos geografas, apren-
den dos historias, se contagian de las aoranzas por partida doble y
hasta asumen una nostalgia impropia. Todo por duplicado. Y uno
siente culpas. Cmo no sentirlas, si uno se ha venido con la muerte
en la memoria, con el odio en el bolsillo, con el horror dibujado en la
piel.
Y estas criaturas, digo yo: cmo harn para perdonamos tan-
ta tristeza? Cmo, de qu recndito sitio sacarn la indulgencia
suficiente para disculpamos el trasplante, la confusin? De qu
manera se expresar, cun grande ser, su clemencia, su generosi-
dad, el da de maana, aqu o all, cuando juzguen este exilio invo-
luntario? Cuando nos juzguen porque les quitamos los rostros de
los seres queridos, porque les impusimos un arraigo forzado, un
desarraigo prematuro, y porque les endosamos, quin sabe, un odio y
un resentimiento que no sern de ellos?
No son tonteras. Por eso digo que uno no debe desaprovechar
los momentos para efectuar los balances, para anticipar el juicio
seguro, inevitable. Por eso cuando mis hijas me dicen estoy triste,
papi, no puedo dejar de remitirme a las condenas de antemano. Por
eso estas certezas de andar siempre desacertando se tornan impla-
cables, desesperantes.
Van siendo demasiadas las cosas que no tengo claras. Como
cuando imagino que caminamos, Aurora y yo, por una callecita de
esas que se acomodaron en la memoria y se quedaron, quietecitas,
sin mucha luminosidad pero con una persistencia digna de un amor
adolescente. La imagino a mi lado, Jaime, y pareciera que el porve-
nir es muy largo, cargado de promesas sospechosas, pero al final
hay algo que da miedo. Uno se llena de ansiedad, que es una especie
de nostalgia, pero al revs. Son como pjaros maeros, aves de ra-
pia disparadas de los libros de cuentos infantiles que aparecen y
luego desaparecen, impune, arteramente. Aves que hoy, en especial,
me hacen sentir extraamente alertado, pasible de ser vctima de
malas jugadas. Descubro, de pronto, que no quepo en mi cuerpo, que
esta figura que soy no es un continente adecuado, eficaz, para al-
bergar tanta desesperacin y tanto amor intil.
Por eso prefiero no hurgar ms en profundidades que no com-
prendo y que me producen esta angustia tan ntida como el sabor
grueso del tabaco negro. Prefiero distraerme para no asumir mi co-
barda, mi debilidad. Ya son demasiadas las mujeres que me lo dicen,
algunas con cario, otras con lstima, otras con temor, la mayora
con rabia, indignadas, usted sabe cmo son las mujeres, qu mal re-
accionan cuando las cosas no resultan como imaginaron, cuando un
hombre no tiene las virtudes que quisieron ver en l.
El Marruco Valussi deca que a las mujeres hay que medirles el
aceite por dos razones: porque si uno las clava no se las lleva el
viento, y porque, adems, dejndolas clavadas es ms fcil huir lue-
go de ellas. Nunca voy a olvidar a ciertos personajes de mi pueblo,
como el Marruco, por esa sabidura de sus sentencias que ms tarde
puede comprobar. Como cuando afirmaba que un hombre puede nun-
ca estar solo, si se lo propone, porque la variedad de mujeres que
uno puede hallar es infinita; el asunto est en paciencia que se po-
sea y en la capacidad de bsqueda. El Marruco aseguraba que haba
inventado un mtodo infalible, que consista en contar, cada vez que
una mina le gustaba, que en el patio de su casa tena dos rinoceron-
titos que acababan de enviarle de frica. Ninguna mujer se resis-
te a la mentira -juzgaba, doctoral-; son tan mentirosas que termi-
nan por no saber distinguir lo verdadero de lo imposible.
Era la gente pesada. Una vez, poco antes de que yo me fuera
de Resistencia, el Marruco organiz una fiesta con no s qu motivo
en El Tiburn Rojo, que era otro de los prostbulos que regentaba
el gordo Angulo. Alquil el local, un sbado, y lo cerr para sus ami-
gos. Contrat a una orquesta de jazz y a nada y a un conjunto que
haca furor en el interior de la provincia: Los Elegantes del Cha-
mam. Y prometi una joda de pelcula, que sera conducida por
el gordo Angula, improvisado maestro de ceremonias.
Los cincuenta invitados bebieron y bailaron toda la noche con
las diecisis pupilas de El Tiburn Rojo, con una docena de amigas
que el Marruco reclut en los arrabales de la ciudad, y hasta con
dos mellizas correntinas que estaban de moda en aquella poca, co-
nocidas como las comehombres.
La fiesta se prolong hasta la madrugada, hasta que los borrachos
empezaron a confundir sombras con luces, hasta que las profesiona-
les terminaron arrumbndose en cojines y sillones y las aficionadas
se pusieron agresivas, violentas, con los fulanos que se sobrepasan.
A eso de las cuatro de la maana, el entusiasmo haba disminuido y
eran pocos los que se mantenan de pie. Uno de ellos era el Turco
Benasaun quien aseguraba que las mujeres no deban quejarse de
nada, al menos en Amrica Latina, porque, deca, siendo minas, han
tenido la suerte de no nacer rabes, as que mejor se callan la bo-
ca. De tan pedo que estaba, y luego de repetir veinte veces su
chiste, que ya nadie festejaba, empez a gritar que la joda no poda
terminar bien si el Marruco y Angulo no concursaban en un inslito
campeonato de paja que pretendi organizar. Se par en medio de la
pista de baile, hizo callar a los msicos (Los Elegantes del Chama-
m, que eran los nicos que se conservaban ms o menos sobrios,
aunque de elegantes no tenan nada y a esa altura desafinaban ran-
cheras y pasodobles) y anunci que los concursantes deban sacar
sus sexos para ponerlos a consideracin de la concurrencia, a
efectos de que se hicieran las apuestas correspondientes por parte
del respetable pblico.
Al gordo ya no se le para!, grit uno, en medio de las carca-
jadas de los que todava estaban conscientes, comentario que pic
el orgullo de Angulo, quien asegur que estando en pedo se me para
hasta el corazn y se lanz al centro del escenario y empez a bai-
lar una tarantela mientras se desabrochaba la bragueta. El Marruco
estaba acostado en tres sillas, y era apantallado por una negra de
Curitiba que se llamaba Omayra y era la ltima estrella contratada
por El Tiburn Rojo. Azuzado por el pblico para que demostrara
que la juventud tambin saba bailar la tarantela y para que dejara
en libertad su mercadera, fue obligado a pararse y, haciendo ochos
y con los ojos bizcos, sostenidos por la negra, lleg a la pista de bai-
le. Entonces, imprevistamente, ronco de furia y sin bajarse el pan-
taln, declar que siempre haba sabido el odio que le guardaba An-
gula, por lo que, enarbolando un cuchillo que quin sabe de dnde
haba sacado, prometi que le cortara el sucio pito a ese gordo de
mierda. Se abalanz sobre Angula, ante el horror de los presentes,
y se arm una batahola en la que nadie pudo permanecer neutral. En
medio de botellazos, trompadas, puntapis, la fiesta termin cuando
lleg la polica, llamada por el bandoneonista de la orquesta.
Al Marruco le quitaron el. cuchillo entre cuatro uniformados, y
Angulo apareci detrs del piano, en medio de sus vmitos y con los
pantalones encastrados en su propia mierda, producto del susto que
se peg. Tuvieron que encerrarlos en diferentes camiones, porque el
Marruco gritaba que aunque sea con las manos te vaya cortar esa
pija que tens, gordo, para lo que te sirve, cretino, yo estaba ena-
morado de la Rebequita y mir lo que le hiciste, y ah fue que to-
dos se dieron cuenta del drama, porque alguno repar en que era
cierto que el Marruco se pona furioso ante la sola mencin de La
Cigea Negra, burdel que desde haca mucho tiempo no pisaba.
-Estaba escrito -sentenci el Sordo Chiche, al da siguiente,
cuando contaba a los muchachos del barrio lo sucedido-. Estaba es-
crito que esa fiesta iba a terminar mal.
-S, estaba escrito -ratific Benasayag, mirndolo de reojo y
bebiendo su cerveza-. Y habra que cortarle la mano al hijo de puta
que escribi eso. Pobre Marruco.
Aurora pintaba, no s si se lo dije. Dibujaba trazos que a ve-
ces me resultaban imposibles de entender, creaba colores firmes -
casi siempre el azul, el marrn, el rojo- que luego degradaba en tor-
sos y caderas de innumerables decapitados. Generalmente, pintaba
pedazos de cuerpos de mujeres gordas, viejas, que pretendan ser
horribles pero que, no s cmo, mantenan una cierta belleza, una
armona fascinante pero a la vez repudiable. Yo no s cmo haca,
Aurora, para congeniar la pintura con la biologa. Pero tena talento.
Ahora no s por qu le digo todo esto. Quiz recurro a las pa-
labras para distraer mi propia atencin de lo principal. Es una mane-
ra de no pensar, una forma de olvido. Y el olvido es cruel, despiada-
do, sobre todo cuando se trata de olvidar al que nos condenan los
dems.
Aquellas cosas que le vengo contando, aunque sucedieron hace
mucho, siguen vivas en m. Aurora no ha muerto, jams muri en mi
memoria, y por eso ahora recobra tanta vida, genera tanto pnico.
Yo no s si la he seguido amando, si la amo todava, pero s que el
amor que le profes me marc todos estos aos. Y eso no es poquita
cosa. Me qued recordndola en silencio, querindola acaso, de ma-
nera impotente, concreta y tangiblemente intil, sin atreverme a
decrselo, a buscarla, a obligarla a ser partcipe, responsable de lo
que hizo. Porque un amor nunca es producto de una sola persona; no
hay prctica unilateral en el amor. Ella fue responsable de que yo la
quisiera. Y por eso tengo tanta bronca, tambin.
Ahora me siento doblegado. Ha de ser por eso que insisto en
esta sensacin de culpa, que seguramente no es sino la expresin de
culpas viejas, de una rabia slida como un dintel de madera de lapa-
cho. Porque uno es tramposo, no hay caso: en vez de largarse a llo-
rar, en lugar de reconocer que uno est hecho pelotas, opta por di-
gresiones como sta para retener su atencin, para que no me deje
solo, Jaime. No hay nada peor que el miedo a estar solo. Lo cual es
una soberana estupidez, porque siempre estamos solos, porque a
todos nos faltan las Auroras, porque todos alguna vez amamos a una
Aurora que nos cag la vida.
Y uno, entonces, se queda as. Aferrado a una oreja como la
suya, pero para descubrir a cada momento que no tiene rumbo, que
los rumbos no existen y slo hay caminos que conducen a ninguna
parte, escenarios que se cree recordar, caras que aparecen para
luego esfumarse. Y hay, tambin, un amor y un odio as de grande,
como stos, que ya no s cmo hacer para explicarlos, para raciona-
lizarlos a fin de que duelan menos, porque la racionalizacin, usted
sabe, es una manera de enfriar las cosas.
X
Pero no desaprovech el momento. Me sobrepuse al impacto y
dej paso a una legtima, autntica alegra, aunque en un tono ms
bien sereno. La tom del brazo, confianzudo, y con el aplomo reco-
brado, le dije:
-Ven, Aurora, tomemos un caf.
Cruzamos la calle y nos sentamos en esos horribles butacones
del Vips, con una mesa enorme entre medio de los dos. Como si tan-
tos aos no hubieran significado, ya, suficiente distancia.
Nos sentamos, le digo, y se produjo un silencio denso, que me
volvi a incomodar. Yo buscaba smbolos, sabe?, y no vea el modo
de encontrarlos, mientras ella, con las manos cruzadas delante de
su pecho, sobre la mesa, simplemente me miraba, con un dejo de ex-
traeza, con un aire medio pcaro.
No sabamos qu hacer, sa es la verdad. Entonces, mientras
una mesera nos traa los cafs, empec a contarle la historia de la
guitarra de Betinotti. De Jos Betinotti, el Pepe Betinotti, que supo
ser uno de los ms grandes payadores, autor de letras y msicas,
juglar proletario de Buenos Aires. La conoce, ch? La historia, di-
go.
Yo la le hace mucho tiempo, en Buenos Aires, creo que en el
suplemento literario de La Opinin. Se trataba del relato del amor
que uni al Pepe y a Mara, quien supo ser su compaera desde muy
joven, a fines del siglo pasado, cuando Betinotti estaba en la malaria
ms absoluta, cuando trabajaba como hojalatero en el barrio de Al-
magro.
Contaba ella cmo se haban conocido; en un baile efectuado
en un conventillo, exactamente en un patio de glicinas, alrededor de
un aljibe y bajo la luz de faroles de querosene. De ah sali un no-
viazgo, producto del impacto que signific para ellos haber bailado
valses, habaneras, polkas y mazurcas. Un ao despus se casaron,
tuvieron un hijo que se llam Josecito y que muri antes de cumplir
diez meses, y l cambi de oficio -se hizo zapatero- mientras segua
cantando en reuniones de amigos, en los arrabales, y se resista a
que su fama creciera, aunque haba ya quienes lo comparaban con el
mismsimo Gabino Ezeiza.
Lo cierto es que gan unos pesos, sigui componiendo y al cabo
acept, con modestia, claro, presentarse en pblico, en teatros y
circos. En fin, no se trata ahora de que yo me convierta en bigrafo
de Betinotti (eso ya lo hizo Hornero Manzi, caray, que escribi
aquella milonga inolvidable) sino de contarle, Jaime, lo que le cont a
Aurora en el Vips.
Porque acaso, lo pienso ahora, de pronto se era el smbolo es-
taba buscando. Y vea, me sali solito, casualmente, como suceden
las grandes cosas. Y es que la guitarra de Betinotti llor su muerte,
vea. No, no es un chiste, no es un cuento. All por el ao diecisis o
el diecisiete, no s, Betinotti enferm gravemente, de un da para el
otro. Un dolor de cabeza muy agudo, un desmayo, el coma. Mara y
el resto de la familia lo velaron varias noches, mientras Pepe se
consuma devorado por una fiebre atroz, pertinaz, incesante.
Se muri, claro, al cabo de una semana amarga, que yo imagino
de lluvia sobre los adoquines de Buenos Aires, con los nubarrones de
un otoo atascado e indiferente. Y contaba la viuda que en el preci-
so, exacto momento en que el payador ya no tuvo pulso, los que lo
velaban escucharon un quejido agudo, metlico, retumbante. Se mi-
raron sin saber de qu se trataba, sbitamente desprevenidos, des-
armados ante la tragedia, hasta que un amigo de la casa se dirigi,
resuelto, a la caja donde se guardaba la guitarra de Betinotti. La
abri y mostr el instrumento a los presentes: a la altura de la bo-
ca, la prima se haba cortado. Y colgaba, como un hilo triste y soli-
dario, como un condn viejo, usado, inservible.
Ese era el smbolo, Jaime.
Le dije a Aurora, cuando termin la evocacin:
- y en nuestra historia comn, yo soy la cuerda rota. Me cor-
t cuando nos despedimos, aquella madrugada en que Chirola Gmez
me urga para que no perdiera el mnibus.
-Qu cursi -dijo ella-, no habr sido para tanto.
Y sonri.
-S, cursi, cursi -desde-, pero el que se aguant tanta pr-
dida fui yo.
-Prdidas -repiti ella, y su cara se ensombreci-, todos per-
demos. Somos una generacin que viene perdiendo desde hace tiem-
po.
Baj la cabeza, sorbi su caf y encendi otro cigarrillo. Me di
cuenta de que se no era el camino correcto para reconocemos. El
drama era que no saba encontrar uno mejor.
-Vos cmo ests? -le pregunt, buscando cambiar de tema.
-Mal.
Me dej desconcertado. Silencio.
-Y vos? -pregunt ella.
-Y ac ando.
Y entonces nos miramos y sonremos. Y empezamos a hablar de
los viejos tiempos, ese recurso magnfico, pero a la vez desdichado,
de los que se reencuentran luego de veinte aos y no son capaces de
reconocer que el tiempo ha transcurrido. Se sabe que todo es dis-
tinto, pero de alguna manera uno se aferra al pasado. Despus de
todo, el pasado es lo nico que se tiene. Y adems, cmo encerrar
veinte aos en una hora de conversacin?
Pero igual hicimos un esfuerzo, que sabamos intil. En todo
caso, nos unieron las ancdotas, las citas comunes. Creo que nos re-
conciliamos con mi madre; que en ese momento quisimos a las otras
chicas que vivan en nuestra casa como nunca antes; que Resistencia
nos pareci un sitio ideal al que nunca dejaramos de aorar y al que,
seguramente, jams retornaramos aunque viviramos jurndonos
volver. As pasa, Jaime, creo, cuando uno empieza a darse cuenta de
la distancia. Y nada ratifica tanto una distancia como un encuentro
con alguien tan cercano.
En un momento, ella lo dijo citando a Neruda: Nosotros, los
de entonces, ya no somos los mismos. Y ah vimos que era cierto.
No nos sorprenda, lo sabamos. Slo que no es lo mismo saber algo
que reconocerlo, verbalizarlo. Uno vive mintindose mucho; pero el
problema con las mentiras es que despus hay que andar huyendo de
ellas, y como uno finalmente no puede, ni quiere, huir de las propias
mentiras, uno termina por hacerse cmplice. Y los libretos aparecen
cambiados. Y uno se equivoca. Y cuando aparece una Aurora, todo se
cae a pedazos.
Yo no saba si se era el camino correcto para reconocernos,
pero era, evidentemente, el nico que podamos intentar. Las anc-
dotas de la adolescencia suelen ser un recurso eficaz para sortear
la incomunicacin. Aurora me pregunt qu haba pasado aquella no-
che en lo de las mellizas Torti. Le cont la verdad y se ri a carca-
jadas. Era una risa fresca, linda; la misma que yo retena en mi me-
moria. Fue como una clave para que yo sintiera que de todos modos,
efectivamente, ramos nosotros dos. Despus le pregunt si ella
realmente saba de mi odio al Ataliva Lombardo. Me dijo que s, que
por supuesto, y me cont que se haba recibido de abogado y que
crea que ahora era juez federal. Le di mi opinin sobre los jueces
federales de la junta militar, como tantendola, tratando de ver su
reaccin, pero ella baj los ojos y dijo algo as como que despus de
todo en aquella poca no era un mal tipo. Quiz, dije yo, en aquella
poca no existan los malos tipos, la adolescencia acaso es una etapa
de la vida en la que se inventan los odios, como se inventan los amo-
res. Es la adultez la que confirma aquellas invenciones.
Cada tanto, producamos silencios que resultaban pesados, si-
lencios que se hacan sentir, porque eran como cortes de luz, breves
oscuridades en las que no sabamos reencontrarnos. Yo, entonces,
recurra a mis tonteras, a evocaciones de personajes, y llevaba a la
mesa del Vips a sujetos como el Marruco Valussi, como el Sordo
Chiche, como la Tibia Roldn, e incluso al alemn Schlauer, cuya
mencin me permiti atrancarle a Aurora una que otra sonrisa, a
pesar de lo cual cada silencio posterior nos permita verificar una
constante, ineludible cada en cierta forma de solemnidad, ya supe-
rada la sorpresa del encuentro, como es lgico, porque siempre su-
cede que a las sorpresas sigue un cierto relajamiento y la Cosa se
pone seria. Sobre todo si se trata de una sorpresa esperada veinte
aos.
Los dos mencionamos reiteradamente semejante distancia.
Recordamos los versos de Alfredo Lepera: Que veinte aos no es
nada, y yo dije qu no van a ser nada, y ella dijo que muchas ve-
ces se haba acordado de m, y yo me olvid de Lepera y le confes
que todas las veces, durante veinte aos, me haba acordado de ella.
En un acceso verborrgico, le cont de mi viaje a Buenos Aires, de
mi salida del Chaco, de la militancia poltica, de mi casamiento, de
mis hijas, de mi arribo a Mxico, de mi divorcio, de centenas de
sueos, y de su propia presencia, constante, empecinada, en mi vida
durante veinte aos de no verla y esperarla.
Entonces se produjo otro silencio. Ms largo, ms denso, un
silencio de esos que solemos necesitar para asimilar las evidencias,
para darnos cuenta de que ya no somos tan jvenes, porque tenemos
historia, y la historia es larga, y pesa mucho. Esos silencios que ne-
cesitamos para reflexionar que, sin embargo, seguimos siendo jve-
nes, porque uno es joven mientras sigue pensando que nada es inmu-
table, as como empieza a ser adulto cuando deja de creer en su
propia inmortalidad porque ya tiene alguna idea clara, cierta, sobre
la muerte, y sabe entonces que la muerte es una conclusin tambin
atribuible a uno mismo. Borges tiene razn cuando dice que slo los
animales son inmortales, porque ellos no saben que han de morir.
El silencio fue largo y yo lo romp hablando de Asdelavir Ovie-
do, un fulano que viva frente a nuestra casa, en Resistencia, y al
que todo el barrio quera.
-Sabs que se muri?
-S, saba -respondi ella.
Y a m no se me ocurri otra cosa que tomar en broma la
muerte de Asdelavir Oviedo. Aunque en realidad, no era a la muerte
a la que invocaba, sino al personaje. Se llamaba as porque sus pa-
dres, campesinos, haban recurrido a un almanaque, como se acos-
tumbra en las provincias, para bautizar a los hijos con nombres de
santos. Y result que este tipo naci un 15 de agosto, que en los al-
manaques figura como feriado y tiene, al pie del nmero, la indica-
cin de que es el da de la Ascensin de la Virgen. Y vino a ser que
en el almanaque consultado por la familia Oviedo tal mencin se
haba abreviado: As. de la Vir.
Perteneca a esa clase de tipos que siempre se estn riendo, y
por eso muchos piensan que es el idiota del barrio, pero resulta que
es imprescindible en las fiestas, en la ayuda a la gente, en el nimo
que siempre tiene disponible para los dems. Cuando yo era chico,
Asdelavir nos contaba que, en su juventud, una tarde que andaba
muy caliente se haba cogido un pedazo de hgado de vaca adquirido
en una carnicera. Ante nuestro espanto, filosofaba: S, les pare-
cer asqueroso, pero era un hgado no congelado y estaba calentito.
Y adems, me ahorr una paja, chamizo. Y se rea, mostrando sus
dientes picados, sin importarle que le creyramos o no.
Era un tipo habilidoso y gentil, solidario, que jams deca que
no si se trataba de ayudar a la gente del vecindario. Con un martillo,
un destornillador y una pinza, no haba objeto que no fuera capaz de
componer. Y jams aceptaba un peso en pago. Era uno de esos tipos
opacos, ms bien incultos, que siempre existen en los barrios pro-
vincianos y que, aunque acaso menospreciados, se van haciendo in-
dispensables no slo por sus habilidades sino incluso por el afecto
que despiertan. Y la gente, Jaime, usted sabe, siempre necesita
sentir afectos inocuos, que no son otra cosa que modos de la pedan-
tera.
Era muy catlico, pero no solemne, sino ms bien un creyente
pragmtico, capaz de gozar con su fe, un hombre que saba disfru-
tar de sus creencias y que jams aceptaba debatirlas con nadie.
-Para qu discutir de teologa -afirmaba-, a m Dios me sirve y
punto. Si alguno de ustedes me llega a demostrar que Dios no exis-
te, me caga la vida.
Y se pona a arreglar una caera, un tomacorriente, un enchu-
fe, una plancha, conservando siempre un humor envidiable, de aris-
tas deliciosas, de una ternura que a m an me regocija. Recuerdo
que cuando se estaba por casar con la Rosa Machuca, sus amigos le
organizaron una despedida de soltero que, como todas las que se
celebraban en Resistencia, se saba que iba a ser terrible, peligrosa.
Lo citaron a una cena en la casa del gordo Schneider, un sujeto ru-
bicundo capaz de las bromas ms pesadas, pero Asdelavir no apare-
ci, aunque haba prometido asistir. Nadie le dijo una palabra, no
existieron reproches al da siguiente. Asdelavir, por si acaso, se an-
duvo con cuidado esa semana, hasta la noche de la boda. Y una hora
antes de ir a la iglesia, se retir a vestirse. Haba alquilado un cha-
qu precioso, con colita atrs y todo. Pero cuando lo descolg de la
percha descubri, horrorizado, que alguien le haba cortado la coli-
ta, las mangas y hasta las perneras del pantaln, que qued conver-
tido en un ridculo calzn que apenas llegaba hasta sus rodillas.
Slo faltaba media hora para la ceremonia, de modo que tuvo
que ir en traje de calle, uno gris gastado que era el nico que tena,
lo que le cost su primera trifulca matrimonial con la Rosa, quien
estaba hecha un primor con su vestido blanco y argument que no
tena el ms mnimo inters en casarse con un tipo capaz de hacerla
pasar semejante bochorno, ests hecho un mamarracho, deca, us-
ted sabe cmo son las mujeres.
Asdelavir, sin decir una sola palabra, tom a la Rosa del brazo,
escupi a un costado, furioso, y la oblig a marchar hacia el altar.
Una vez all, en el momento de aceptar ante la requisitoria del cura,
afirm:
-S, padre, acepto, pero a condicin de que excomulgue a toda
esta manga de cabrones -y seal a un costado, donde estaban sus
amigotes, codendose de gozo.
Y bueno, Jaime, qu quiere, yo siempre me voy por las ramas.
Y en el Vips, no saba manejar esa situacin. Tantos aos aguardan-
do verla, soando con encuentros casuales y, de pronto, todo eso se
produca. No, claro que no me agarraba desprevenido, pero s me
encontraba superado por las circunstancias. Creo que se lo dije a
Aurora, tambin, cuando le hablaba de Asdelavir como si ella y yo
nos hubiramos visto el da anterior.
Ahora, concdame que Asdelavir Oviedo fue un sujeto cuya
memoria vale la pena invocar. Contaba mi padre que Asdelavir, cuan-
do era muy joven, haba sido boxeador. Se presentaba los sbados
de noche en el Anfiteatro Todaro, que era una especie de club, de
pista de baile, de centro de convenciones, de estrado para asam-
bleas polticas, en fin, un lugar para lo que fuera, todo al aire libre
porque no tena techo, y que slo funcionaba cuando no llova. Los
sbados a la noche haba box, y Asdelavir lentamente se convirti
en una especie de dolo local, un habilidoso peso medio que ya no te-
na rivales en el Chaco. Entonces, al promotor del Todaro se le ocu-
rri organizar un combate contra el campen paraguayo, un negro
que pareca un ropero.
Se organiz la pelea y all por el sexto round Asdelavir estaba
a la miseria. Tena la cara llena de dedos, un ojo medio cerrado y la
oreja izquierda pareca un repollo pisoteado. Estaba grogui y todo el
mundo se daba cuenta de que en cualquier momento se caa, derro-
tado. Entonces, al empezar el sptimo asalto, y luego de un ensimo
clinch, el Asdelavir pareci despertar, asombrado, abriendo los ojos
todo lo que poda. Escupi el protector bucal -en verdad, un pedazo
de goma de automvil, recortada- y grit: Mir ah, ch, qu
horror y seal al piso, a un costado del pie izquierdo del campen
paraguayo. Este se detuvo, sorprendido, y mir a donde sealaba su
rival, bajando momentneamente la guardia, ocasin que aprovech
el Asdelavir para encajarle un derechazo al mentn que lo dej
dormido por quince minutos. Claro, la polica tuvo que intervenir,
luego, porque toda la colectividad paraguaya lo quera linchar. Pero
esto no se lo cont a Aurora. Simplemente, dije:
-Pobre Asdelavir. Me escribi Rosa, el mes pasado.
Y ella mostr un sbito inters. Y me ching de nuevo, porque
me embal en el tratamiento de esa desviacin. Le cont que, en
efecto, Rosa me haba escrito contndome sobre la muerte de su
marido, quien muri delirando y slo mencionaba a tres personas,
una de las cuales era vos. Que vengo a ser yo. Y termin Rosa su
carta con esta frase: Como te dars cuenta, el panorama de las
personas que quera estaba muy claro. A m no me llam ni una sola
vez.
Y volvimos a remos, y Aurora mir su reloj y yo repar en que
ya era de noche sobre la ciudad. Le pregunt si tena que irse y
simplemente me dijo:
-Segu hablando, Chiquito -y sonri-, que han pasado veinte
aos que me parecen mil.
Era evidente, Jaime: haba que llenar el encuentro de pala-
bras, de todas las palabras que no se haban dicho y an de las que
no se conocan. Porque las palabras, despus de todo, son el nico
recurso que se tiene para llenar un vaco de veinte aos.
XI
Punto. Digo punto, Jaime. No quiero hablar ms de Aurora. Se
decreta formalmente que nunca ms se hablar de ella. Ni yo me lo
creo, pero este asunto me abate; me tiene mal. Ahora prefiero
hablarle de Carlitos Sosa. Nunca le cont, Jaime, de l?
Qu tipo. Un fulano sensacional, de esos ngeles de carne y
huesos, veteranos, que tienen soplos al corazn cada tanto, porque
los cuarenta y pico de aos ya les pesan, y que de puro intuitivos se
convierten en sabios de la noche, en camaradas del vino, en repre-
sentantes de la ternura de la vida. Un sujeto formidable, de esos
que generan amores y odios, pero a los que cuando se ama, se ama
intensamente. Un cuate del alma.
Ayer recib carta de l. Me emocion, aunque sus lneas fueron
breves, porque ah est, luchando contra la inflacin, el peligro del
desempleo, el corazn que cada dos por tres le da un susto, y as y
todo sigue con su optimismo incorregible, enhiesto, inclume.
Carlitos la conoci a Aurora. Creo que fue el nico de mis ami-
gos de Buenos Aires que la conoci. No personalmente, pero s en
certezas y adivinaciones, a travs de mis relatos, de esa especie de
terapia de caf que desarrollamos l y yo, en Buenos Aires, durante
las infinitas caminatas por la ciudad, cuando salamos de las redac-
ciones donde trabajbamos, unos meses en un semanario de actuali-
dad, otros en un pasqun sensacionalista, algn ao en la quinta edi-
cin de un vespertino pretenciosamente culto. Carlitos la conoci
mejor que nadie, acaso mejor que yo.
Una noche, caminando por Corrientes, escuch cmo yo penaba
por el recuerdo, ya imposible, ya borroso, de Aurora, y de pronto se
detuvo, en medio de la acera, y me dijo:
-Basta, pibe, esto no puede ser. Vamos a arreglar este asunto.
Yo s cmo.
Le ped explicaciones y l me dijo, sencillamente, que no pen-
saba drmelas, que slo necesitaba que yo le dijera dnde viva Au-
rora, y que si no lo saba que lo averiguase. Yo afirm que, en efec-
to, desconoca dnde estaba ella, que poda vivir en Buenos Aires
como poda seguir en el Chaco, en la Patagonia o en Manchuria. Me
dijo que bueno, que lo averiguara, despus yo me arreglo, as dijo.
No hablamos ms del asunto, ni esa noche ni las siguientes. Yo
no hice ningn esfuerzo por conseguir la direccin de Aurora, y l,
un par de semanas ms tarde, me volvi a preguntar si la haba ob-
tenido. Le respond que no, y eso fue todo.
Una tarde, creo que en el verano del setenta y tres, nos en-
contramos a tomar un caf en un bar de la zona de Tribunales.
Haca un calor que pareca a punto de derretir el pavimento. Carli-
tos encendi un cigarrillo y me dijo:
-Te juro que jams pens que entre el Gordo y Olga pudiera
pasar algo. Pero yo los mand a la cama. Me sent como si hubiera
inventado el amor.
Suspir profundamente, pidi ms caf y se trag una pastilla
con la resignada actitud del que sabe que su corazn puede dejarlo
tieso en cualquier vereda, en cualquier momento; me obsequi una
sonrisa y comenz su relato, hablando como para s mismo:
-Mir, pibe, resulta que desde hace un ao que le vengo di-
ciendo al Gordo Benvenutti que as no puede seguir. Que andando
solo podr sentirse muy poeta y estar muy actualizado en materia
cinematogrfica, pero que hay que coger. Que en la vida hay que co-
ger. Aunque sea de vez en cuando.
El Gordo es un tipo fulero y, hay que reconocerlo -me dijo-,
no tiene xito. Es tan sexy como el monumento a la bandera. De mo-
do que su resistencia era obvia: l sabe que est perdido de ante-
mano frente a cualquier mujer. As que empec a hacerle un traba-
jito fino, medio sin querer, te dira que sin darme cuenta porque to-
do comenz una noche que estuvimos tomando vino hasta muy tarde,
como siempre, y el Gordo termin en pedo mientras yo le hablaba de
Olguita.
La verdad es que no saba muy bien por qu lo haca, pero me
pareci divertido, vos sabs que Olga es una buena chica, aunque
fea como pocas; tiene esa cara tan machuna, esa nariz que parece
que se la hicieron de favor, y en una carpintera de barrio, y los ojos
chiquitos. Adems, del cuerpo ni hablar: tiene el culo de un peso
pluma con el lomo de un medio pesado.
Pero al Gordo no le ocult nada; le dije la verdad, slo que
exagerando que, sin embargo, me haban asegurado que no haba
mujer ms excitante que ella en la cama. Le dije que sabe y quiere
hacer de todo, que estira el fideo como ninguna, que se mueve como
si tuviera un avispero en el orto y que es capaz de sacarle a uno
hasta la ltima miguita de una carie.
En realidad -continu Carlitos-, yo no tengo la ms mnima
idea de si todo eso es cierto. Jams intent nada, ni s de nadie que
lo haya hecho. Si no era virgen, la pobre, le pasaba raspando. Pero
yo estaba medio lujurioso esa noche, de manera que le atribu a la
Olguita todo lo que me gustara que supiera hacer mi mujer; era
como si yo cerrara los ojos y me imaginara el ms formidable coito
del universo. Y vos sabs cmo son estas cosas: uno empieza a pen-
sar noms, y ya se excita. La imaginacin es capaz de derretir un
hielo. Y el Gordo estaba haciendo una dieta ya demasiado larga.
Cuando termin de hablarle de alga, el Gordo traspiraba. Al
separamos, me dijo, con los ojos mojados y rojos como los de un pe-
rro con parsitos y una voz pastosa, de borracho, algo as como ch,
qu mina brbara debe ser sa, no?
Al da siguiente, por casualidad, me encontr con Olguita en
el subte. Iba para Chacarita, como yo, de modo que nos detuvimos a
tomar un caf en un barcito frente al cementerio. La vi medio cada,
tristona, como estn las mujeres cuando les falta alguien que las
mueva y se empiezan a resignar. Le habl del Gordo.
No s cmo hice, pero luego del segundo caf ella ya estaba
caliente. Le cont que el Gordo era un verdadero padrillo, y que los
amigos estbamos preocupados porque su potencia sexual poda lle-
varlo al infarto. Le dije que ms de una mina lo haba largado por su
lascivia, por degenerado, por inagotable, porque, le dije, las mujeres
no podan estar con un tipo capaz de hacer el amor seis veces en
una sola noche.
Tejuro -me dijo, sonriendo mientras terminaba una copita de
ginebra- que la pobre alga casi se acaba en seco. Me explic que se
tena que ir, que se le haca tarde. Se haba agarrado tal calentura
que si uno le tiraba con un huevo, lo frea!
Imagnate el resto: durante semanas, meses, cada vez que
me encontraba con uno o con otra, les hablaba de lo mismo. A veces
nos veamos de casualidad, pero creo que me empezaron a buscar;
ninguno de los dos se animaba a pedirme que los presentara, pero
era evidente que queran conocerse, as que me encargu de con-
vencerlos definitivamente de que no haba mujer tan fogosa en la
cama -a pesar de lo fea- como Olga, ni hombre tan macho -a pesar
de los kilos de ms- como el Gordo Benvenutti. Y hace algunas se-
manas, en La Paz, lo vi al Gordo y le dije que Olga haba inventado un
stripts en cuatro patas que era digno de verse. A ella, entretanto,
la convenc de que l llevaba veinte das sin hacer el amor porque
buscaba erotizarse ms para desesperar a la prxima mina que en-
contrara en su camino.
As llegamos a un punto en que los dos, por separado, me lla-
maban a la redaccin para invitarme a vernos. Y por la noche, inexo-
rablemente, me preguntaban el uno por el otro. Se hacan los desen-
tendidos, los superados, los satisfechos, pero cada vez que yo a Ol-
guita el Gordo empezaba a guiar el ojo y no poda contener ese tic
que le agarra cuando se pone nervioso, o cuando est en pedo. Olga,
pobre, traspiraba y me miraba como un cura viendo a Susana Gim-
nez en bolas.
Hasta que consider que ya estaban a punto. Antenoche la
cit a Olga en El Foro a las diez, y al Gordo le ped que estuviera en
el Pars a las diez y media.
A las once menos veinte le dije a Olga:
-Me voy a comprar cigarrillos. Ya vuelvo
Fui a la Pars, ah, a media cuadra, y me sent con el Gordo,
que ya iba por la segunda ginebra.
-Hola -lo salud-. Sabs que hace un ratito me encontr con
Olga ac en la esquina? Est en El Foro.
El Gordo empez a temblar instantneamente, mientras me
miraba, azorado, y a m me costaba sostenerle la mirada. As estu-
vimos un rato, un largo minuto, hasta que se alis el pelo y dijo:
-Me gustara conocerla, Carlitos. Me gustara mucho cono-
cerla.
-No, Gordo -le dije-, disculpame pero te puede hacer mal.
Vos ands muy solo ltimamente y Olga es una mina muy pesada. Te
puede complicar la vida.
-No seas cabrn. Te ped, te pido, que la traigas. Quiero co-
nocerla, carajo, necesito conocerla, presetmela.
-No s... -le dije, y me levant sin dejar que agregara nada
ms.
Volva donde estaba Olga y me disculp:
-Mir qu casualidad -le dije-, pero me encontr con Benve-
nutti en el kiosco donde compr los cigarrillos. Est ac al lado, en
la Pars.
La cara de ella perdi los colores como si de repente le,
hubieran tirado un baldazo de lavandina. Me miro fijo, con las pupi-
las sbitamente dilatadas, como si hubiese acabado de fumarse un
pucho de mariguana. Yo ped un caf, encend un cigarrillo y con-
templ, a travs de la ventana, la noche calurosa y hmeda, con esa
brisa suave que presagia las sudestadas, hasta que sent que su mi-
rada segua clavada en m. Me hice el sorprendido.
-Te pasa algo, Olguita? Te sents mal?
-S. Quiero conocerlo.
-Conocerlo? A quin?
-Andate a la mierda, Carlitos. Vos sabs que estoy caliente
por este tipo. Quiero conocerlo.
Sonre de costado, a lo Clark Gable, y le dije suavemente:
-Tranquila, ch, mir que el Gordo es una fiera y vos ands
fuera de trinin. Te puede hacer mal.
-Hijo de puta.
-Est bien. Vos lo quisiste.
Sin poder contener la risa, me puse de pie y fui a la Pars a
llamar al Gordo, quien tiritaba de los nervios. La papada se le mova
como si latiera.
Cuando los present, se dieron la mano y yo hubiera jurado
que en medio de esas palmas se poda derretir una moneda de oro.
Invent una excusa rpidamente y me desped de ellos, pero creo
que ni siquiera se dieron cuenta; se miraban fijamente, mientras yo
me alejaba. Cruc la calle y esper. Cinco minutos despus, salieron
tan apurados que pareca que tenan diarrea. Subieron a un taxi. Yo
tom otro y le ped al chofer que los siguiera. Cuando llegaron al
hotel que est en Alsina y Rincn se detuvieron, yo le ped a mi cho-
fer que los pasara lentamente, sonre y le dije:
-Bueno, siga, jefe, misin cumplida.
Termin su relato, me sonri y se qued mirando, distrada-
mente, la placita de Tribunales. Yo pens un momento y dije:
-Vos pretendas hacer ms o menos lo mismo conmigo, ver-
dad, Carlitos?
-Ms o menos. La idea era hacerme amigo de Aurora, descu-
brir casualmente que vos eras un amigo comn, y hablarle de tus
virtudes sexuales. Total, a vos no tena que hacerte el trabajo que
le hice al Gordo Benvenutti.
Vos ya tens una calentura histrica por esa mina. Y eso no es
bueno.
XII
-Veinte aos que parecen mil -dijo Aurora, y yo sent, una vez
ms, que la ratificacin me chingaba. Mil aos. Veinte. Se dice fcil,
pero uno se queda pensando un rato, Jaime, y al cabo se da cuenta
de que est nocut, grogui. El tiempo es no slo inaprehensible; es
inenarrable. Mil aos. Veinte. Yo dije:
-Estoy mal, Aurora. Muy confundido. Te esper demasiado y ahora
que te veo, no s...me siento emocionado y confuso.
Ella sonri. Una sonrisa tenue.
-Yo tambin estoy contenta de verte.
-No dije que estuviera contento; dije emocionado y confundi-
do. No es lo mismo.
-No ests contento?
-S, tambin. Pero tengo miedo.
-De qu?
-Los reencuentros siempre dan miedo. Uno no sabe qu va a
pasar.
-Uno nunca sabe lo que va a pasar. Por qu anticiparse?
-No s. Quiz tengamos vocacin por el futuro.
-Ests ms delgado. Enflacaste y se te ve guapo, como dicen
los mexicanos.
-Y vos segus hermosa. -J, se fue un cebollazo, como dicen
los mexicanos.
-Bueno, contame de vos.
-No s qu decirte. Te extra mucho, sabs? Quiz por eso
no s qu decir. Me pasa como cuando uno tiene demasiada sed y
decide autotorturarse: uno se desespera frente a un vaso de agua,
pero no la toma, no se atreve a beberla, no puede hacerlo. Sencilla-
mente, no puede. Mejor habl vos.
-Y qu quers que te diga? Mi vida no ha sido fcil.
-La vida nunca es fcil. Pero contame, dijiste que estabas mal.
Hizo silencio. Pas un camin haciendo un ruido espantoso, un
camin cmplice, Jaime, que aument el smog, el aire turbo de la
ciudad. Yo me qued mirando hacia afuera. Alguien tosi fuerte.
Pens que ese tipo se iba a morir tuberculoso. El smog.
Aurora encendi otro cigarrillo.
-Estoy condenada, sabs? Pas dos aos presa; me trataron
muy mal. Y ahora sal y todava no termino de entender la libertad.
Es como un constante balde de agua fra que alguien te est tiran-
do: Vos quers secarte, necesits que alguien te, abrigue y te cobi-
je. Y nadie te ayuda.
-Yo puedo ayudarte.
-No entends.
Me tom la mano, estirando sus brazos sobre la mesa. Me es-
tremec. Le devolv el apretn. Ella se solt, suavemente, como un
gatito carioso que salta de nuestra falda pero sin querer ofender-
nos.
- Nunca ms supe de Alberto. Y ya ni s si lo extrao, si lo ne-
cesito. A veces sueo que l tambin, en algn lado, recibe un bal-
dazo de agua fra. Sueo con su libertad.
-Tuviste hijos?
-S, tuvimos. Dos, uno es igualito a l; la nena sali a m. Siem-
pre sucede as, no? Nosotros no fuimos demasiado originales.
-Cundo llegaste?
-Hace tres semanas.
-Sabas que yo estaba ac?
-S.
-No me llamaste.
-No, no quise hacerlo. Saba que tarde o temprano nos encon-
traramos. Prefer que sucediera casualmente. Mxico es grande,
pero los modos de la casualidad son infinitos. No hubiera sabido qu
decirte, si te llamaba por telfono.
-Y ahora sabs; tens algo que decirme?
-Simplemente estoy con vos. Me resulta grato. Aunque sospe-
cho que puedo decir lo que quizs ests esperando.
-Vos sabs lo que espero.
-Espers demasiado, y eso no es bueno. Cuando uno espera
demasiado se torna exigente. Y la exigencia lo dificulta todo. Ade-
ms, las mujeres nos resistimos, por naturaleza, a las exigencias,
del mismo modo que siempre necesitamos que nos exijan un poquito.
Somos bichos raros. Nos alarma el tiempo, pero necesitamos tiem-
po. Requerimos afecto, pero solemos dejar pasar el afecto. Nos
desespera la indiferencia, pero tambin nos atrae, si est bien do-
sificada. Nos vence el miedo, pero la cobarda es nuestra arma ms
eficaz -suspir-; somos bichos raros.
Se qued mirando hacia la calle, a travs de la ventana, y du-
rante un rato evitamos cruzar nuestras miradas. Al cabo, no s, o
ella me pregunt algo o yo simplemente empec a hablar. Le dije que
no haba cambiado, que segua siendo el mismo de siempre, lo cual no
saba si era bueno o malo. Le dije que, como poda apreciar, sigo tan
miope como siempre para todas las cosas-, que de vez en cuando
juego al ajedrez, que sigo en la profesin y que no me va tan mal,
pero que vivo atrapado por la nostalgia. Le cont de mi costumbre
de escuchar siempre Radio Globo porque pasa mucha msica suda-
mericana, mientras tomo mate y miro por la ventana cmo transcu-
rre el tiempo, con esa lentitud exasperante que slo advierten los
solitarios. Le confes que sueo con volver, que veo bastante a mis
hijas, que algunas noches recalo en camas que jams son lo tibias
que uno necesita, que la desesperacin y la rabia son constantes,
fieles y precisas. Y tambin reconoc que me revienta la autocompa-
sin que entraan mis palabras; esta puta forma de hacerme el
tierno para que nadie advierta mi resentimiento.
Creo que habl con mesura. La voz me sala franca, no como, un
ro desbordado, sino ms bien como un arroyo que se desliza, que se
remansa cada tanto. Admit que la haba recordado mucho, que tan-
tas veces, como un fuego alentado parejamente por el viento, recu-
peraba sus gestos, su voz, su figura, y se los contaba a usted, Jai-
me, a quien describ como una especie de gran oreja omnicomprensi-
va. Y le habl de mis evocaciones del delicioso y execrable pueblo
que era Resistencia.
Ella dijo algo sobre los idiomas secretos de los afectos, y con-
cordamos en que la vida es misteriosa e inaprehensible, y que jus-
tamente ah reside su encanto. Tambin convinimos en que as como
existe la luz, existe la oscuridad, una suerte de dialctica, de cla-
roscuro de la vida que, no se alarme, ninguno de los dos pretendi
explicar. Y despus dijimos que definitivamente pareca que vivir
era estar a prueba, constantemente, como rindiendo exmenes uno
tras otro, para acaso terminar liquidado para toda la cosecha o con
alguna claridad como para desandar otro trecho rumbo a ese hori-
zonte que nunca se alcanza y que, como deca Amrico Fracchia, el
septuagenario oculista de mi pueblo, no es sino una manera de
aprender, de ir aprendiendo, hasta que uno piensa que ya lo apren-
di todo, y entonces se muere.
Y cuando terminamos de alcanzar tantos acuerdos, yo me dije
que era totalmente estpido continuar esa charla. Me senta inquie-
to, urgido por no s qu, con una creciente ansiedad que no atinaba
a explicarme y que me desesperaba. Hasta tuve ganas, en un deter-
minado momento, de mandar a Aurora al carajo.
Pero seguimos hablando. Y se produjeron nuevos silencios, lue-
go de cada uno de los cuales emergimos con nuevos bros, para con-
siderar el pasado, para retomar viejas amistades, para recordar
momentos como un viaje al interior de la provincia, en plena selva,
una noche de tormenta en que nos lanzamos por un camino absurdo,
convertido en un fangal apocalptico, diluviano, en busca de un car-
dilogo que asistiera a su padre, el viejo mdico francs que atenda
el pequeo hospital de una colonia indgena. Recorrimos, en fin, un
cierto retorno al terruo, confesndonos la envidia y el alerta que
nos produca imaginar a los amigos comunes que todava estarn, se-
guramente, en el Chaco.
Pedimos ms caf. Se produjo otro silencio. Yo me senta mal,
Jaime. Me levant, fui al bao, tard como diez minutos en orinar,
me mir en el espejo, no entenda nada de nada. Me pregunt si to-
do eso era verdad, si acaso no era un invento mo, quiz yo estaba
con una desconocida, qu cuernos me pasaba. Y volv a la mesa di-
cindome que el desconocido era yo mismo, para m mismo.
Entonces ella la remat evocando una poesa, unos versos de
Alfredo Veirav que hablaban del quebracho, el algodn y el viento
norte en las siestas del verano, de templos sacramentales y lluvias
interminables, de los lapachos florecidos y de una cierta nostalgia
becqueriana. Me cont que en la crcel, en la frialdad del silencio,
sola recitar esos versos con la voz semiapagada pero lo suficiente-
mente sonora como para vencer la tristeza. Y luego volvi a hablar
de nuestras adolescencias, cuando nada era eficaz para conecta-
mos, dificultades de la inmadurez, dijo, qu pena que el crecimiento
requiera tiempo, qu lstima que el oficio de ser adultos exija tan-
tos desencuentros, y ah fue que yo sencillamente me desesper
porque mientras ella hablaba yo me preguntaba qu adultez, qu
madurez, esta mina para m habla en chino. Y ella se dio cuenta.
-Ests mal. Qu te pasa.
-Nada, nada -le dije-, me duele un poco la cabeza.
Pero ella no me crey, y yo me sent peor. Suspir e intent
explicarle mi turbacin, lo confundido que estaba, quiz porque la
haba querido siempre, porque te tuve en mi memoria, Aurora, le di-
je, como un ancla (la memoria es obstinada), como una tozuda golon-
drina que siempre me llevaba a una etapa perdida, pero extraordi-
nariamente bella, hermosa de recordar, sin suplicios, simplemente
con nostalgia, aunque como dice Benedetti la nostalgia es tambin
un suplicio, pero suave.
Y ella me dijo que no me entenda. Y yo le dije que yo tampoco,
que lo dejramos ah, que saliramos a caminar, a tomar aire.
XIII
Ped la cuenta, pagu, mir hacia la calle, pens afuera ya es
de noche y me distraje contemplando a una turista gringa tan vis-
tosa como un chimpanc andando en un triciclo. Luego tom a Auro-
ra del brazo (lo que me permiti apreciar la misma, conocida calidez
que atravesaba la tela y se impregnaba en mi mano) y la impuls
hacia la vereda, donde respiramos el aire impuro de la noche, ese
smog criminal que forma parte del paisaje de esta ciudad.
-Tens apuro?
-No, tengo todo el tiempo que haga falta.
Me pregunt para qu, que haga falta para qu, pero no dije
nada. Nos dirigimos hacia Reforma, los dos conservando ese silencio
que habamos parido un rato antes, y a m se me antoj que hubiera
sido agradable escuchar una cigarra chaquea, trasplantada a los
jacarandes de la avenida.
Fue entonces cuando comprend la ruptura del ambiente. Es-
tbamos en Mxico, Jaime. Yo haba reestructurado mi vida. La
haba desestructurado; vuelto a estructurar. Era poseedor de una
cotidianeidad nueva, diferente; de proyectos distintos, como mie-
dos renovados (los miedos, como los sueos, siempre se renuevan). Y
senta un olor mexicano en las calles, un ruido y un ritmo ciudadano
muy particulares, desprovistos del afecto fundamental a la ciudad
que nos caracteriza a los argentinos. Era noche cerrada, pero
igualmente uno poda imaginar la forma de las montaas rumbo a To-
luca; uno saba que hacia el sur el Ajusco haca guardia, dominando
el valle, acaso preguntndose qu haba sido de las fogatas zapatis-
tas, de los cascos de los caballos revolucionarios del Atila del Sur,
uno tena cuatro o cinco certezas nuevas, que alentaban augurios,
que aquietaban temores. Comprend que el nuevo pas, la nueva ciu-
dad, tambin saban despertar sentimientos de cario, mezclados
con la bronca por la incomprensin; era un afecto sutil, casi imper-
ceptible, resistido, no fundamental pero ya bastante slido, un
afecto de esos que no se publicitan, de esos que simplemente se
practican, de un modo sencillo, sin pretensiones ni agradecimientos.
Y, lo ms hermoso, descubr que yo era un poco dueo de ese aire
de mierda, de ese ruido citadino, de ese caos ambiental en el que
nos movemos en este Mxico que ser lindo y querido, s, pero en el
que inexorablemente moriremos reventados como ratas.
Y fue la primera vez que pude conciliar los afectos, sintindo-
me ya no desterrado, ya no enloquecido por la prdida de un terru-
o, sino curiosamente rico, sbitamente millonario por tener dos te-
rruos. Y Mxico, la Nueva Espaa, el cuerno de la abundancia, de la
indiferencia, del no te rajes, del hermetismo, del rechazo y de la
cordialidad tantas veces sospechosa, pareci endurecer su suelo. Yo
lo pisaba, Jaime. Me sent mucho mejor.
Caminamos lentamente hacia Chapultepec, y yo empec a con-
tarle alguna historia del exilio, no importa cul. De ah, no s cmo,
pas a narrarle un sueo que tuve, semanas atrs. Con ella, natural-
mente. Se me apareca Carlitos Sosa, de pronto, y me deca ch,
pibe, esa mina no te conviene. Y Aurora andaba por ah, envuelta
en un tapado de piel blanco, de esos bien finolis. Se acercaba a m y
la figura de Carlitos se esfumaba. lnmediatamente, reapareca Car-
litos, como si viniera caminando desde muy lejos y era Aurora la que
se esfumaba. Tambin se escuchaba una risa, y era la risa de Fran-
cini, no?, y una guitarra, que para m era la guitarra de Betinotti,
pero ejecutando un allegro de Haendel en vez de una milonga.
Entonces volva Aurora y se iba Carlitos, y as, hasta que yo
empezaba a desesperarme y me largaba a manotear el aire como pa-
ra retenerlos a los dos, que pareca que se peleaban -yo me descon-
solaba an ms- y al cabo se iban y me dejaban solo. Me largaba a
llorar y todo se tornaba amarillo. Un color resplandeciente, como si
el sol hubiese estado a tres metros de altura, enceguecedor, del
que de repente emergan el Marruco Valussi y la Tibia Roldn, bai-
lando un tango, aunque la msica que se escuchaba segua siendo la
del maestro Haendel.
Yo estaba al borde de la locura, clamando por Aurora, por mi
amigo Carlitos, cuando el amarillo se esfumaba, como en un corte de
escena cinematogrfica, y enfrente de m apareci ella, envuelta en
una tnica incolora, acaso blanca, transparente. Se silenciaba la m-
sica, el escenario se transformaba en la avenida Patriotismo y yo
andaba por ah montado en una vaca, y a los costados no haba gente
ni edificios, slo trigales y un lago en el que bebamos la vaca y yo -
pero era Patriotismo- y luego nos tendamos a descansar y a m me
agarraba una calentura magnfica porque sospechaba que la vaca se
pareca a vos, Aurora, le dije a Aurora, entendeme, no lo tomes a
mal, y el caso era que empezbamos un juego ertico, un manoseo
ms sugerido que concreto que me asombraba porque Aurora tena
cuatro tetas, y yo era consciente de que soaba, saba la imposibili-
dad de la escena, pero al mismo tiempo escuchaba una voz que lo
cuestionaba todo, que dudaba del sueo y propona una realidad me-
tafsica. Entonces, repentinamente, yo me levantaba de sobre la va-
ca, que para m eras vos, Aurora, le dije a Aurora, y me defenda del
traicionero ataque de Ataliva Lombardo, quien irrumpa en el sueo
para matarme con un enorme cuchillo porque, me acusaba, yo no sa-
ba un carajo de la concepcin de la esttica; de Hegel, y lo menos
grosero que profera era que yo siempre haba sido un hijo de la
grandsima puta.
Y en ese momento se encendan miles de reflectores, todos
los vatios del mundo, y el mundo volva a ser amarillo, una amarillez
que me encandilaba primero, luego me encegueca, hasta que el es-
cenario nuevamente se mutaba para transformarse en un horizonte
interminable, infinito, desprovisto de objetos, de mobiliarios, de
distractores, y el que no exista otro personaje que vos, Aurora, le
dije a Aurora, Jaime, y apenas soplaba una brisa de esas que, en si-
lencio, mecen las cabelleras rubias en las propagandas televisivas de
nuevos champes. El viento meneaba tambin, aunque muy suave-
mente, la tnica de Aurora.
-Entonces -le dije, cuando cruzamos Reforma para sentamos
en la escalinata del monumento a la independencia- nos acercba-
mos, nos abrazbamos y creo que bamos a hacer el amor, cuando
me despert.
Me ruboric un poquito, creo, y no la mir. Esper que me pre-
guntara cuntos habitantes tiene Mxico, o cosa por el estilo. Ne-
cesit, sbitamente sofocado, que alguien cambiara de tema. Pero
ella no habl.
-J, los sueos siempre se interrumpen en lo ms lindo -dije.
Ella musit algo, en voz muy baja, moviendo la cabeza en una
especie de negativa dbil. Yo sent que me enojaba. .
-Lo que pasa -discut- es que vos siempre te manejaste con los
exclusivos criterios de la realidad. Lo que existe, es. Lo que se sue-
a, lo que se fantasea, no puede, no debe ser. Somos tan diferen-
tes.
Enseguida me arrepent, claro, porque ella me mir con el ceo
un poco fruncido, como diciendo ste est loco, y porque adems
me di cuenta de que con esas palabras yo mismo pona distancias,
cuando lo que quera era provocar un acercamiento mayor, una fu-
sin qu compensara tantos aos de desencuentro. Le tend la mano
y volvimos a caminar por la avenida.
Llegamos a Chapultepec y estuve a punto de invitarla a tomar
otro caf, en el Sanborn's. Pero pens que una de las cosas que ms
me revienta en Mxico es la abundancia de esos lugares agringados
donde slo te sirven ese caf americano que parece jugo de para-
guas y pura comida de plstico. Necesit un bar como los Surez de
Buenos Aires, como la confitera Mignon, como La Giralda. Pero no
haba. Cruzamos el circuito interior y anduvimos por la acera del
Museo de Arte Moderno. Ya era noche y los fresnos de Reforma
estaban demasiado silenciosos. Se me ocurri que algunos murcila-
gos sobrevolaban nuestras cabezas. Me acord de un poema de Pr-
vert. Trat de imaginar cmo hubiera descrito Carpentier esa cami-
nata, porque el ambiente se prestaba para un ensayo barroco, con el
castillo ah arriba, iluminado a giorno, y adentro, acaso, el fantasma
de Maximiliano disponindose a ir al encuentro del fantasma de
Carlota. Chupame las pelotas, dije, rimando, jocoso, para m mismo.
Y entonces me di cuenta de que ese juego era estpido.
-Aurora...
-Hummmm...
Caminbamos, los dos, separados por unas cuantas baldosas,
ensimismados, como dos felinos a la expectativa, pero paradjica-
mente indefensos.
- No, tena ganas de decir tu nombre... Mentira, qu ganas de
hacerte el amor.
-A m nunca me gust mi nombre.
-A m s. Ay, mamila, cmo hago para invitarte Quers venir a
mi departamento? Vivo solo, est aqu cerca.
-En cambio, tu nombre s me gusta. Alguna vez te lo dije?
-No, nunca, es un nombre vulgar. Cmo sern tus tetas, Auro-
ra, quiero verte desnuda.
-Cul es el nombre de mujer que ms te gusta?
-Cul? Aurora, claro. Cmo hars el amor?
-No seas zalamero. Te lo pregunto en serio.
-Y yo te contesto en serio. Me gusta tu nombre, porque es el
tuyo. No te das cuenta de que en vos me gusta todo? Cmo sern
el calor, la humedad de tu sexo?
-Sos un seductor.
-J, un seductor, un seductor... que no seduce ni a una bicicle-
ta. El da que yo me proponga enamorar a Farrah Fawcett, me voy a
ligar a Cantinflas. No jodas. Qu conversacin ms idiota, Aurora,
por el cielo, necesito acariciarte, besarte.
-Sin embargo, ests guapo.
-Vos ests guapa. Ests bellsima. Me muero por verte en pe-
lotas, carajo, necesito hacerte el amor.
-Sabs una cosa? Siempre me gust gustarte. Las mujeres
somos ms vanidosas de lo que solemos confesar.
-Bueno, regresemos -y me detuve. Estaba nervioso, Jaime,
muy nervioso. Me senta como un gato panza arriba.
-Regresar? A dnde?
-A la adolescencia -me re-, a cuando vos tenas dieciocho
aos, yo trece, y te amaba con locura.
Dimos la vuelta y volvimos a caminar hacia Reforma, hacia la
luz, hacia el ruido de los coches.
-Entonces vos me espiabas -dijo ella, pero sin reprochrmelo.
-S, fue mi condena. Primero te espiaba, despus te imagin
durante aos...
-Y ahora?
-Ahora... Ahora necesito saltar la borda. Han pasado muchos
aos y ya somos grandes, Aurora. Vos sabs lo que necesito, lo que
quiero en este preciso instante.
Creo que me mir, pero yo no a ella. En ese momento se apaga-
ron las luces del castillo de Chapultepec.
Mentalmente me detuve a escuchar el canto, acaso imaginado,
de los grillos del bosque, unas cuantas parejas de chapulines que, de
sbito, me pareci que se moran de la risa, mientras otras, menos
estridentes, lloraban por nosotros.
XIV
No s si han pasado veinte aos; o si fue ayer. No consigo sa-
ber si fue un sueo, o si de veras ocurri lo que ocurri. Mi dormi-
torio me pareca inmenso, como un universo prohibido en cuyos cua-
tro costados haba velos azules, azul de Prusia, bien fuerte, que .se
confunda con el negro, quiz porque en el ms all todo era negro,
como siempre del ms all. Los velos se movan, arrtmicamente,
mecidos por un viento que no s de dnde vena, y en la nica venta-
na -que no conduca a paisaje alguno- un canario amarillo silbaba La
Cumparsita, en el estilo de la ltima versin de Osvaldo Pugliese.
-Ahora vas a poder verme como nunca, mejor que nunca -me
deca Aurora, parndose en el medio de la habitacin.
Yo no poda contener mis temblores; senta la boca reseca, la
lengua spera. La presencia de Aurora me haca nacer una ereccin
instantnea, casi dolorosa por la sbita tensin de mis msculos, que
se expandan, incontenibles, como capaces de abarcar toda la habi-
tacin, de penetrar el universo, mientras ella se desvesta lenta-
mente y se quedaba frente a m, totalmente desnuda, y me deca
tcame, siempre quisiste tocarme, con voz insegura, nerviosa,
quebrada por su propia excitacin, quiero que me toques , y en-
tonces yo me ergu y la toqu, azorado por la calidez de su piel, por
su tersura, por la firmeza de sus carnes.
Y despus me sent en el borde de la cama, porque me tem-
blaban las piernas, y ella se qued de pie mientras yo la acariciaba,
mirndome fijamente con una expresin extasiada, de madonna re-
nacentista, que ciertamente contrastaba con la opulencia de su
cuerpo, que de pronto me pareca ms bien rubensiano. Luego cerr
los ojos y apoy sus manos en mis hombros como para asegurarse de
que yo no escapara, como para retenerme, y abri la boca y empez
a respirar con una sonoridad animal, y musit tocame, tocame, aca-
riciame toda, por favor, acariciame, y yo le miraba los labios,
abiertos como un durazno herido. Y mir su cuello, y sus pechos, y
acerqu mi boca y se los bes, mojndolos, escupindolos, sorbiendo
mi propia saliva, mientras mis manos se aferraban a sus nalgas como
si yo tambin hubiera temido que ella se escapara.
Entonces abr los ojos y me separ unos centmetros para as-
pirar una bocanada de aire que me faltaba, y me encontr con su
sexo frente a mi nariz, y solt un gemido ronco, grotesco, y sent
que enloqueca.
Su pubis era un tringulo issceles invertido cuya punta se
perda entre las piernas, sugerente como una guitarra enmudecida.
Era un tringulo que excitaba brutalmente, que incitaba a rebelio-
nes, que movilizaba a los muertos, que engendraba el valor de los
cobardes, que sofocaba tempestades, qu carajo, era una concha de
la madre que la pari, que saba leer y escribir, que entenda todos
los idiomas del mundo, una maravilla.
Ella se acost lentamente, sin dejar de acariciar mis hombros,
con una suavidad pecaminosa que ms bien pareca pretender que yo
no dejara de tocarla. Se acost, tom mis manos y empez a dirigir-
las con las suyas en un lento, exasperante recorrido por la topogra-
fa de su cuerpo, mientras yo me quedaba viendo su pubis y luego
sus piernas, que semejaban dos columnas arrumbadas con cuidado
descuido, como dioses de Tula, Hidalgo, vencidos no por el tiempo,
ni por las circunstancias, ni por penas cotidianas, sino ms bien por
la fuerza del placer, por el puro gusto de sentirse libres, libres co-
mo pjaros ciegos, locos, como marionetas manejadas por un nio
espstico.
Yo me sent junto a ella y la acarici toda, como dijo Garca
Larca de la gitana que seguro que jams se llev al ro, porque juga-
ba en el equipo equivocado, pero que vers tan bellamente, porque
era poeta. La acarici y le susurr palabras no al odo, sino a los
brazos, a los pechos, a su vientre clido y terso y trmulo que se me
antojaba un culito de beb, un trigal de antologa, a su tringulo
issceles invertido en el que beb sus jugos, a los dioses de Tula,
Hidalgo, tumbados. Le dije mi amor, le declar mi pasin, le salmo-
di mi espera, mis olvidos, mis recuperaciones, y ella me grit sus
ganas, sus frustraciones, su desesperacin, reclam mi potencia, me
ofreci la suya, me prometi el cielo y el infierno y me acomod so-
bre su cuerpo e hizo que la penetrara, urgente, enloquecida, y yo la
penetr sintiendo que era capaz de amarla para toda la vida, de
odiarla sin intermitencias, como si la vida fuera e! sueo realizado
de concretar la ms justa, completa y merecida revancha contra
cualquier frustracin, contra todas las frustraciones.
La penetr y sent que me iba de este mundo, que entraba en
un sueo loco en e! que de pronto se escuchaba un galope y apareca
e! general San Martn montado en blanco corcel, para violar la inti-
midad de mi habitacin, petrificndose en estatuaria actitud, con e!
animal recargado sobre las patas traseras, mientras e! general
apuntaba al norte con su sable corvo, en el preciso instante en que
el murmullo de una multitud, que no se vea pero cuyos gritos eran
atronadores, aclamaba un discurso de Pern en Plaza de Mayo, y
luego a aquel galope lo segua otro, igualmente decidido, y el que en-
tonces llegaba era Zapata, que en realidad era Marlon Brando, bue-
no, no se saba bien, en todo caso la caracterizacin de uno y de
otro era tan perfecta que eran uno solo, aunque yo sospecho que
ms bien se trataba de Brando porque vena acompaado de Ant-
hony Quinn, vestido de campesino zaparrastroso y hablando un es-
pangls llamativo del que yo rescataba palabras como mamacita y
chingos, mezcladas con sanofebich, faqui, y otras groseras grin-
gas. Cada personaje llegaba y ocupaba su lugar, en la misma medida
en que mi sexo ocupaba lugares, abarcaba espacios, se meta en lo
recndito de Aurora; y as entraron, tambin, Henry Kissinger esti-
rndole los bigotes a Katy Jurado, un Nikita Kruschev asombrosa-
mente joven que tomaba el t con el Marruco Valussi, Carlos Mon-
zn que incursionaba haciendo sombra con la sombra de Manolo
Martnez, el gordo Angulo y el gordo Crcamo, en pelotas, corriendo
detrs de una mina en cueros que a lo mejor tambin era Aurora, o
Luca Mndez, quin sabe, igual estaban las dos, claro, y hasta Mao
Ts-tung en camisn, que hua de las severas amonestaciones de la
mam de Borges, y todo suceda vertiginosamente mientras yo ama-
ba a Aurora.
Entonces me pregunt, interrumpiendo mi xtasis, si yo la
amaba de veras, o si todo era un espejismo, una fantasa, un sueo;
y me dije que no, que no soaba, que era cierto, que efectivamente
ella era la que estaba conmigo en esa cama, en mi departamento. Pe-
ro no supe contestarme si realmente la amaba, o qu onda, qu ca-
rajo senta, exactamente qu carajo adems de esa calentura ex-
traordinaria que me mantena el pene como un mstil, como un cohe-
te Saturno, descontrolado.
La penetr, digo, y le hice el amor penetrativo, posesivo, sus-
pensivo, sustantivo, objetivo y subjetivo, imaginativo, reactivo,
creativo, la pose incursionando en su vientre, removiendo sus vsce-
ras, platicando con su trompa de Falopio, sus cornetas, sus clarines,
sus timbales, recorriendo los senderos que recorran sus vulos, sus
hospitalarios y receptivos vulos, que pareca que hablaban en fran-
cs, si es cierto que el francs es el idioma ms dulce de este mun-
do.
La pose, quiero decir, me apropi de ella, mientras ella me po-
sea, jadeante, vulgar y delicada, como indicndome cada pieza de
su repertorio de prostituta, como una meretriz que era a la vez la
dama ms distinguida y codiciable de la Tierra. Nos posemos con
ternura y con violencia, acezantes los dos, envueltos en una vorgine
de temblores de escala nueve de Richter, perdida ya toda concien-
cia de la realidad, y yo me azoraba constatando el descubrimiento,
mulo argentino y provinciano de Cristbal Coln, y los dos apresu-
rndonos a medida que alcanzbamos el orgasmo, un clmax que sin
embargo desebamos retener, que nunca llegara, que encontrara
todas las fronteras cerradas, las represiones fascistas ms efica-
ces de la galaxia, que jams pudiera nacer, como el beb de Rose-
mary, como las horribles criaturas del Cthulu de Lovecraft, que -
por Dios- fuera inconcretable como el infierno de Dante. Un orgas-
mo, digo, que fue un verdadero terremoto, cuando lleg, porque to-
do llega, a su tiempo pero llega, un cimbronazo que dur una eterni-
dad, pasada, presente y futura, y que nos fundi como a metales ca-
lientes, como a dos distintos chocolates que se cocinan en una mis-
ma cazuela, un cimbronazo que nos dej exhaustos, rendidos, dis-
puestos para la muerte ms gloriosa.
Y para la resurreccin, tambin, porque al cabo empec a re-
cuperarme, a normalizar mi respiracin, a reordenar mis pensamien-
tos, casi sin darme cuenta de que Aurora estaba a mi lado, todava
agonizante, con sus piernas entrelazadas con las mas, pero impre-
vistamente lejana, buceando quin sabe en qu conjeturas, en qu
sentimientos, que de todos modos deb confesarme que me impor-
taban un carajo.
Creo que fue en ese momento que sonre, irnicamente, amar-
gamente, dicindome que s, que haba arribado al puerto ms pre-
tendido despus de tantos mares, y me dije bueno, y con eso qu. Y
encend un cigarrillo, pensando que ya no era un nio, pero tampoco
un adulto, que quiz la vida era una eterna transicin hacia ninguna
parte, que sencillamente haba tocado el cielo con las manos -s, ese
convencimiento necesario, buscado toda mi vida- pero que en ese
cielo no encontraba las respuestas, ah no se cerraban los enigmas,
no se conclua nada ni se iniciaba nada.
Mir a esa mujer, me pareci bellsima, de veras, y entonces
fue que comprend que elegir es tambin desechar, que acaso la ma-
durez es saber elegir, sabiamente, pero tambin gozar con lo elegi-
do, sin llorar lo desechado, con serenidad, con mesura. Y reconoc
una cierta tristeza, admit mi cansancio, el placer, una pizca de
bronca, y hasta una ambigedad que no saba si era por haber alcan-
zado una victoria con sabor a derrota o un fracaso que no descar-
taba el triunfo. Y me dorm profundamente, dicindome que s, que
haba tocado el cielo con las manos, s, lo haba tocado, y con eso
qu.
XV
No poda ser de otra manera. No he vuelto a ver a Aurora y es
seguro que ya no volveremos a vemos. O, para decirlo de modo me-
nos fatalista, acaso alguna vez nos reencontremos, cuando seamos
dos viejos insensibles, cuando estemos mustios como una rosa anti-
gua, cuando nuestros colores hayan empalidecido y las lozanas sean,
apenas, una serena envidia que casi no advertiremos.
Ahora siento que no hay remordimientos. Cierro los ojos e
imagino un cielo gigantesco, un horizonte infinito que me llena de
miedo, que est preado de incertidumbres, signado por mis bron-
cas y mis debilidades. Hay una pampa inmensa en la que corren an-
des, liebres y vizcachas, bajo los vuelos raudos de las cotorras, de
las torcazas, de una que otra golondrina traspapelada por un Viento
que, se me hace, tendr que soplar desde el mar del sur. Yo debo
estar en esa pampa, bajo ese cielo, serena, sobriamente panza arri-
ba, con un mechn de pelo acariciando mis cejas, con los ojos cerra-
dos, contemplando estrellitas blancas que conforman una especie de
galaxia ntima adherida al lado interior de mis prpados, con la ex-
traa, novedosa conviccin de que todos los terrores pertenecen al
pasado, de que todos los porvenires son intiles, de que slo es vli-
do el presente. Y sobre m, la conciencia de que todo es mentira.
De todos modos, me siento como instalado en un bnker, abro-
quelado en una atalaya imaginaria desde la que observo cuanto ocu-
rre, resguardado del ataque maula de las angustias, de las ansieda-
des, de las urgencias tirnicas que a uno le estropean la vida, que
confunden y alborotan los sentidos. Y afuera del bnker, otra vez la
conciencia de que todo es mentira.
Y es que uno sabe que, con su puntera habitual, en cualquier
momento apuntar para el lado de los conflictos, de los errores, de
la confusin y el miedo, y seguramente volver a corromper la reali-
dad con las fantasas a las que uno es tan afecto. Pero uno seguir
resistindose a ser un burcrata calificado, un tecncrata de la so-
ciedad consumista; continuar empecinado en ganarle la batalla a las
evidencias, sencillamente porque uno necesita aferrarse a las lti-
mas esperanzas de no ser un pedazo de carne insensible. Uno segui-
r en esa tarea intil; uno est condenado a continuarla porque de lo
contrario caer en los engranajes de la mquina de picar carne y se-
r castrado, evangelizado, anulado, amortajado y triturado sin pie-
dad, sin explicaciones, con un suplicio lento, tortuosamente eficaz.
Uno sabr en todo momento que la nica salida es la resistencia, y
resistir, aunque sea para arribar a la conclusin de que uno fue de-
rrotado, pero peleando, quiz porque la condicin del hombre puede
resumirse en el simple y concreto hecho de que se tiene el deber de
elegir siempre las formas ms elegantes, menos estpidas, de ser
derrotado. Y uno seguir en el vaco, condenado a la vecindad de los
imbciles, de los necios, a la amistad con el desamor, nada ms que
porque sta es la sociedad del cartn pintado, de los espejitos de
colores, de los culitos rosados, de la pura palabra, la pura pueta, la
incoherencia y la futilidad. Siempre se perder la batalla. Y eso
tambin es una mentira. Lo nico cierto, en este momento, es que
Aurora se va. Me llam por telfono y me dijo que se va a Madrid,
no sabe bien, acaso a Suecia. Hay tantos lugares para la gente, el
mundo es todava tan ancho y sobre todo tan ajeno. Me llam y me
dijo quiero despedirme; pens no hacerlo para que doliera menos,
pero no puedo irme as.
-Cmo, as -pregunt.
-Sin palabras.
-Las palabras se las lleva el viento.
-No es momento para cursileras, por favor. Te dije que me
voy, y eso me pone triste. No seas duro.
-No soy duro. Cursi, puede ser. Pero la melancola por antici-
pado me mata. Y que te vayas, bueno... me produce cosas.
-Qu cosas.
Y yo hice silencio. El tubo del telfono me pareca el pito de
un negro, al que yo me aferraba, sbitamente pederastizado, calien-
te como la pavita de mis mates, pero tambin, qu curioso, tan se-
reno como una noche estrellada que se contempla desde el Popo.
-No s, cosas -le dije.
-Bueno, pero qu cosas.
-Te repito que no s. Me lo pregunts por vanidad?
-No, por necesidad.
-Necesidad de qu.
-Me resulta imprescindible que no me olvides, que me sigas
queriendo.
-Ahora sos vos la que se pone cursi. Qu vas a hacer a Espa-
a?
-Seguir pintando. Seguir buscando.
-Es una condena, carajo.
-Qu cosa.
-Seguir buscando. Me pregunto cmo podemos ser tan testa-
rudos como para no habernos dado cuenta de que jams encontra-
remos.
-Depende de que lo que se busque.
-No, depende de cmo quiere cada uno ser condenado.
-Ests pesimista.
-Jams estuve tan optimista.
-No te entiendo.
-Ni yo a vos. Y era hora.
-De qu.
-De que yo tocara la tierra con los pies. Me pas demasiado
tiempo queriendo tocar el cielo con las manos.
-Y no lo tocaste?
-S, y fue hermoso.
-Y entonces?
-La belleza es fugaz, como el vuelo de los pjaros. Eso es lo
que yo no entend durante tantos aos de esperarte, de aorarte,
de necesitarte, Aurora. Una vez me lo dijo Francini, pero yo no lo
entend. Y ahora s lo entiendo. Eso es todo.
-Te lo dijo quin?
-Francini. Enrique Mario Francini, el autor de Nostalgia.
-Pero l muri.
-No importa, me lo dijo igual. Y adems no fue el autor; slo
tocaba, y tampoco estoy seguro.
-Qu te dijo.
-Que vos eras eterna, pero de una pasada eternidad.
-No entiendo.
-El cielo se toca con las manos una sola vez: en el mundo de las
fantasas. Entonces, la eternidad es un tiempo pretrito. Y eso sig-
nifica que uno ha crecido. Que uno puede quedarse donde est, sin
fantasmas, entendiendo, por primera vez en su vida, que la realidad
es muchas veces ms ensoable, ms fantstica, que los propios
sueos. La belleza es fugaz; eso es todo. Y la eternidad no existe;
es un momento muy breve que aconteci alguna vez. Es un tiempo
pasado contra lo que todo el mundo cree.
Pero ella no me entendi. A cada palabra, se agrandaba nues-
tra distancia, se produca una despedida, letal, imperceptible pero
cierta, que me despertaba sentimientos contradictorios, como
siempre sucede en las despedidas.
Creo que los dos sentimos el alejamiento, la soledad que volve-
ra a invadimos. Pero a m me sirvi para entender que la Aurora de
carne y huesos que haba reencontrado en la esquina de Reforma y
Niza, era un ser inexistente. Que yo me haba inventado su memo-
ria, como ella, seguro, me haba inventado a m. Que todo lo sucedi-
do alguna vez, haca tantos aos, no era sino una magia necesaria
para vivir, una circunstancia anmala que los dos habamos pergea-
do simplemente para cumplir con esa necesidad de inventar el futu-
ro que tenemos los seres humanos, acaso para no advertir cunto
nos duele el presente, cada presente.
Comprend, a pesar de su voz, de su presencia en Mxico, del
anuncio de su partida, que todo haba sido una trampa necesaria.
Que tocar el cielo con las manos haba sido una jugada imprevista,
un jaque perpetuo que conduca a tablas. Y cuando ella me dijo
adis, y yo le dije adis, sent que conclua una etapa, que me sacaba
un peso de encima, y sin remordimientos. Yo haba amado. Pero slo
entonces, desde entonces, supe que si el amor es tener ganas de
todo, es tambin la posibilidad de no tener ganas de nada.
Me puse de pie luego de colgar el tubo sobre el aparato, suspi-
r y me prepar unos mates, tranquilamente, mientras fumaba. Me
senta vaco, sereno, no s si satisfecho pero s agobiado. Entonces
observ que el humo del cigarrillo, caprichoso, pareci dibujar el
rostro, la figura de Aurora. Nervioso, sopl el humo. La imagen se
esfum, pero yo me sent sbitamente inquieto. Me pregunt si
realmente el amor es un animal perecedero, si ser cierto que no
hay mejor cielo que la tierra.
Apagu el cigarrillo y ceb mi primer mate. Lo beb lentamen-
te. Me supo tan amargo como de costumbre, aunque acaso un poco
menos.
Bruselas, julio 1978.
Mxico, D.F., noviembre 1979.
Mempo Giardinelli naci en Resistencia, Argentina, en 1947. En
1976 se traslad a Mjico donde colabor en el diario Excelsior y
ejerci como profesor de la Universidad Iberoamericana.
Su primera novela Toa tuerto, rey de ciegos fue editada en
Argentina en 1976, pero nunca lleg al pblico. El autor se dio a co-
nocer con La revolucin en bicicleta (1980) y, sobre todo, con Luna
caliente (1984).Recientemente ha publicado Qu solos se quedan los
muertos (1986) y el ensayo titulado El gnero negro.
S-ar putea să vă placă și
- A Una Dama Que Salió Revuelta Una MañanaDocument2 paginiA Una Dama Que Salió Revuelta Una MañanaEmily Alejandra Romero MuñozÎncă nu există evaluări
- Instrumentos de poder: El rol de las emociones en la opresiónDe la EverandInstrumentos de poder: El rol de las emociones en la opresiónÎncă nu există evaluări
- A. Carpentier, El Reino de Este MundoDocument6 paginiA. Carpentier, El Reino de Este MundoZuzanna ChęcińskaÎncă nu există evaluări
- Ni miel ni hojuelas: Escribir desde la feminidad: antologíaDe la EverandNi miel ni hojuelas: Escribir desde la feminidad: antologíaÎncă nu există evaluări
- Comentario Vanka (Chejov)Document2 paginiComentario Vanka (Chejov)candypop19835943100% (1)
- La Novela Trabajo PrácticoDocument4 paginiLa Novela Trabajo PrácticoMirta Gonzalez Diaz50% (2)
- Ensayo ComparativoDocument8 paginiEnsayo ComparativoProfesora Marcela AmayaÎncă nu există evaluări
- Ayala Gauna, Velmiro - La Araña Pollito y OtrosDocument13 paginiAyala Gauna, Velmiro - La Araña Pollito y Otrosralberl100% (1)
- La Maternidad en Distancia de RescateDocument4 paginiLa Maternidad en Distancia de RescateGeorgina MérolaÎncă nu există evaluări
- Control de Lectura Pedro ParamoDocument7 paginiControl de Lectura Pedro ParamoPame MeraÎncă nu există evaluări
- El Tony ChicoDocument18 paginiEl Tony ChicoNatalia Francisca Bustos PérezÎncă nu există evaluări
- El Fantasma Del ColeDocument11 paginiEl Fantasma Del ColeEmmanuel OMÎncă nu există evaluări
- Lobo - Antunes Los - PobrecitosDocument2 paginiLobo - Antunes Los - PobrecitosÉber HuitzilÎncă nu există evaluări
- DemianDocument108 paginiDemianLia Mendoza100% (1)
- Juana y La Cibernética PDFDocument8 paginiJuana y La Cibernética PDFCindy Ataraxia100% (1)
- Gilbert y GubarDocument13 paginiGilbert y GubarSabela Tarabela100% (1)
- Qué Asco de BichosDocument6 paginiQué Asco de BichoscarmenÎncă nu există evaluări
- El Silencio de Las PiedrasDocument228 paginiEl Silencio de Las PiedrasMaribel PerezÎncă nu există evaluări
- Samanta Schweblin, Mujeres DesesperadasDocument4 paginiSamanta Schweblin, Mujeres DesesperadasAnonymous Br73XFdM9Încă nu există evaluări
- Feminismo y Literatura en LatinoaméricaDocument5 paginiFeminismo y Literatura en LatinoaméricaLindsay Acevedo0% (1)
- El Collar de La PalomaDocument15 paginiEl Collar de La PalomaFrodo NenÎncă nu există evaluări
- Rescate Del Olvido, Inclusión de Las Escritoras y Revisión de Los Cánones en Los Libros de TextoDocument21 paginiRescate Del Olvido, Inclusión de Las Escritoras y Revisión de Los Cánones en Los Libros de TextowayraliaÎncă nu există evaluări
- Don Quijote Niños PDFDocument13 paginiDon Quijote Niños PDFGurugu GuruguÎncă nu există evaluări
- Casciari Hernán-Nunca Le Abras La Puerta A Un ChinoDocument8 paginiCasciari Hernán-Nunca Le Abras La Puerta A Un ChinoAna KareninaÎncă nu există evaluări
- ACEVEDO I Paquete de Fe - Cuentos - 2020Document72 paginiACEVEDO I Paquete de Fe - Cuentos - 2020Paula Do PradoÎncă nu există evaluări
- PROGRAMA LITERATURA DEL TERROR Bianchi PDFDocument8 paginiPROGRAMA LITERATURA DEL TERROR Bianchi PDFJuan M. Dardón100% (1)
- La Experiencia Literaria 17 2011Document161 paginiLa Experiencia Literaria 17 2011Richard Mozo PizarroÎncă nu există evaluări
- Caramelos de Fruta y Ojos Grises Liliana BodocDocument2 paginiCaramelos de Fruta y Ojos Grises Liliana BodocEter Nauta100% (1)
- Autobiografía Humorística de Roberto ArltDocument3 paginiAutobiografía Humorística de Roberto ArltGini HaurieÎncă nu există evaluări
- La Última Huelga de Los Basureros - PerdidoDocument7 paginiLa Última Huelga de Los Basureros - PerdidoMartín AlzuetaÎncă nu există evaluări
- El Carro de Los Elegidos - Patrick WhiteDocument522 paginiEl Carro de Los Elegidos - Patrick WhiteAlejandro UsecheÎncă nu există evaluări
- Losmuertosdel Riachuelo MUESTRADocument14 paginiLosmuertosdel Riachuelo MUESTRAIg Ag100% (1)
- Bustos, Soledad, Monstruos, Muertos y Otras Historias Del Borde, Gótico y Civilibarbarie en Bajo El Agua Negra, de Mariana EnriquezDocument16 paginiBustos, Soledad, Monstruos, Muertos y Otras Historias Del Borde, Gótico y Civilibarbarie en Bajo El Agua Negra, de Mariana EnriquezAlenaÎncă nu există evaluări
- Otros Fotos de Mamá - Felix BruzzoneDocument4 paginiOtros Fotos de Mamá - Felix Bruzzonebrunor1981Încă nu există evaluări
- RELATOS La Mesa PerdidaDocument31 paginiRELATOS La Mesa PerdidaMiguel HdezÎncă nu există evaluări
- A Una España JovenDocument3 paginiA Una España JovenPepa LopezÎncă nu există evaluări
- La Ansiedad - Mariana EnriquezDocument8 paginiLa Ansiedad - Mariana EnriquezFelipe Rojas LópezÎncă nu există evaluări
- Mario Vargas Llosa - El Extranjero El Extranjero Debe MorirDocument5 paginiMario Vargas Llosa - El Extranjero El Extranjero Debe Morirlemoihne100% (1)
- El Tamaño Del MiedoDocument4 paginiEl Tamaño Del MiedoCris Garat0% (2)
- Nora Strejilevich El Artedeno Olvidar ResenhasDocument4 paginiNora Strejilevich El Artedeno Olvidar ResenhaskaropintoÎncă nu există evaluări
- Informe Sobre El Cristo Negro, de SalarruéDocument5 paginiInforme Sobre El Cristo Negro, de SalarruéRavelstein SammlerÎncă nu există evaluări
- Sir Gawain Y El Caballero Verde PDFDocument1 paginăSir Gawain Y El Caballero Verde PDFAnonymous VxYi3Mb51HÎncă nu există evaluări
- Beber en Rojo 2Document7 paginiBeber en Rojo 2bspectreÎncă nu există evaluări
- La Ficcion Literaria Cesare SegreDocument17 paginiLa Ficcion Literaria Cesare Segremaria mercedes lopezÎncă nu există evaluări
- Gorodischer - Rosario PDFDocument3 paginiGorodischer - Rosario PDFSonia EmmertÎncă nu există evaluări
- Gorodischer, Angélica - Cómo Triunfar en La VidaDocument78 paginiGorodischer, Angélica - Cómo Triunfar en La VidaRichard cienfuegos aranaÎncă nu există evaluări
- Delito, Condena y Ejecución de Una Gallina. ArceDocument24 paginiDelito, Condena y Ejecución de Una Gallina. ArceLucy HerreraÎncă nu există evaluări
- No Te SalvesDocument8 paginiNo Te SalvesCarina MontserratÎncă nu există evaluări
- Análisis Literario Del Cuento Picale La GallinaDocument2 paginiAnálisis Literario Del Cuento Picale La GallinaMaria Elena Vargas80% (5)
- La Cosa Por Abelardo CastilloDocument4 paginiLa Cosa Por Abelardo CastillojuanjlpÎncă nu există evaluări
- Cuento Breve - Navidad Impúdica Fernanda García LaoDocument3 paginiCuento Breve - Navidad Impúdica Fernanda García Laolmadre_2100% (1)
- M. Enríquez. Cuando Hablábamos Con Los MuertosDocument9 paginiM. Enríquez. Cuando Hablábamos Con Los MuertosFlorencia Agostina AsmedÎncă nu există evaluări
- Lucha Hasta El Alba - Augusto Roa BastosDocument6 paginiLucha Hasta El Alba - Augusto Roa BastosJorge Cantero100% (1)
- El Hombre Del RoperoDocument2 paginiEl Hombre Del RoperoNati Pirani LarrubiaÎncă nu există evaluări
- Sonetos de La Muerte - Gabriela MistralDocument6 paginiSonetos de La Muerte - Gabriela MistralXiomara Danay Silva TorresÎncă nu există evaluări
- Amor de MadreDocument7 paginiAmor de MadregabyrottenÎncă nu există evaluări
- Serrano Sanchez Raul - Palacio Pablo. Los Huecos de La AusenciaDocument18 paginiSerrano Sanchez Raul - Palacio Pablo. Los Huecos de La AusenciamadamesansgeneÎncă nu există evaluări
- Actividades Repaso FrancesDocument29 paginiActividades Repaso FrancesRebeca García Lampón100% (1)
- Fasman, John - La Biblioteca Del Cartógrafo PDFDocument320 paginiFasman, John - La Biblioteca Del Cartógrafo PDFDELFINÎncă nu există evaluări
- Mapa Provincias EspañaDocument2 paginiMapa Provincias EspañaJohny TowersÎncă nu există evaluări
- Stephan... Plum 01 - U..Por El Din..Document146 paginiStephan... Plum 01 - U..Por El Din..Eduardo Isidro GomezÎncă nu există evaluări
- Mapa MudoDocument1 paginăMapa MudoDELFINÎncă nu există evaluări
- Actividades Repaso FrancesDocument29 paginiActividades Repaso FrancesRebeca García Lampón100% (1)
- MesopotamiaDocument3 paginiMesopotamiaDELFINÎncă nu există evaluări
- OperacionesDocument1 paginăOperacionesDELFINÎncă nu există evaluări
- Ejer Cici OsDocument4 paginiEjer Cici OsDELFINÎncă nu există evaluări
- Mapa MudoDocument1 paginăMapa MudoDELFINÎncă nu există evaluări
- Tema 2Document5 paginiTema 2DELFINÎncă nu există evaluări
- Actividades Repaso FrancesDocument29 paginiActividades Repaso FrancesRebeca García Lampón100% (1)
- Palabras EsdrujulasDocument2 paginiPalabras Esdrujulasagarrjim546Încă nu există evaluări
- Control 5º Primaria MatematicasDocument2 paginiControl 5º Primaria MatematicasDELFINÎncă nu există evaluări
- Tema 2Document5 paginiTema 2DELFINÎncă nu există evaluări
- Mapa Provincias EspañaDocument2 paginiMapa Provincias EspañaJohny TowersÎncă nu există evaluări
- Tema 2Document5 paginiTema 2DELFINÎncă nu există evaluări
- Palabras EsdrujulasDocument2 paginiPalabras Esdrujulasagarrjim546Încă nu există evaluări
- Actividades Repaso FrancesDocument29 paginiActividades Repaso FrancesRebeca García Lampón100% (1)
- ProblemDocument9 paginiProblemPia SilvaÎncă nu există evaluări
- Ejer Cici OsDocument4 paginiEjer Cici OsDELFINÎncă nu există evaluări
- Palabras EsdrujulasDocument2 paginiPalabras Esdrujulasagarrjim546Încă nu există evaluări
- Analisis de La Iliada, La Odisea y La EneidaDocument21 paginiAnalisis de La Iliada, La Odisea y La EneidaTatiana Bermudez67% (3)
- Ejer Cici OsDocument4 paginiEjer Cici OsDELFINÎncă nu există evaluări
- RomeDocument2 paginiRomeDELFINÎncă nu există evaluări
- RomeDocument2 paginiRomeDELFINÎncă nu există evaluări
- Mapa Provincias EspañaDocument2 paginiMapa Provincias EspañaJohny TowersÎncă nu există evaluări
- Mapa MudoDocument1 paginăMapa MudoDELFINÎncă nu există evaluări
- Las Mejores Villas Marineras de CantabriaDocument7 paginiLas Mejores Villas Marineras de CantabriaDELFINÎncă nu există evaluări
- Mapa Provincias EspañaDocument2 paginiMapa Provincias EspañaJohny TowersÎncă nu există evaluări
- Lenguas Originarias Del 37 Al 48Document4 paginiLenguas Originarias Del 37 Al 48Angelo MaytaÎncă nu există evaluări
- Vivencia de La Motricidad en Las Comunidades Originarias Yanacona y MisakDocument16 paginiVivencia de La Motricidad en Las Comunidades Originarias Yanacona y Misakjuan cuellarÎncă nu există evaluări
- Artesanías de MéxicoDocument10 paginiArtesanías de MéxicoRoberto RamosÎncă nu există evaluări
- Catedral Santo DomingoDocument11 paginiCatedral Santo DomingoRobinRamozÎncă nu există evaluări
- Epidauro Resumen SimplificadoDocument3 paginiEpidauro Resumen SimplificadoguadalupeÎncă nu există evaluări
- Articulos - Unidad - 3-4 Modelo de CulturaDocument23 paginiArticulos - Unidad - 3-4 Modelo de Culturaivonne vidalÎncă nu există evaluări
- Infografía LSVDocument1 paginăInfografía LSVAuramarina MarcanoÎncă nu există evaluări
- El Antiguo Calendario Espiritual de Los MayasDocument7 paginiEl Antiguo Calendario Espiritual de Los Mayasjestan2014Încă nu există evaluări
- Exposicion CulturasDocument6 paginiExposicion CulturasRobert Malcoacha PacoriÎncă nu există evaluări
- Pupo Walker NaufragiosDocument35 paginiPupo Walker NaufragiosMarcela MoraÎncă nu există evaluări
- Portafolio de Evidencias Rojas Mateos Christian BibianaDocument31 paginiPortafolio de Evidencias Rojas Mateos Christian BibianaChristian Bibiana RojasÎncă nu există evaluări
- Mapa Etnolingüístico 27.11.18Document29 paginiMapa Etnolingüístico 27.11.18Mauro Alarcon LoaÎncă nu există evaluări
- Los ZapotecasDocument10 paginiLos Zapotecasog4290280Încă nu există evaluări
- Epeii Bim I Homin Prehist 4bDocument4 paginiEpeii Bim I Homin Prehist 4bJesús RosalesÎncă nu există evaluări
- Toíto Te Lo ConsientoDocument1 paginăToíto Te Lo ConsientoAnonymous dLKppQoSOÎncă nu există evaluări
- LeyendaDocument16 paginiLeyendaPaulette ÁlvarezÎncă nu există evaluări
- Redescubrir La Filosofía Antigua Como Modo de Vida, Nelson Duque QuinteroDocument16 paginiRedescubrir La Filosofía Antigua Como Modo de Vida, Nelson Duque QuinteroJorge GonzálezÎncă nu există evaluări
- CaralDocument5 paginiCaralJennifer Ccapa100% (1)
- Plan Anual ProfesorDocument2 paginiPlan Anual ProfesorKalin FloresÎncă nu există evaluări
- Periodo Preceramico 2Document30 paginiPeriodo Preceramico 2SAOSÎncă nu există evaluări
- RIMASDocument12 paginiRIMASComputekÎncă nu există evaluări
- Una Canción Infantil Es Aquella Canción Realizada Con Algún Propósito para Los Niños Pequeños y BebésDocument6 paginiUna Canción Infantil Es Aquella Canción Realizada Con Algún Propósito para Los Niños Pequeños y Bebésuft guanareÎncă nu există evaluări
- Edipo ReyDocument8 paginiEdipo ReyAnDyFloresÎncă nu există evaluări
- Expresarte PDFDocument2 paginiExpresarte PDFmairasoledadÎncă nu există evaluări
- Varios Autores - Cuentos PeruanosDocument84 paginiVarios Autores - Cuentos PeruanosAnco Gutierrez100% (1)
- Clase 3 - EmpleabilidadDocument28 paginiClase 3 - EmpleabilidadCoté VillarroelÎncă nu există evaluări
- 2007 Oct 83Document8 pagini2007 Oct 83Manolo Perez PerezÎncă nu există evaluări
- Baños IncasDocument16 paginiBaños IncasAnaCarolina Ramos MercadoÎncă nu există evaluări
- Norma INEN 0048 Presentacion Valores NumericosDocument8 paginiNorma INEN 0048 Presentacion Valores NumericosHamiilton Peña100% (1)
- COCOPODCAST #35 - ¿Por Qué No Se Usa Vosotros' en Latinoamérica?Document16 paginiCOCOPODCAST #35 - ¿Por Qué No Se Usa Vosotros' en Latinoamérica?L DÎncă nu există evaluări