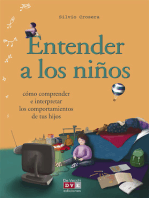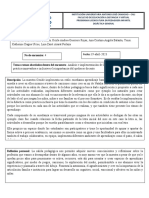Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Ricardo Baquero 2007
Încărcat de
Amanda Benedi0 evaluări0% au considerat acest document util (0 voturi)
174 vizualizări15 paginiciclo de conferencia, la educacion inicial hoy...
Drepturi de autor
© © All Rights Reserved
Formate disponibile
PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentciclo de conferencia, la educacion inicial hoy...
Drepturi de autor:
© All Rights Reserved
Formate disponibile
Descărcați ca PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
0 evaluări0% au considerat acest document util (0 voturi)
174 vizualizări15 paginiRicardo Baquero 2007
Încărcat de
Amanda Benediciclo de conferencia, la educacion inicial hoy...
Drepturi de autor:
© All Rights Reserved
Formate disponibile
Descărcați ca PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
Sunteți pe pagina 1din 15
Ciclo de conferencias “La Educación Inicial hoy: maestros, niños, enseñanzas”
La Plata, 5 de julio de 2007
Enfoques socioculturales, aprendizaje significativo
y sentido de la experiencia escolar
Ricardo Baquero: Buen día a todas y todos. Somos minoría, pero hay algunos “todos”.
Estoy agradecido por esta invitación. Comprenderán que la generosidad al presentarme
tiene que ver más con la amistad que con los méritos académicos. Trabajo en el campo de
la psicología educacional, dentro de la psicología del desarrollo y el aprendizaje. Soy
psicopedagogo, tengo esa formación, y aclaro esto porque, como psicopedagogo y
argentino (es una extrañeza ser psicopedagogo y no piscopedagoga), tuve siempre una
fuerte formación en psicoanálisis y psicología genética. Estoy especializado en educación.
Ustedes saben que, dentro de las teorías en uso dentro del campo, ha habido una oleada
constructivista. Y también una suma de modelos sobre los que hemos trabajado, como la
propia psicología cognitiva, los enfoques que podemos llamar socioculturales, algunos de
origen vigotskiano, sobre los que hemos enfatizado particularmente.
Señalo adrede esto, como una enumeración de marcos, porque quisiera que
pudiéramos tener (ya que hemos venido hasta aquí, hace frío y es temprano) un diálogo lo
más genuino posible, entre las distintas profesiones que representamos aquí. A veces,
aparece puerilizada la discusión en nuestro campo, que ya es un campo bastante limitado
en su posibilidad de pensar. Voy a tratar de demostrar que las polaridades habituales entre
si deberíamos tomar posiciones piagetianas, vigotskianas, psicoanalíticas, cognitivas, en
momentos de enorme precariedad conceptual, no hacen más que restar las posibilidades de
pensar, en vez de sumar. Por supuesto, no intentando hacer un pastiche escéptico, pero sí
me parece importante recuperar las peguntas que cada enfoque conceptual ha hecho, las
respuestas que nos ha provisto y los problemas que desaparecen con esas respuestas.
Hay una evidente importancia en el Nivel Inicial, a veces, tal vez, no tan evidente.
Trabajo hace varios años en el tema del fracaso escolar masivo y asisto a la triste discusión
sobre el problema de la educabilidad, sobre todo, la cínica sospecha sobre la educabilidad
supuesta de los pibes de sectores populares. Algo así como la impotencia institucional
vuelta una sospecha sobre los alumnos. ¿Qué nos dice nuestro sentido común? Nos
reclama, muchas veces, por nuestra impotencia cotidiana. Traigo a colación esto porque,
muchas veces, aparece asociado el éxito y fracaso escolar a la asistencia o no de un niño a
la Educación Inicial y, sobre todo, a cierta forma de Educación Inicial.
Ustedes saben que tenemos una cadena de culpabilidades en el sistema. Como
básicamente ahora hago docencia universitaria, estoy en un lugar cómodo, porque puedo
echarles la culpa a todos. A los terciarios, a la educación media, a la primaria, a la inicial y a
los padres, por supuesto, ya que estamos. Pero ustedes están en un lugar más complicado,
porque los reciben frescos todavía y no les quedaría otra que recurrir a la condición de los
propios niños o de sus familias. No pueden achacar hacia atrás. Y ese es un lugar que
brinda un riesgo enorme y una posibilidad muy buena. Vemos confirmar condenas, una
suerte de predestinación de los niños, o, por el contrario, estamos en un espacio para
inaugurar posibilidades. A pesar de nuestra aparente impotencia para operar, muchas
veces, porque saben que es muy difícil lograr los efectos deseados en una práctica de
enseñanza. Pero no debemos atribuir eso a la incompetencia o incapacidad de los niños,
sino volcarnos a revisar la propia naturaleza de los principios de enseñanza escolar.
No estoy diciendo que operar en la complejidad de nuestro cotidiano sea sencillo. Tal
vez coincidamos con Flavia Terigi en que ni siquiera tenemos, sistematizadas y disponibles,
buenas estrategias para resolver estos contextos de complejidad. Y es nuestra
responsabilidad generarlos, colaborar para generarlos, sobre todo, quienes ocupamos una
posición que sienta opinión, para que no se genere más culpa. Si alguien dijera: “Deben,
simultáneamente, atender a la diversidad, despiojar a los niños, orientarlos sexualmente,
reconocer tempranamente enfermedades, estimularlos evolutivamente, cuidar el problema
de la violencia familiar, atender las diferencias de género, no marginar a los niñitos
bolivianos, tener cuidado con...”, claro, la presión es enorme.
Es bien distinto reconocer una impotencia en la institución, en la manera en que se
han dispuesto las prácticas de enseñanza, que reconocerla en los docentes solamente o
solamente en la naturaleza de los niños.
Hay una anécdota que contaba Mario Carretero, el psicólogo español-argentino, que
siempre me impresionó. Lo invitaron a Paraguay a dar una conferencia, hace muchos años.
Lo recibió el Ministro de Educación de Paraguay en el aeropuerto mismo. En el camino
hacia la conferencia, el Ministro le decía: “Tenemos un problema en Paraguay con la
educación de los niños que es que los niños hablan guaraní”. No sé si se llegan a dar
cuenta: es algo así como decir que tenemos el problema de que los niños son pequeños. O
sería equivalente a que dijéramos que el problema que tenemos es que nuestros niños son
pobres. Claro, es que esos son nuestros niños; por desgracia, todavía, la enorme mayoría
es así. Entonces, si la pobreza es un obstáculo para la enseñanza, no se hubiera fundado la
escuela siquiera.
Es muy importante distinguir entre impotencia institucional real y atribuciones de
causa y de responsabilidades. Son problemas que me parece muy necesario discriminar
para que no tengamos respuestas defensivas y apresuradas, reclamando que aparezca
pronto un responsable. Como si fuera un crimen y tuviéramos que andar haciendo pruebas
de ADN a todo el mundo para ver quién fue el responsable. Es mejor buscar efectivamente,
con un poco más de calma, a pesar de la urgencia, dónde puede estar el obstáculo de la
intervención.
Y voy a hacer una buena declaración de modestia: creo que desde el campo de la
psicología educacional hemos sembrado muchas veces más confusión y culpa que
soluciones efectivas o colaboración para pensar. Intermitentemente hemos generado
miradas que sí permitieron, me parece, iluminar ciertos aspectos en los procesos, sobre
todo, de construcción de conocimiento o de reconocimiento de los niños como sujetos de
deseo. Cada discurso psicológico nos ha provisto de una mirada acerca de los niños. Pero
también es cierto que la psicología, quizá, es soberbia. En complicidad con la
psicopedagogía, entendía que producía y proponía un saber que no requería de ninguna
mediación para su utilización con respecto a lo educativo. Algo así, en nuestro caso vamos a
tratar de acotarlo a la psicología del desarrollo, como si las descripciones, generalmente
abstractas, que nos ofrece la psicología del desarrollo acerca del niño nos hablaran de una
suerte de niño universal, válido para la comprensión de cualquier niñez, en cualquier
contexto, cualquier aula, cualquier proceso de construcción de conocimiento, así se tratara
de la clasificación de bloques o del aprendizaje del sistema de numeración. Una primera
alarma que, habitualmente, en psicología de la educación, llamamos aplicacionismo: la
creencia de que la investigación básica y psicológica, o sea, aquella destinada a buscar
interpretaciones acerca del desarrollo humano, basta por sí misma para dar cuenta de
problemas que son claramente de aplicación, en el sentido de resolución de problemas
prácticos. Por ejemplo, cómo enseñar, cómo lograr que algún sujeto aprenda.
El caso más claro, que vamos a ver luego, es el de la psicología piagetiana, que en
un momento generó la ilusión de que el conocimiento sobre ciertos procesos de desarrollo
básicos en el niño nos daba ya claves suficientes. Y ahí viene el problema: haber creído que
eran suficientes para dar cuenta de algo mucho más complejo. No es un problema de
pertinencia, las teorías de corte piagetiano son sumamente pertinentes para entender un
proceso de construcción de conocimiento; y son relevantes, por supuesto, atacan al
problema fundamental en la construcción de conocimiento en muchas áreas. Pero el
problema no es de relevancia ni de pertinencia, sino de suficiencia. Es decir, si
efectivamente ya no la teoría piagetiana, sino la propia psicología, podía dar modelos
exhaustivos para comprender al fin a los sujetos.
De algún modo, la psicología, creo, se convirtió en esto, se apropió del discurso
sobre los sujetos hasta el punto de que parecía ser que los que trabajamos en el campo de
la psicología educacional teníamos una suerte de verdad última, de clave última acerca de
los sujetos. Clave que solo disponíamos nosotros. No es un problema argentino, es un
problema de la propia psicología educacional. La psicometría nace bajo ese amparo con la
idea de que solo un experto en la medición de la inteligencia o en la evaluación de
capacidades psicológicas estaría en condiciones, tecnología mediante, de poder advertir
algo no visible, que sería la competencia intelectual de los sujetos. Esto forma parte de
nuestro sentido común y es muy fuerte en el ordenamiento sobre todo jerárquico de lo que
podríamos llamar, con Mehan, un clásico autor de la psicología educativa, una efectiva
política de la representación. Sin embargo, es un supuesto opinable. La idea de que son los
psicólogos los que poseen la última verdad acerca de, por ejemplo, las posibilidades de
aprender del niño –que, por otra parte, hace años que conocemos y hemos visto en distintas
situaciones– habla de una confianza desmesurada hacia lo psicológico y también, tal vez, de
una cantidad de falacias intermedias. En general, prima como decisiva la opinión
psicológica, aun cuando la evaluación del psicólogo, muchas veces, surge de haber visto
dos horas de la vida del niño (cuatro, con suerte). Incluso contra la opinión de docentes que,
a veces, llevan más de un año o dos con el niño, o contra la opinión de los padres, que lo
conocen desde que nació, o, en fin, contra cualquier otra voz de otro profesional.
Hay una animación al discurso sumamente mecanizado, cierta valoración exagerada
de la mirada que nos insinúa mayor precisión y abstracción sobre el niño. Es muy difícil
sostener y legitimar la mirada del maestro cuando dice algo como: “Veo que el chico
aprende mejor si yo lo pongo con otros” o, al revés, “Si lo pongo con otros se distrae.
Cuando está solo engancha. Si le doy un poco de ayuda, después arranca solo. Hay días
que sí y hay días que no. Hay días que aprende bien”... Un discurso así, un poco
entrecortado, se siente desautorizado porque no está fundado en ninguna teoría compleja.
Frente a una psicóloga que nos muestra que está en el percentil 65 de tal tabla, según el
baremo de Estocolmo...
Deberíamos apelar a nuestro sentido común: ¿de qué hablamos cuando hablamos
de conocer de verdad la naturaleza de un niño? ¿De ese saber provisto, que no invalido ni le
niego un rasgo de objetividad, pero que, como toda objetividad, es resultado de haber hecho
un recorte, de haber representado o valorado cierto problema sobre otro? Tal vez, la mirada
psicométrica que estamos habituados a castigar, y a discutir con ella, voy a hacer una
hipótesis un poco cruel, no es más que la versión caricaturesca de casi toda la psicología
del desarrollo, incluidos nuestros modelos más queridos, en algunos de sus aspectos. Es
decir que ahí donde hemos visto en la psicometría una práctica violenta de medición de los
sujetos, y eso fue bueno reconocerlo, también se nos pasó que el conjunto de la psicología
del desarrollo portaba una carga muy fuerte, también normativa, con respecto a expectativas
sobre el curso del desarrollo de los niños.
Permítanme un brevísimo paréntesis. Juan Álvarez Alcántara, quien fue Director de
Educación Especial en México, contaba una breve anécdota, que espero que valoren como
yo. Decía Juan –él mismo es discapacitado– que se había propuesto atender también a los
más desvalidos, que era lo rural y, en México, lo indígena. En una de sus visitas a una
comunidad indígena, una de las tantas que hay, que no sé con precisión qué tipo de oferta
educativa tenía, pero tenía alguna, se encontró con algo que lo sorprendió, aunque
técnicamente era obvio que ocurriría: había un niño Down. Le preguntó al jefe de la tribu, al
psicopedagogo indígena, al que comandaba la práctica educativa de esa comunidad, cómo
trabajaban con este niño. Juan contaba que fue uno de los momentos de su vida profesional
en el que pasó más vergüenza. “La vergüenza mayor que pasé –decía Juan– es que no
entendía la pregunta, tuve que explicarle que me refería a este niño Down, señalárselo. Me
miró extrañado.” Lo que primero, para nosotros, hubiera sido incompetencia del indígena en
reconocer la trisomía del par 21 o las cosas tan evidentes que un niño Down tiene para
todos nosotros, se volvía al revés, se transformaba en extrañamiento con respecto a Juan,
que era un especialista. Le respondió: “Con este niño hacemos lo mismo que con todos.
Participa de lo que hacemos, hace todo lo que puede y, en lo que no puede, lo ayudamos,
como a los demás”, como diciendo que la pregunta era tan absurda como hubiese sido una
pregunta sobre los niños que son un poco gorditos, o sobre los niños altos, o los que están
vestidos de azul. No comprendía, le parecía una categoría irrelevante para el problema.
Quiero que nos hagamos cargo profundamente de que el jefe indígena no entendía
la pregunta. No era una ironía progresista, una ironía con respecto a que lo tenían tan
integrado que ya no veían su downidad, sino que no entendía. Quiero que comprendamos
que la única superficie sobre la cual el niño Down se dibuja es la de una rutina normalizada
de trabajo para todos que justamente no prevé que cada uno haga lo que puede, al ritmo
que puede, en el momento que puede y sea ayudado como podamos. Y bajo esta premisa
tan importante: como todos. Absolutamente como todos.
Como ustedes conocen, como señalaba el propio Bruner, todos necesitamos de
prótesis. La diferencia es la calidad o el tipo de prótesis. Por lo tanto, el problema de las
necesidades especiales es un problema de mayoría o minoría. Pero ningún otro, es decir,
ningún humano se ha constituido sin algún “auxilio”, sin algún “auxilio” de la cultura.
Estamos constituidos por estos soportes mutuos: los lazos, las herramientas, las prácticas
que nos asisten, los andamios, es decir, las metáforas que tenemos en uso. Visto así, no
hay nada de especial en un niño especial. Es todo un trabajo ético el intento de superar la
aparente benigna mirada de tolerar al diferente, que es totalmente cínica. No hay nadie a
tolerar, en todo caso, se trata de convivir en la diferencia, simplemente. Empeñados todavía
en poder revertir esa mirada, estamos lejos de imaginar que simplemente un niño Down no
sea un niño visible inmediatamente. Un niño cuya identidad es ser Down, no otra, sino ser
Down. No un participante de la comunidad como otro, sino, insisto, Down. Insisto adrede con
esto porque el niño Down representa una caricatura, a su vez, de una necesidad especial
porque es visible.
Bien, sinteticemos. Estaba hablando de la pretensión de la psicología del desarrollo
de ofrecernos una pintura objetiva, neutral, casi naturalista del desarrollo infantil. A pesar de
que sus orígenes, efectivamente, son más cercanos a la embriología, a la epistemología
evolucionista del siglo XIX, es decir, a las ciencias de la naturaleza, deberíamos mantener
una fuerte sospecha sobre la carga normativa o descriptiva que tiene nuestra psicología del
desarrollo, sobre el hecho de que portan tanto explicaciones como valoraciones acerca del
desarrollo humano. En general, solo advertimos esto cuando no estamos de acuerdo con los
valores que promueve.
Hemos mandado a la hoguera al conductismo un poco apresuradamente, no porque
no lo merezca, sino porque el juicio fue un poco sospechoso, porque cuando no estamos de
acuerdo con algo, generalmente, no lo leemos, entonces, suena un poco “blumberiano”, un
juicio sumarísimo, perdónenme la ironía. Pero es inevitable que se nos mezclen los
argumentos con las teorías. Solemos decir que el conductismo es una teoría falaz,
inoperante, porque entiende que los sujetos son puro organismo de reacción, responden a
los estímulos. Además, entonces, de que no explica absolutamente nada, es
extremadamente peligroso. Porque diseña publicidades subliminales que penetran en el
inconsciente y generan visiones robóticas del sujeto. Pero, entonces... no se equivoca tanto.
Si tiene semejante eficacia para producir tales estados, quiere decir que su teoría parece
bastante razonable. No estoy haciendo una reivindicación del conductismo, pero sí estoy
diciendo que, para cierto nivel de problemas, el conductismo es eficaz y tiene su campo de
aplicación.
La reducción de todo aprendizaje humano a un puñado de aprendizajes simples, que
existe, por supuesto, y forma parte también del aprendizaje humano, es un problema y una
falacia por generalización de algo que es válido para cierto campo de problemas. Por
ejemplo, la posibilidad de manipular información para una publicidad. El propio Skinner
señalaba esto y decía, con un poco de cinismo: “Agradezcan que los conductistas hemos
mostrado, efectivamente, cómo se puede manipular la información, cómo se pueden
manipular las opiniones, porque les hemos dado también la clave para protegerse de eso”.
Reconocemos que hay una carga normativa en un modelo porque no acordamos, pero no
reconocemos que hay una carga normativa equivalente, muchas veces, en modelos como la
teoría piagetiana o la teoría vigotskiana, con lo cual compartimos esa valoración, de nuevo,
confundiendo el nivel explicativo con el nivel normativo.
Por ejemplo, en nuestro discurso en uso se tiende a utilizar como un argumento de
defensa de la teoría piagetiana el hecho de que propone un sujeto activo que construye su
propia realidad, que genera interpretaciones de acuerdo a sus ideas previas, como si eso
fuera una propuesta pedagógica piagetiana y no la explicación de cómo, a su juicio,
inevitablemente, se produce todo proceso de conocimiento. Se está describiendo cómo se
produce un proceso. No en el sentido de: “Los niños deben conocer de esta manera y no de
otra”, sino en el de: “Si usted lo que ve es un proceso de otra naturaleza, bueno, eso no es
conocimiento”. Por supuesto, hay ahí una carga normativa: cómo lo defino y, luego, cómo lo
retomo. ¿Qué entenderé por conocer en el sentido estricto? Y, entonces, vuelvo al efecto
normativo. Pero no lo hemos hecho por pura incompetencia nuestra. Lo hacía el propio
Piaget, es decir, también aparecía allí una carga valorativa anexa acerca de cómo entender
el desarrollo deseado.
Quisiera refrescar por qué puede parecernos o no interesante elegir lo que vimos
acerca de Juan Álvarez Alcántara, esta idea del niño Down en la comunidad indígena
mexicana. La modernidad, que es donde surge tanto la psicología educacional como la del
desarrollo, piensa el desarrollo bajo lo que podríamos llamar la matriz evolutiva. Nuestro
sentido común y nuestras teorías del desarrollo general han imaginado al desarrollo como
un proceso de curso único. Esto quiere decir, por un lado, que habría un conjunto de metas
de llegada que están de algún modo idealizadas como el desarrollo posible. Es lo que
habitualmente llamamos modelos teleológicos o cuasi teleológicos, es decir, ordenados por
su llegada a algún fin, a algún telos. Habría una suerte de universalidad del desarrollo
humano, lo cual siempre nos pareció atractivo, porque creíamos que atrás de eso había una
especie de efecto democrático, que así se expresaba la igualdad genérica del hombre. Yo
creía también que la idea de un mismo desarrollo para todos era algo así como una especie
de reparto democrático y ecuménico del desarrollo, hasta que me di cuenta que coincidía
con Stalin en ese punto y dije: “Ahí vamos mal”. Porque la igualdad así entendida no permite
mostrar, por el contrario, que si en algo somos iguales, es justamente en la posibilidad de
transitar de modo diferente esta vida. Nos constituimos culturalmente de modos específicos,
singulares. Debería preocuparnos el hecho de que seamos tan parecidos, porque tenemos,
en ese sentido, visiones muy opuestas sobre la teoría del desarrollo. Visiones críticas de
esta matriz moderna que no ven más que producción de diferencias continuamente y, por lo
tanto, si somos todos tan parecidos, nuestra película se aleja un poquito de Darwin y se
acerca a Pink Floyd, a The Wall, con la pregunta de quién nos produjo tan parecidos.
Juan Álvarez Alcántara era muy diferente, no obstante, al indígena, aun cuando
podían comunicarse en la misma lengua. Este indígena, seguramente, debía ser más
parecido al padre del niño Down de la misma comunidad, pero bastante lejano a lo que
pensaría el propio Juan. No estoy diciendo que no haya fenómeno de identidad, por
supuesto, ni que no sea deseable, sino, por el contrario, que creo que la singularidad de los
sujetos figura de manera muy compleja, con sus particularidades culturales. Si hay algo
común a los cachorros humanos es la necesidad de constituirse en lazos muy precisos en
términos culturales. Como decía Pascal, somos la caña más débil de la creación y, por lo
tanto, somos inexplicables fuera del lazo humano.
Sin embargo, nuestra matriz moderna se empeña en mostrarnos el desarrollo como,
insisto, de curso natural, único, donde el lazo parece ser simplemente un factor que permite
el desarrollo, que lo estimula o, a lo sumo, lo obtura, pero difícilmente podemos pensar que
es un factor que lo produce. El lazo con otro, lo que habitualmente en psicología del
desarrollo son factores sociales, ha estado siempre contemplado. Es una falacia decir que
no, aun en la teoría piagetiana más dura o aun cuando el folclore diga que estaba ignorado.
El factor social aparece allí como un factor decisivo. La pregunta es si lo imaginamos
meramente como un factor estimulante de desarrollo o, por el contrario, desalentador del
desarrollo o como un componente de un proceso que permite producirlo.
Estoy queriendo decir que la subjetividad está tejida socialmente, no está estimulada
socialmente, no está alentada por algo social que alienta un proceso individual por afuera.
Las pautas del desarrollo no están en una especie de esencia individual que se va
desplegando, algo que está en la naturaleza misma del niño, sino que la naturaleza de la
cría humana, del cachorro humano, es justamente su sensibilidad para poder constituirse
culturalmente. Por lo tanto, hay un momento en el que la psicología del desarrollo se ve en
la necesidad de renunciar a escindir de una manera tan cruel como lo hacía al individuo de
las situaciones de pertenencia del individuo.
De algún modo, técnicamente esto se expresa en un recambio de lo que llamamos
unidades de análisis para explicar el desarrollo. Nuestra unidad, nuestro recorte para
explicar el desarrollo, siempre ha sido el individuo. Nuestro sentido común procedía
suponiendo al desarrollo como una propiedad de los individuos, que hacía sus cambios en el
tiempo, motorizados bastante endógenamente, internamente, como un motor propio de su
esencia, su naturaleza. Nos costó bastante –nos sigue costando bastante– percibir que el
sujeto en tanto individuo es un componente de una situación algo mayor. Puede ser más
intuible vía psicoanálisis y vía psicología social, donde sabemos que la individuación es
posterior a un primer lazo, pero, no obstante, tendemos a ver en esos modelos el momento
de un lazo, de la díada niña-madre, por ejemplo, como un momento evolutivo destinado solo
a producir, al fin, un individuo autónomo. En cambio, estos modelos dicen –perdónenme que
les de una mala noticia– que ustedes nunca serán un individuo autónomo, en el sentido
clásico, un individuo escindible, que puede ser recortado y analizado en términos propios,
con independencia de la situación que habita. O, mejor, puede serlo, pero el resultado es lo
que tienen a la vista: la psicometría, los modelos que, justamente, perpetran lo que a veces
llamamos falacia de abstracción de la situación, mediante la cual los sujetos intentan ser
explicados por sus atributos más que por su manera de componer las situaciones.
¿En qué se expresaría esto? Por ejemplo, cuando para nuestro sentido común –y,
por desgracia, a veces también para la Unesco–, cuando no se produce aprendizaje en un
aula, el problema está en las cabezas de los niños o en las familias de los niños. Siempre
hay algo deficitario, señaló hace mucho tiempo María Angélica Lus, que parecen portar los
niños. Como dice muy bien McDermott, un autor americano de los años setenta y ochenta,
la hipótesis del déficit siempre es muy buena y cierra siempre al sentido común explicar por
la falta de algo. Porque sería contrafáctica la demostración. Si este niño tuviera una familia
distinta de la que tiene, si no hablara guaraní, diría el Ministro de Educación, si no fuera
Down... Es lo mismo que hacemos con las situaciones escolares.
Si analizamos experiencias sobre fracaso escolar, es muy frecuente que alguien
cuente experiencias como: “En mi escuela nos quedamos con un grupo de docentes fuera
de hora y, a pulmón, hicimos un proyecto articulado con la comunidad y todos participaron”.
Y otro: “En mi escuela, para que alguien se quede tengo que sortear un auto. Los padres, si
vienen a la escuela, es nada más que para pedir certificados”. O: “En mi escuela tenemos
un directivo muy piola, entonces, cada uno trae un proyecto, una iniciativa, y nos acomoda
los horarios para que podamos reunirnos”. Y: “En mi escuela, la directora se encierra en la
Dirección, no la podés molestar, se hace negar”. Cada escuela, efectivamente, es una
singularidad, y la vivimos también con una matriz que nos lleva a ver que la explicación de
que algo no funciona está en lo deficitario. Las cosas que funcionan lo hacen porque
justamente se han agenciado en la singularidad de cada situación o en la singularidad del
sujeto, cuando estamos enseñando y algo resuena. Y eso las vuelve, paradójicamente,
también un poco intransferibles.
No puedo apelar a que siempre necesito un directivo piola; a veces, a pesar de los
directivos, hacemos las cosas. Generalmente, cualquier análisis de experiencia indica que
es bastante decisiva la variable directiva, lo cual nos pone en un lugar incómodo. Con un
directivo poco piola es muy difícil hacer algo. Lo mismo vale para los inspectores. Es notable
la capacidad de habilitar que tiene un inspector piola que sabe no mirar donde no hay que
mirar y sí mirar donde hay que mirar, en complicidad con un directivo que sabe mostrar lo
que hay que mostrar.
Quisiera que concretáramos lo que llevo dicho con un ejemplo que ilustra cómo
procedemos, muchas veces, más normativamente que explicativamente, como nos sucedió
con la teoría piagetiana, que es una teoría muy sutil. Insisto en que, para mí, es una teoría
muy valiosa, que están investigando hace muchos años. Vamos a verla porque ilustra sobre
estas nuevas metáforas que aparecen para comprender lo educativo y porque estamos
sacando muchas enseñanzas acerca de lo que hemos hecho con la teoría piagetiana. No
interesan tanto las virtudes y defectos de la teoría en sí, sino qué usos hemos hecho de
ellos en lo educativo. Y me parece interesante para ilustrar qué esperar y que no del saber
psicológico sobre los sujetos.
Voy a recordar un caso que es emblemático –y ustedes deben conocer muy bien–
para poder repasar algunas cuestiones sobre la investigación, sobre el desarrollo de la
noción piagetiana de número y sobre las paradojas que vimos en sus implicancias
educativas. Cuando Piaget hizo sus indagaciones sobre la noción de número, estaba
rastreando el pensamiento operatorio. Estamos hablando de esas investigaciones, por
ejemplo, de correspondencia unívoca, donde ponemos tantos platos como tazas y, cuando
hacemos una paridad entre ellos que configura visualmente una igualdad, es más sencillo
para los niños llegar a la misma cantidad. Bien, entonces, los niños son operatorios, en
general, cuando resuelven este tipo de tareas de modo sistemático.
Sin embargo, hace muchos años, advertimos que los chiquitos poseían, a veces,
estrategias diferentes. Por ejemplo, contaban un conjunto, luego el otro y concluían que eran
iguales. Para el corazón del pensamiento piagetiano, para los fines que la teoría indagaba,
esa no es una respuesta relevante. Porque, si bien el niño tiene un procedimiento para
resolver al fin la paridad o no de esos conjuntos, esta no surgió como una evidencia lógica,
como una necesidad lógica. Y lo que estamos rastreando en la teoría, lo que nos preocupa,
es cómo construyen los sujetos su propia forma de validación del conocimiento. Si para ese
niño solo se valida la equivalencia a posteriori de un conteo, entonces, no habría una razón
lógica, evidente.
Es interesante recordar que Piaget era epistemólogo, que sus indagaciones en
psicología no fueron más que un intento para producir conocimiento en epistemología.
Intentaba rastrear los orígenes del conocimiento humano en la historia. Pero esto era
improbable, porque buscaba la historia precientífica del conocimiento. Era algo muy difícil de
hacer empíricamente, así que tuvo una hipótesis muy audaz: que esto podría ser rastreado
en la psicología del desarrollo. Imaginen que para los epistemólogos es una hipótesis muy
bizarra, pero nos benefició enormemente a los que trabajamos en el campo de la psicología.
Cuando Piaget indaga esta cuestión que estábamos viendo, la noción de
conservación del número, lo hace motivado por una discusión en filosofía de la matemática.
Lo que le interesaba indagar era si el conocimiento matemático descansaba en el
conocimiento lógico o si, inversamente, el conocimiento lógico lo hacía en el matemático.
Era una discusión de los epistemólogos y matemáticos de la época. Él, con Bertrand
Russell, creía que la lógica fundamentaba al conocimiento matemático. De ahí surgió la idea
de que lo que importaba era el recorrido de la acción, como se estaba dando en el
andamiaje lógico, para todo conocimiento posible. Es por eso que le interesa decir que los
niños recién acceden a la noción de número de una manera completa, o cómoda, por así
decirlo, cuando han accedido a un buen nivel operatorio en el dominio de la lógica de clases
y de la lógica de relaciones. Es decir, cuando clasifican y serian operatoriamente. La noción
de número la descomponían en cardinalidad y ordinalidad. De modo tal que el número seis
expresa todos los conjuntos equivalentes de seis elementos: eso es cardinalidad. Y además
expresa una posición en un sistema de relaciones asimétricas: esa es su serialidad.
Entonces, recién cuando el niño clasifica operatoriamente, seria operatoriamente y puede
coordinar ambas lógicas, comprenderá cabalmente la noción de número.
Fíjense que es un misil que se disparó en la discusión de la epistemología de la
matemática y nos cayó en la sala de cuatro años. Cayó ahí y explotó ahí. Todos nos
sentimos, de golpe, obligados a creer que los niños, hasta los siete, ocho años, no
comprendían realmente lo que era un número. Y a esa edad los tenemos ya zapateando con
los números, ya casi estamos por la regla de tres simple y no tienen carnet para manejar los
números. Estaban manejando sin licencia. No tienen el carnet operatorio, pero operaban,
operaban en un sentido no piagetiano.
Me interesa particularmente este ejemplo porque es un balance que hacen los
didactas piagetianos acerca de cómo usamos la teoría piagetiana. La cuestión más
paradójica del mundo fue que, ante esta evidencia, el reflejo inmediato que tuvimos fue
retirar los números de la currícula y, en su lugar, colocar los bloques. Claro, era algo
razonable. Fíjense que de la investigación básica en psicología del desarrollo, atentos a
problemas epistemológicos, pasamos a tomar decisiones curriculares. La sensación era que
violentábamos el desarrollo del niño, obligándolo al dominio de algoritmos que, en el fondo,
no comprendía. Y teníamos el mandato de que el niño comprendiera. El constructivismo
requiere, como primera premisa, que los niños comprendan realmente lo que construyen y
que eso, además, los motive. Entonces, insisto, retiramos los números y colocamos los
bloques. Es decir, trabajamos sobre las competencias lógicas que llevarían a la construcción
de la noción de número de una manera acompasada al desarrollo del niño.
Ahora fíjense la paradoja que los propios piagetianos advierten. Si hay una teoría
que indica que no es posible construir un objeto sino apelando a la acción, es decir que la
única manera de construir un objeto es mediante la interacción con él, esa es la teoría
piagetiana. Nuestra primera decisión con respecto a cómo los niños se iban a apropiar del
sistema de numeración fue retirar los números. Es surrealista. Le ofrecimos al niño una
suerte de experiencia minimalista del mundo donde lo que queríamos era que entendiera al
mundo. Lo que le ofrecimos al niño era algo así como un mundo nítido, clasificable de una
manera sistemática, un mundo de colores, tamaños y formas que no lo distrajera de su
actividad lógica. Luego, con eso había que inventar juegos. Pero no eran más que disfraces
de ese componente lógico necesario. El problema es que los propios didactas piagetianos
de la matemática nos dijeron: “Acá hay algo extraño. Hubo un resto en esta operación de
explicación al que deberíamos estar atentos”. Y, probablemente, cuando lo que
perseguíamos era no violentar el desarrollo infantil, en ese mismo instante lo estábamos
violentando. Nuestra violencia no estaba en las prácticas de enseñanza que insistían en
acercar el sistema de numeración al niño pequeño. Por el contrario, la violencia la
estábamos perpetrando sin querer al decir que los niños no comprendían en absoluto lo que
era operar con números, como si la única forma de comprender el uso de un sistema de
numeración era la que la teoría piagetiana enunciaba, definida en los términos de los
problemas que a la teoría le interesaban.
Acá surge una polisemia en el término comprender. Una cosa es para la teoría, con
toda justicia, entender que alguien comprende, domina la noción de número solo en la
medida en que tiene una forma de pensamiento operatorio que le permite pensarlo con
cierta sistematicidad. Pero decir que esa es la única forma de comprender, por ejemplo, el
uso del sistema de numeración es una generalización un poco burda, apresurada, en la que
asumimos que el proceso de desarrollo de un sujeto puede ser reducible a su componente
lógico. Los propios teóricos de la matemática nos demostraban que la apropiación del
sistema de numeración tiene caminos mucho más sinuosos, más divertidos, incluso más
impredecibles que las secuencias de estadios que imaginábamos. Por supuesto, esa
secuencia de estadios va explicando límites o condiciones de posibilidad, pero no nos
permite nunca predecir en concreto qué destrezas, habilidades o conocimientos
matemáticos tendrá un niño. Para decirlo de otro modo: un niño no operatorio
probablemente no pueda entender proporciones cabalmente, pero un niño operatorio no nos
da ninguna garantía de que lo vaya a comprender. Una cosa es la construcción efectiva del
conocimiento, y otra son sus condiciones de posibilidad, a las que individualizábamos. Con
mucha frecuencia, confundimos una cosa con otra. Confundimos el objeto de conocimiento,
formulado desde la teoría piagetiana en términos muy rigurosos y precisos, con un
contenido escolar, meramente. La teoría colaboraba para que nos confundiéramos porque,
como era una epistemología, proponía como objeto de análisis nociones de la física,
nociones de la matemática, que nos parecían inmediatamente asimilables a un contenido
escolar.
Estábamos llenos de paradojas. Porque, además, la propia teoría piagetiana nos
indicaba que en verdad poco podíamos hacer, con lo cual resultaba muy confuso nuestro
lugar de intervención. Eso fue particularmente cruel en la Educación Inicial y, además, siguió
con fuerza persiguiendo a los docentes de otros niveles.
No hace tanto, publicamos un libro con Castorina donde analizamos cómo tanto en la
teoría piagetiana como en la vigotskiana hay presentes posiciones muy firmes de lo que
podríamos llamar el interaccionismo fuerte, que nos impide reducir el desarrollo a un
proceso individual. Piaget, por supuesto, desde el inicio, indicaba que solo era reconstruible
el desarrollo por interacción del sujeto y el objeto. Sin embargo, pensamos siempre en un
individuo relacionándose con un mundo, como si el individuo precediera esta relación de
conocimiento. Nuestro sentido común opera así. Un bebé interactuando con cosas. Es muy
difícil pensar en estos términos, en los que no se explica un polo sin el otro realmente. Estos
modelos nos llevaron, en general, a la idea de que los individuos se autoexplican, de algún
modo, tanto por su iniciativa para desarrollarse como porque ellos portan, de algún modo
también, una brújula que les indica la dirección de los procesos de su desarrollo. Estoy
volviendo a aquella matriz moderna. Aquella matriz donde agrego ahora, además de
suponer que había un curso único común para el desarrollo de todos, ciertos ritmos de
desarrollo deseables. No solo transitamos el mismo camino, sino que debemos hacerlo a un
trote más o menos sostenido, todos a la vez.
Esto nos da un mapa que señaliza la posibilidad del desarrollo humano. Y nuestros
modelos, tanto piagetianos como vigotskiano, nos permiten también hacer un uso, sin
quererlo, impensado, en donde vuelve a aparecer: hay metas predecibles, hay un ritmo
esperable y, por lo tanto, todas las diferencias entre los sujetos, como nos sucedía ante el
niño Down de la comunidad indígena, se nos aparecen como un retraso en el desarrollo,
como un desarrollo mal venido o como un desvío con respecto a un desarrollo deseable.
No sé si llegué a mostrar que nuestro uso de la teoría piagetiana provocaba una
mirada tan abstracta sobre los niños que nuestra conclusión era que había que estimularlos
evolutivamente más que diseñar prácticas de enseñanza efectivas de acuerdo a los saberes
que ya disponían los niños. Eso que nos dicen los didactas de la matemática piagetiana, que
el niño construía ya nociones de la matemática desde mucho más temprano, pero se hacían
para nosotros invisibles, opacas, porque no coincidían con nuestro objeto de estudio. Espero
que se entienda que no es una crítica a la teoría piagetiana, sino a nuestro uso
sobregeneralizado de ella o a nuestra limitación de encontrar en ella un modelo abstracto,
naturalizado del desarrollo humano.
¿Qué precio pagamos con esta abstracción? La teoría piagetiana no logró un
recambio, precisamente, para nuestro sentido común, no logró que pensáramos de otra
manera el desarrollo, no como un curso único de riesgos impredecibles, sino que, por el
contrario, para nuestra lectura de sentido común, la teoría parecía reforzar eso. Pero, por
otro lado, entiendo, generó todo un trabajo psicodidáctico muy interesante que fue atender a
que, prestando atención a la interacción sujeto-objeto, podíamos recuperar la complejidad
de un proceso de conocimiento. Por ejemplo, respecto de la escritura, a la que no podíamos
reducir a una mera transmisión de códigos. Ahí está el constructivismo, y acá gana Emilia
Ferreiro: sabemos bien que la escritura puede ser conceptualizada como un sistema de
representación versus una trascripción de códigos.
Quiero que reparen en que estamos en un eje de relación sujeto-objeto siempre, que
es la unidad de análisis privilegiada. Es decir, cómo un sujeto de conocimiento atrapa a un
contenido escolar vuelto un objeto de conocimiento. El recambio que, en general, ofrece la
discusión contemporánea de los propios modelos piagetianos, arriesgaría más, los enfoques
socioculturales, es esta variación que les señalaba en la unidad de análisis. No es que se
sustituya la relación sujeto-objeto, que es, por el contrario, relevante, pertinente, ineludible
para entender un proceso de construcción de conocimiento, sino que se amplía. Imaginen
un zoom: nos alejamos y advertimos que el sujeto que construye conocimiento es
inescindible de una situación mayor, de una situación que implica la actividad intersubjetiva
con otro y la presencia de mediadores simbólicos y de formas muy concretas de
organización de las prácticas culturales. Los enfoques socioculturales trabajan sobre
modelos muy diferentes de cómo atrapar esta relación.
Estuvimos obligados a ir de la relación sujeto-objeto a la tríada pedagógica. Nuestro
cambio fue incluir a un otro allí, que aparecía como un mediador en esta relación. Pero si
hablamos de un sujeto de conocimiento, un objeto de conocimiento y un mediador, en el
lugar de sujeto de conocimiento estamos hablando ahora ya no de un niño, sino de un
alumno. En el lugar de objeto ya no hablamos de la noción de números, hablamos del
sistema de numeración. Y en el lugar de partenaire, digamos, ya no hablamos de un sujeto
cualquiera, sino de un maestro. Entonces, hablemos claro, esto es una escuela. Es
inexplicable el funcionamiento de un sujeto como alumno, de un partenaire como maestro y
de un objeto como contenido si no es en la matriz escolar. En la forma, curiosamente, tan
normalizada de la matriz moderna de organizar nuestra enseñanza con la expectativa de
que los niños a igual edad comprendan las mismas cosas todos al mismo tiempo, como
implica la forma graduada y, a la vez, el formato simultáneo. Un formato muy sospechoso,
que está hecho a demasiada imagen y semejanza de esta matriz moderna evolutiva.
Espero que haya quedado claro que estoy tratando de examinar cómo, en el campo
psicoeducativo, hacemos uso de la teoría. Podría hablar mucho más del uso alterno de la
teoría vigotskiana, que es también, en muchos casos, enormemente equívoco. No se trata
tanto de un uso inadecuado, incorrecto o que hasta a veces bastardea la teoría original, sino
de los efectos que produce la propia presencia de la mirada psicológica en la influencia de
estas teorías.
La psicología del desarrollo más clásica describiría, en general, el desarrollo del
aprendizaje mismo esencialmente como un cambio en los estados de conocimiento y, sobre
todo, en los modos de representación que portan los sujetos en tanto individuos. Es decir,
estamos atentos a las ideas previas del sujeto, al cambio de las ideas previas en virtud de
buenos desafíos que nos propongamos en términos de objeto o de desajuste. Y el desarrollo
lo evaluamos o lo intuimos como algo que sucede en la cabeza de los sujetos o no sucede
en la cabeza de los sujetos. Por eso, cuando no sucede, la autoridad ya no solo es el
psicólogo, sino directamente el neurólogo. Somos tan caraduras que, ante las escuelas que
se nos están cayendo a pedazos, ante estrategias que no tenemos, ante aulas
sobrepobladas o pibes que están viniendo cada vez menos a la escuela y no sabemos cómo
hacer para que se queden, ante pibes sin zapatillas y ante una realidad que nos desborda,
cuando no aprende un pibe, nosotros, con una cara dormida, sacamos la misma fotocopia
traída de nuestro propio bolsillo y, por vez número veinte, describimos lo que conocen. Ante
un chico que no aprende, en esa situación, ¡la primera sospecha es sobre su cabeza!
Convengamos que es un poquito injusto. Y ustedes vieron que con la derivación –siempre
hago el mismo chiste– deriva al neurólogo hasta al portero de la escuela.
Hay una especie de sentido común que cree que el desarrollo ya transcurre en las
cabezas de los sujetos. Y el recambio constructivista, por decir genéricamente, no cambió
esta representación, sino que simplemente cambió el hecho de que no se trataba ya de una
conformación de hábitos corporales o de una mera consecuencia de asociaciones, sino de
cambios estructurales o de representaciones, pero que acaecen básicamente en la cabeza
de los sujetos. Y esto no es errado. Lo que es errado es confundir el lugar donde se
constata un efecto, o un cambio, con el lugar donde constatamos la causa de este cambio.
Vamos a registrar como un resultado del desarrollo del aprendizaje los cambios que ha
experimentado un sujeto.
La falacia está en creer que los cambios que se han experimentado en un sujeto
fueron por mecanismos o procesos que porta el sujeto mismo. La analogía sería que
sospecháramos que un niño aprende a hablar porque su cerebro segrega lenguaje, por su
propia maduración. Aunque a nadie se le ocurriría, seguimos hablando de que las
competencias comunicativas del niño se despliegan, como si el niño, al que acabamos de
cortarle el cordón, al que acabamos de sacar de allí, ya fuera una entidad autónoma, con
intenciones de conectarse con el mundo. Ya lo vemos como una unidad y ahora tenemos el
problema de cómo se va a vincular con nosotros. Es una mirada moderna muy absurda que
nos ve a todos como individuos que deberían autoabastecerse aun en la invalidez del
neonato. Pero lo vemos así. Sabemos que es un desvalido, pero es un individuo desvalido:
ya está individuado para nuestro sentido común. Por lo tanto, ahora hay que explicar cómo
se las arregla para comunicarse con nosotros. Estamos comunicados con él, en verdad.
Nuestro maltrato hacia el niño es cortar o manipular esa comunicación, no establecerla.
El lenguaje es el ejemplo, como dice muy bien Giorgio Agamben, el filósofo, el lugar
más escurridizo y más ilustrativo de la pobreza de nuestras categorías. El lenguaje no es
natural ni cultural solamente, no es externo ni interno solamente. Está en el borde,
exactamente, en el borde de cualquier categoría de las habituales con las que queremos
pensarlo. No hay lenguaje sin un cachorro humano capaz de procesar algo. Pero no hay
lenguaje tampoco si nadie interpela al niño y lo hace partícipe de una comunidad de
hablantes. Entonces, no es una ni otra, es la resonancia mutua de la naturaleza del cachorro
humano y de nuestras prácticas de maternaje. Y estamos constituidos allí. Somos sujetos
que se constituyen en situación y viven siempre en situación. Aun cuando estamos en la
aparente mayor soledad, es una soledad socialmente generada, socialmente vivida,
socialmente construida. No quiere decir que estamos todo el tiempo insoportablemente al
lado de otro, el infierno que imaginaba Sartre, sino que, en verdad, somos inexplicables en
nuestra singularidad, aun en nuestra autorrepresentación como individuos, por fuera del lazo
social que nos produce esta mirada, esta representación acerca de cómo somos. Por eso,
en estas perspectivas, el desarrollo del aprendizaje está leído, más que como cambio en las
representaciones individuales solamente, como variaciones en la forma en que los sujetos
comprenden y participan de las prácticas culturales en las que están implicados.
Lo que un sujeto padece cuando decimos que se desarrolla es que varían las
maneras en que comprende y en que, además, toma parte, participa de una situación que
ya comparte desde el inicio. Un niño se está ligando, comunicando, desde el primer
momento, con el contacto visual, el contacto con los afectos, toda la relación con él. Cuando
aprende a hablar, la palabra va a ingresar para generar un orden distinto, una alternativa
dada, una creación de significado diferente, pero provendrá de alguien que ya es partícipe
de un lazo.
Entonces, de acuerdo, sin duda van cambiando las representaciones cognitivas e
internas de un niño, pero como consecuencia de su participación en los actos de habla, las
situaciones de enunciación. Sabemos que aprendemos más al inicio por los contornos de la
lengua que por sus unidades más discretas.
Aprendemos a hablar, dirían los cognitivos, simplemente hablando. No puede haber
ninguna ortopedia artificial para hablar, no hay ningún ejercicio fonológico para hablar.
Hablamos por participar del habla, porque nos hacen partícipes de las situaciones de habla.
Es decir, cuando aprendemos a hablar, cambia nuestro modo de comprender las situaciones
comunicativas, de dictaminar sobre ellas, de ser parte de ellas: ahora estamos constituidos
lingüísticamente. Pero esto vale para cualquier comunidad de práctica, por eso, el oficio de
ser alumno, justamente, consiste en tener buenas destrezas para desenvolverse en lo que
es la práctica cultural de una escuela.
Cualquier oficio, el nuestro como docentes novatos, por ejemplo, consistió en que,
una vez que somos parte de la comunidad dada, de la vida institucional, van variando
nuestras formas para comprender la situación. Y vaya si cambian. Desde el primer día al
quinto nada más de estar uno en una escuela. La percepción de los sujetos, si la directora
es de esas que dejan hacer y también ella mira donde hay que mirar y no mira donde no hay
que mirar... Estos cambios que muchos autores han trabajado, ya no para lo escolar, sino
para ver cómo se incorpora un novato en la comunidad de expertos, cómo nos incorporamos
a cualquier trabajo, cómo se operan modificaciones en nuestras formas de participar.
Marco una distinción importante: participar no es solo tomar parte, en el sentido de
levantar la mano y hacer preguntas, como uno espera que suceda. Estos autores, por
ejemplo Bárbara Rogoff, tienen una afirmación mucho más fuerte: participar, recuperando el
viejo sentido filosófico y religioso del término, significa ser parte. Cuando alguien participa,
significa que alguien es, justamente, inescindible de la situación en la que está participando,
es parte de ella. Por lo tanto, cuando alguien dice que el desarrollo consiste en cambios, en
las formas en que un sujeto comprende la situación de la que es parte y, además, va
variando su forma de participar en ella, quiere decir tanto que va variando su forma de tomar
parte, sus roles, sus maneras de participar, como su manera de ser parte. Esta distinción no
es menor, porque las formas, las variaciones en las formas de ser, tienen que ver con la
identidad de los sujetos, con si los sujetos se apropian o no de las prácticas culturales a las
que asisten. Y apropiarse significa ‘hacer propio’, lo que quiere decir algo mucho más
profundo que meramente haber aprendido y dominado algo.
Hasta ahora, nuestro desvelo constructivista era recuperar lo que llamábamos la
significatividad de los aprendizajes. Así, sin quererlo, disecamos la experiencia escolar,
como si se tratara de un experimento cognitivo donde hay que diseñar un contenido
coherente, lógicamente asimilable, psicológicamente asimilable, es decir, que se acompase
a los ritmos y niveles de desarrollo de los sujetos, y además, y ahí viene lo difícil, lo
curricularmente difícil, que sea socialmente significativo, relevante en términos sociales.
Esto, generalmente, lo tomamos en dos sentidos: en términos de la experiencia social que el
niño trae y, además, en términos de todo el sistema de la relevancia social en el destino
nuevo, sea para seguir estudios, para trabajar, para comprender el mundo ciudadano. Lo
que se nos escapa en el medio es que la vida del niño transcurre cuando viene a la escuela
y que la propia experiencia escolar es una experiencia social. Siempre estuvimos atentos a
que algo fuera psicológicamente significativo. Estábamos obligados a mirar tanto al
contenido como al sujeto. Cuando llegamos a la significatividad social, es muy difícil que
trascendamos el eje cognitivo si seguimos siempre viendo la limitación o potencialidad de un
conocimiento social sin el reconocimiento exhaustivo de que la propia experiencia escolar es
una experiencia social.
Philippe Meirieu, pedagogo, autor del libro Frankenstein educador –bonito título para
un libro de pedagogía, si no lo han leído, se los sugiero–, nos trae una mala noticia. Dice
una gran verdad –hay una frase del entrañable Ángel Rivière, el mejor psicólogo que nos dio
España, que va en el mismo sentido–: nadie aprende si no quiere. Toda nuestra ilusión
psicodidáctica estaba en que, si generábamos un entorno suficientemente refinado y
adecuado, atento a la significatividad lógica, a la significatividad psicológica, a las
relevancias sociales, el aprendizaje saldría disparando. Suponemos a priori un punto que es
el interés, o la pulsión epistemofílica, o la tendencia a la comprensión. La peor noticia es
que, por más que nuestra ingeniería didáctica sea sumamente refinada, hay un punto en
donde nadie aprende si no quiere. Generalmente, los niños aprenden, pero no estamos muy
seguros de qué los motiva. Para la psicología, todo esto termina siendo un problema de
demostración de interés, subsidiario a un problema tan vital como el de cómo el sujeto
comprende y cómo varían sus modos de ser en estas situaciones.
El punto es que muchos quieren aprender, al fin, por problemas de identificación de
los modelos, por la aspiración de llegar a cierto título, porque los dejemos ya de molestar,
por promocionar con su grupo de amigos, por no quedar afuera, para que no les peguen en
las casas... Hay mil razones por las cuales los niños quieren aprender. Y muchas de ellas no
coinciden con los deseos de comprender la realidad del mundo genuinamente.
Todos nosotros, no solo los niños, podemos aprender una cantidad de cosas en el
plano de lo que podemos llamar un dominio, interiorizar una práctica a efectos de dominarla.
Pero eso no es idéntico a interiorizar una práctica a efectos de apropiarla, de hacerla propia,
de afectar nuestra identidad. Eso sí hace a la participación, en el sentido de que lo que se
modifica no es solo la manera en que se toma parte. A veces, uno está obligado, por
ejemplo, en nuestro campo, a hacer una prueba de inteligencia con la cual no acuerda, pero
que forma parte del protocolo que hay que tomar. Y lo tengo que hacer, lo he aprendido, lo
he interiorizado, lo domino, puedo dar cuenta de ello, pero no forma parte de mi identidad,
de mi acento. Eso no soy yo, es parte de mi destreza, pero yo no comulgo con eso. Es muy
importante esta distinción, es crucial para comprender por qué tenemos maneras tan
diferentes de ofrecer, de proponer, de articular, de componer con los niños.
Tenemos, sin duda, motivaciones muy heterogéneas, porque también son muy
heterogéneas las cosas para aprender y las experiencias disponibles. Lo que es seguro es
que la propia motivación es una variable de la situación que no es ajena a ella, externa. Y
nadie puede estar motivado a priori. No podemos suponer un motor original que pone todo
esto en danza. En el caso de la escritura, haber pasado de entenderla como código a
entenderla como un objeto de conocimiento es un progreso, pero es muy claro que ahora,
en la propia tradición piagetiana, estamos reponiendo su carácter de práctica cultural. Es
decir, lo importante es que el niño se incorpore a una comunidad de lectores, de escritores,
a los usos culturales de escritura y de lectura que suponen esta construcción cognitiva que,
si no, no se produciría. Es importante entender este marco genérico porque, si no, es
incomprensible que los niños, por momentos, puedan ser arduos lectores por fuera del
circuito escolar, pero no con la ortopedia escolar.
Si el desarrollo solo se produce en situación y, de algún modo, es una variable de la
situación, entonces, podemos decir que en las situaciones se produce desarrollo, aunque lo
veamos en los sujetos. Pero también en las situaciones puede no producirse desarrollo o no
producirse aprendizaje, aunque también esto lo constatemos en cada sujeto, desde lo
individual. Esto, que parece una discusión teórica, tiene efectos prácticos muy fuertes. Por
ejemplo, para el primer tema que señalábamos, que era el problema de la educabilidad.
Cuando tenemos un niño que sistemáticamente fracasa, lo reducimos, de nuevo, o a déficit
de cada niño, individual, o a una propiedad de la situación educativa, puesto que es ella la
que instala la posibilidad de aprender. Las características de los sujetos que la están
habitando afectan como una variable de la situación, como un componente de la situación.
Deberíamos evitar la falacia de atribuir a la propiedad de los individuos lo que son
propiedades de la situación que componen estos individuos, ya que no hay manera de que
se produzca un desarrollo sino por esta participación del lazo social.
Cierro con una frase de Ángel Rivière: “Hay un hallazgo notable de nuestra
psicología del desarrollo en los últimos veinte años. Y es que el desarrollo solo se produce
por interactuar en situaciones que nos quedan grandes”. Se refiere a un hallazgo de tipo
vigotskiano que tiene que ver con la noción de zona de desarrollo próximo: nuestro
desarrollo se produce por interactuar con sujetos que, de algún modo, nos atribuyen, decía
Rivière, más capacidades que las que tenemos. Nos tratan como si tuviéramos más
capacidades. Le hablamos al bebé y, por eso, curiosamente, el bebé habla. Sabemos que el
bebé es incapaz de hablar en el momento en que inicialmente le hablamos. Sin embargo, a
fuerza de hablar, es decir, a fuerza de hacerlo partícipe de una situación de habla, se
apropia de ella. Esta necesidad de la cría humana de interactuar con gente que le atribuya
más capacidad de la que tiene es lo que con mucha ternura Rivière, que no llegó a conocer
a sus nietos, llamaba efecto abuela. Es decir, interactuar con sujetos que nos atribuyen cada
vez más capacidades de las que tenemos es ser una abuela. Y eso, aunque resulte
increíble, es lo que produce desarrollo, porque así involucra siempre al sujeto en una
situación que lo excede, pero le da cabida.
Es inevitable pensar que nuestra escuela, que sospecha tan sistemáticamente de la
capacidad de los sujetos, lo que logra, más que un efecto abuela, es un efecto suegra:
sistemáticamente sospecha de nosotros. Gracias.
Docente: Una de las ideas que me quedó en la cabeza es la concepción del lugar del saber
como un lugar de ofertas. Me gustaría que nos digas algo más respecto de la apropiación y
su relación con la identidad, de la apropiación del conocimiento que afecta a la identidad de
cada uno.
Ricardo Baquero: Lo señalaba como un intento de no reducir lo que sucede en una
práctica escolar, como puede ser la de la Educación Inicial, a un mero experimento
cognitivo, a obtener ciertos cambios en las representaciones, en los equilibrios, a partir de
haber compuesto buenas condiciones. Aun habiendo logrado esto, hay una diferencia de
perspectiva importante entre considerar que estamos transmitiendo habilidades y considerar
que estamos construyendo conocimiento.
La propia experiencia escolar es una experiencia vital para los sujetos que se
incorporan a ella. Es ella misma una experiencia, no solo una transición hacia otra cosa. Se
supone que es un sitio en donde estamos dando a los sujetos modos de ser parte.
Estaríamos bastardeando la idea si dijéramos que todo aprendizaje que se produce afecta a
nuestra identidad. En realidad, la inquietud es que algo de lo que sucede en la escuela
termine conmoviendo a nuestro modo de ser. Cuando algo de eso sucede, es interesante
notar que, muchas veces, los sujetos lo atribuyen, sobre todo en el nivel medio, a lo que
ocurre en aspectos que desbordan un poquito las clases: al lazo con cierto docente, en las
más felices ocasiones, a algún saber que realmente los conmovió o, en general, a la
experiencia de relación con amigos. Todo lo que hace, justamente, a la experiencia social de
asistir a una escuela. Generalmente, entendemos como experiencia social a esas
cuestiones aledañas que van con la escuela por el hecho de que hay un amontonamiento de
gente. Pero el mismo hecho de ser alumno implica esto.
Cuando sacamos el sistema de numeración y colocamos los bloques, en ese mismo
acto estábamos despojando el sentido cultural de la actividad con números y reponiendo
una nueva actividad muy artificiosa que solo tenía un sentido asequible para nuestra
ingeniería didáctica, para nuestra cabeza psicoeducativa, pero que se volvía bastante
opaca, salvo, y esto es lo que lo amortiguó, porque se trataba de una situación lúdica. El
juego es nuestro salvavidas en Educación Inicial.
Cuando hablamos de que un sujeto se apropie, se identifique con ciertas prácticas y
no meramente domine saberes, salimos, de algún modo, del eje de la significatividad. Y
pasamos a hablar de un eje que tendría que ver con el sentido que esta experiencia y este
aprendizaje tienen para el sujeto. Un sentido que siempre es singular, que habla de una
persona en singular, pero que se habilita y dispone culturalmente. Justamente, de acuerdo a
la oferta de posibilidades que una situación nos da.
Volviendo a citar a Meirieu, nadie puede aprender por nosotros ni nadie puede
aprender sin quererlo. No podemos más que ofrecer condiciones de posibilidad, incitar a los
sujetos, animar a los sujetos. Se está refiriendo a esta segunda manera de aprender tan
particular: de qué cosas me apropio, con cuáles me identifico, cuáles me conmueven.
Patricia Sarlé, una de las especialistas de nuestro nivel, de las más sutiles, dice que
el juego encierra una cantidad de complejidades culturales, de enigmas psicológicos,
enigmas humanos, que dan una aparente razón suficiente hasta a la identidad del nivel.
Pero, por otro lado, ocupa un lugar curioso, como ocupa el trabajo para la educación
popular, en términos de que parecería que se vuelve la actividad significativa de un niño, la
que está en condiciones de generar ese sentido en los niños.
La categoría de juego es compleja. Tenemos cierta ilusión de que, si logramos
componer las situaciones de juego con las situaciones de enseñanza escolares en el nivel,
eso producirá sentido en los niños, ya que creemos que el juego es una actividad que les es
evolutivamente pertinente, culturalmente alentadora; sobre todo, como ocurre con la
tradición vigotskiana, cuando estamos pensando en el juego dramático. ¿Por qué? No tanto
porque el juego dramático reproduzca situaciones sociales que ejerciten anticipadamente al
niño, sino porque el niño se comporta como un dramaturgo y no tanto como un actor que
representa, a la manera del realismo. Practican una situación lúdica, como anticipándose a
lo futuro. Lo que el niño hace es un ejercicio dramático en el cual genera la obra y se coloca
en una posición actoral simultáneamente. Y, lo más importante, sujeta su comportamiento
en el juego a una situación imaginaria que crea y a las reglas que regulan esa misma
situación, según él se la representa.
Vigotsky decía que el juego es escurridizo porque es una actividad teórica –estaba
hablando de Piaget–; pero no es solo eso, también es una actividad elaborativa –estaba
hablando de Freud–; y no es solo eso, es una actividad que efectivamente provoca un
desarrollo social, en el sentido clásico de que parecería que ejercita roles. Para Vigotsky, lo
que provoca desarrollo es el hecho de que el niño se someta a él mismo a un control
consciente y voluntario de su comportamiento. Vigotsky tiene una cabeza dramática. El niño
es dramaturgo. Más complejo que eso, es, como diría Borges, un fabricador de sueños:
está, simultáneamente, en el rol del que inventa la obra, del que actúa la obra y hasta del
espectador de la obra. Y tiene que tener cierta vigilancia como director de la obra también,
ver si se está filmando adecuadamente.
Es muy complejo el análisis del juego, ustedes lo sabrán mejor que yo. La pluralidad
de reglas que habita en un juego es enorme. Por eso, también tenemos infinitas
posibilidades de intervenir sobre él.
Hay reglas que hacen al jugar. Y el niño tiene claro que la situación está marcada por
un juego, entiende que hay una legalidad en esa rutina. Para algunos autores, además,
comparten la cachorridad de otros mamíferos que se pelean jugando y, de golpe, uno pegó
un mordisco más fuerte que lo convenido, tácitamente, y se miran como diciendo:
“¿Estamos jugando o no estamos jugando?”. Y paran de golpe. Bueno, en los niños también
ocurre: “¿Estamos peleando de mentirita o estamos peleando de verdad?”.
Luego, hay reglas que hacen al juego particular. En el caso del juego dramático son
los guiones, que regulan básicamente lo que se está representando. ¿Qué define jugar,
supongamos, al peluquero? El hecho de que hay alguien que va, alguien que lo peina.
Cómo se deberían comportar. Pero es más complejo que esto, porque los niños se
representan esos papeles de una manera a veces surrealista, a veces disparatada. Por
suerte, los niños no son realistas socialistas, sino más bien paródicos. Por eso los divierten
Los tres chiflados...
Yo volví a recuperar mi amor por Los tres chiflados con mis niños, viéndolos con mis
niños chiquitos. Me había quedado la imagen de tipos que se viven golpeando, una imagen
violenta. Me di cuenta de que mi hijo de cuatro años se mataba de risa, y él lo que menos
atendía era al recurso del golpe, porque formaba parte del género. Era tan caricaturesco que
no creo que lo haya vivido como una violencia real, porque es como si formara parte del
fondo. A lo que prestaba atención, lo que realmente era cómico, era la representación de
una situación bien conocida de una manera disparatada. En Los tres chiflados, el peluquero
le llena de crema la cara al que se va a atender, lo quema con las toallas... Ahí no hay un
ejercicio por copia de un rol, sino más bien una cosa muy sutil. Hay un guión acerca de lo
que regularía esa situación y una representación paródica de ese rol que la hace cómica.
Entonces, el efecto de divertimento lo genera todo eso a la vez. Al niño le puede parecer
disparatado que los bomberos, como sucede en nuestras películas, rescaten gatos de los
árboles. Porque los bomberos, en nuestra sociedad contemporánea, se dedican a apagar
incendios y a sacar cadáveres de las vías. Eran épocas más cálidas de la vida... Usar a los
bomberos para bajar un gato no está asignado a su rol, y eso genera un efecto cómico para
los niños.
La relación entre juego y enseñanza es compleja también. El juego parecería
interesante como una actividad con sentido, con la cual generar sentido para el niño. Pero,
por supuesto, en la medida en que uno no descuide una cantidad de cuestiones que hacen
a la enseñanza curricular. Es muy difícil sostener ese nivel de equilibrio, porque es muy
común que tendamos a reducir el juego a un recurso didáctico, sobre todo en el primer ciclo
escolar, en primaria, no solo en inicial. El juego es una actividad importante, sin duda, para
el niño, pero esto no lleva a la conclusión de que hay que enseñar jugando, sino, en algunos
casos, hasta hay que enseñar a jugar. O mejor: hay que componer a la enseñanza con el
juego del niño.
Vigotsky decía: “Volvamos lo que enseñamos algo necesario para el juego del niño”.
¿A qué se refiere? A volver el juego interesante, dirigirlo a cierto lugar, implicarse de algún
modo en él, componerlo, hacer que al niño se le vuelva necesario. Es lo que ya hacen
ustedes: que se le haga necesario medir, nombrar, generar sistemas de comparación de
medidas, indagar sobre los diferentes materiales, ver por qué se le marchitaron unas
plantitas y no otras. Que el desarrollo de su propio juego lo aproxime a lo curricular, por
decirlo así. Muchas gracias.
Ricardo Baquero. Profesor Titular Regular de la Universidad de Buenos Aires y
de la Universidad Nacional de Quilmes. Autor de diversas publicaciones en
educación y psicología educacional.
S-ar putea să vă placă și
- Aprendizaje problemático: causas y enfoquesDocument4 paginiAprendizaje problemático: causas y enfoquesIliana Elizabeth Febres EspinozaÎncă nu există evaluări
- Padres con emociones displacenteras. Cuando la historia personal daña la parentalidadDe la EverandPadres con emociones displacenteras. Cuando la historia personal daña la parentalidadEvaluare: 5 din 5 stele5/5 (2)
- Jose Antonio Marina El Profesorado Formacion Funciones TutoriaDocument7 paginiJose Antonio Marina El Profesorado Formacion Funciones Tutoriax8709Încă nu există evaluări
- JEROME BRUNER. Pedagogía Popula1Document7 paginiJEROME BRUNER. Pedagogía Popula1Lizbeth Gil TorresÎncă nu există evaluări
- PARCIAL PosverdadDocument4 paginiPARCIAL PosverdadBrian PazÎncă nu există evaluări
- El niño problema: Un desafío para padres, docentes y profesionalesDe la EverandEl niño problema: Un desafío para padres, docentes y profesionalesÎncă nu există evaluări
- Entrevista A Carina Kaplan La Desigualdad Educativa No Se Aloja en El Cerebro.Document4 paginiEntrevista A Carina Kaplan La Desigualdad Educativa No Se Aloja en El Cerebro.ian0bassÎncă nu există evaluări
- Intervenciones psicopedagógicas en la primera infanciaDocument14 paginiIntervenciones psicopedagógicas en la primera infanciaPilar CarboneÎncă nu există evaluări
- Documento sin título (5)Document5 paginiDocumento sin título (5)Carolina Magali CascoÎncă nu există evaluări
- Filidoro ConceptualizaciónDocument16 paginiFilidoro Conceptualizaciónc s tÎncă nu există evaluări
- Modulo 1 Julia BonfillDocument50 paginiModulo 1 Julia BonfillMariel MontecinoÎncă nu există evaluări
- Psicope FilidoroDocument4 paginiPsicope FilidoroLeonela LacapraÎncă nu există evaluări
- Clinica PSP en Niños. ResumenesDocument14 paginiClinica PSP en Niños. ResumenesMicaela MelchioriÎncă nu există evaluări
- Norma Filidoro - ÉticaDocument6 paginiNorma Filidoro - ÉticaMaria Florencia SosaÎncă nu există evaluări
- Psicope FilidoroDocument4 paginiPsicope FilidoroLeonela Lacapra50% (2)
- Ontologia de La Escolaridad PDFDocument10 paginiOntologia de La Escolaridad PDFLau EscobarÎncă nu există evaluări
- Psicopedagogía: conceptos y problemasDocument17 paginiPsicopedagogía: conceptos y problemasJesica GarlattiÎncă nu există evaluări
- Que Se Juega Cuando JugamosDocument9 paginiQue Se Juega Cuando JugamosElopsi Logopedia PsicopedagogiaÎncă nu există evaluări
- El Tacto PedagogicoDocument21 paginiEl Tacto PedagogicoYoy CrisÎncă nu există evaluări
- Español Psicologia PopularDocument4 paginiEspañol Psicologia PopularLorenanonhaÎncă nu există evaluări
- Alguien Quiere Pensar en Los NiñosDocument4 paginiAlguien Quiere Pensar en Los NiñostamgtfÎncă nu există evaluări
- Desarrollo y Aprendizaje ExperienciaDocument4 paginiDesarrollo y Aprendizaje ExperienciaSTEPHANIE ESMERALDA ZAPATA HERNANDEZÎncă nu există evaluări
- Ensayo SDocument12 paginiEnsayo SEva ValdezÎncă nu există evaluări
- ETAPAS DEL DESARROLLODocument5 paginiETAPAS DEL DESARROLLOSERGIO ALEJANDRO MOLANO PARRAÎncă nu există evaluări
- Diagnósticos e Intervenciones en La Clínica Psicoanalítica Con NiñosDocument17 paginiDiagnósticos e Intervenciones en La Clínica Psicoanalítica Con NiñosAgust19Încă nu există evaluări
- Aprendizaje y Salud MentalDocument3 paginiAprendizaje y Salud MentalGerardo ProlÎncă nu există evaluări
- Acompañamiento en La CrianzaDocument5 paginiAcompañamiento en La CrianzaSolemarPerezÎncă nu există evaluări
- Trabajo de Investigación Sobre La SocioafectividadDocument10 paginiTrabajo de Investigación Sobre La SocioafectividadGABRIEL ALFONSO HERNANDEZ OLIVOSÎncă nu există evaluări
- Diseño de Un Instrumento de Evaluación para Medir Dos Competencias Del CocineroDocument26 paginiDiseño de Un Instrumento de Evaluación para Medir Dos Competencias Del CocineroDanilo VenturaÎncă nu există evaluări
- PEDAGOGÍA POPULAR - BrunerDocument7 paginiPEDAGOGÍA POPULAR - BrunerjennyvitalÎncă nu există evaluări
- El Psicoanálisis de Niños en Las Revistas de Ayer y de HoyDocument13 paginiEl Psicoanálisis de Niños en Las Revistas de Ayer y de HoyJosé OchoaÎncă nu există evaluări
- Aportes Tema 10 y 11 KarenDocument11 paginiAportes Tema 10 y 11 KarenKarol Milena Moncayo Fajardo0% (1)
- Psicologia-Semana 4Document6 paginiPsicologia-Semana 4DAMIAN ALONSOÎncă nu există evaluări
- La Especificidad de La Intervención Clínica Norma FilidoroDocument23 paginiLa Especificidad de La Intervención Clínica Norma FilidoroDahiana Torres67% (6)
- TP EducacionalDocument7 paginiTP EducacionalMicaelaPintusÎncă nu există evaluări
- Clase 15Document18 paginiClase 15anyzavaÎncă nu există evaluări
- Nuevos Desafíos ColoquioDocument5 paginiNuevos Desafíos ColoquioBrenda MamaniÎncă nu există evaluări
- 2020 03 Revista Espiral LA EDUCACIÓN Y EL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIADocument17 pagini2020 03 Revista Espiral LA EDUCACIÓN Y EL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIARAFAEL PULIDO MOYANOÎncă nu există evaluări
- Alicia FernándezDocument4 paginiAlicia Fernándezmili1000ss100% (1)
- Educar Conscientemente Sergio Marina Se Ha Instalado Un Modelo Educativo Canibalístico Cada Vez Más Competitivo Aldara Martitegui 20Document5 paginiEducar Conscientemente Sergio Marina Se Ha Instalado Un Modelo Educativo Canibalístico Cada Vez Más Competitivo Aldara Martitegui 20miguel angelÎncă nu există evaluări
- Cajiao (1997) Desarrollo de Lenguaje y Construcción de Conocimiento en Revista Colombiana de Psicología No 5 - 6 Pgs 178 - 189Document12 paginiCajiao (1997) Desarrollo de Lenguaje y Construcción de Conocimiento en Revista Colombiana de Psicología No 5 - 6 Pgs 178 - 189jennifer navarroÎncă nu există evaluări
- Resumen Final TytapDocument6 paginiResumen Final TytapTamara HerreraÎncă nu există evaluări
- 5 Pilares para La Educacion de Tus HijosDocument81 pagini5 Pilares para La Educacion de Tus HijosProf. Graciela Slekis Riffel100% (1)
- Resumen-Problemas Epistemológicos de La Psicología Del AprendizajeDocument3 paginiResumen-Problemas Epistemológicos de La Psicología Del AprendizajeGabriela di benedettoÎncă nu există evaluări
- Entrevista de Devolucion PDFDocument6 paginiEntrevista de Devolucion PDFjogabjork77Încă nu există evaluări
- Ensayo Comparativo Epistemologia PsicologiaDocument9 paginiEnsayo Comparativo Epistemologia PsicologialaurabmbmÎncă nu există evaluări
- Conciencia crítica e ingenua en la educación según Paulo FreireDocument5 paginiConciencia crítica e ingenua en la educación según Paulo FreireDiego Ignacio MuñozÎncă nu există evaluări
- Cerebro que aprende: Cómo apasionarnos con el conocimiento para transformar nuestra vidaDe la EverandCerebro que aprende: Cómo apasionarnos con el conocimiento para transformar nuestra vidaEvaluare: 5 din 5 stele5/5 (2)
- D. Psicologia-Semana4Document6 paginiD. Psicologia-Semana4Ayelen OviedoÎncă nu există evaluări
- Norma FilidoroDocument5 paginiNorma FilidoroEVELIN100% (2)
- Actividad 1.Document4 paginiActividad 1.SAMUEL MOMEROÎncă nu există evaluări
- Resumen Del CapDocument3 paginiResumen Del CapAnahi MarmolÎncă nu există evaluări
- Escrito de PiagetDocument5 paginiEscrito de PiagetKatherine Rios PossoÎncă nu există evaluări
- Cantis Desmentida EscolarDocument4 paginiCantis Desmentida EscolarRocio PazosÎncă nu există evaluări
- Filidoro Hacia Una Conceptualización de La Práctica Psicopedagógica Resumen Primeros Tres ProblemasDocument3 paginiFilidoro Hacia Una Conceptualización de La Práctica Psicopedagógica Resumen Primeros Tres ProblemasIván100% (1)
- Reevo Esencia MontessoriDocument7 paginiReevo Esencia MontessoriJCSAdMÎncă nu există evaluări
- Mediando Procesos Educativos Con Mirada EvangelicaDocument4 paginiMediando Procesos Educativos Con Mirada EvangelicaStella Maris GangemeÎncă nu există evaluări
- Southwell - Proteccion Derechos y La Posicion Etica en La EscuelaDocument4 paginiSouthwell - Proteccion Derechos y La Posicion Etica en La EscuelaCintia Gisela ColmanÎncă nu există evaluări
- PROBLEMASDocument12 paginiPROBLEMASOriela Tapia AriasÎncă nu există evaluări
- Discapacidad MultipleDocument11 paginiDiscapacidad MultipleAmanda BenediÎncă nu există evaluări
- Conceptos BásicosDocument33 paginiConceptos BásicosRiChard Oc GomÎncă nu există evaluări
- Junta de CategorizacionDocument4 paginiJunta de CategorizacionAmanda BenediÎncă nu există evaluări
- 2 PBDocument20 pagini2 PBAmanda BenediÎncă nu există evaluări
- Agora Diez (Tema 4 Que Es La Intervencion Psicopedagogica)Document12 paginiAgora Diez (Tema 4 Que Es La Intervencion Psicopedagogica)Edder Medrano JimenezÎncă nu există evaluări
- Habilidades SocialesDocument6 paginiHabilidades SocialesCrishna Robles CelayaÎncă nu există evaluări
- Programa de Capacitación Laboral para Personas Con Discapacidad IntelectualDocument12 paginiPrograma de Capacitación Laboral para Personas Con Discapacidad IntelectualRaymond DavisÎncă nu există evaluări
- Retos Multiples Mendoza 2008Document8 paginiRetos Multiples Mendoza 2008Amanda BenediÎncă nu există evaluări
- CartaDocument14 paginiCartaAmanda BenediÎncă nu există evaluări
- Programa de Capacitación Laboral para Personas Con Discapacidad IntelectualDocument12 paginiPrograma de Capacitación Laboral para Personas Con Discapacidad IntelectualRaymond DavisÎncă nu există evaluări
- Cómo Aprende El Ser HumanoDocument3 paginiCómo Aprende El Ser HumanoAmanda BenediÎncă nu există evaluări
- Abramasan Pec2-BDocument8 paginiAbramasan Pec2-BAmanda BenediÎncă nu există evaluări
- APRENDER Liliana GonzálezDocument5 paginiAPRENDER Liliana GonzálezAmanda Benedi0% (2)
- Reporte de Lectura - La Practica DocenteDocument5 paginiReporte de Lectura - La Practica Docentelaura romero benitezÎncă nu există evaluări
- Bitacora de La Salida PedagogicaDocument3 paginiBitacora de La Salida PedagogicaKeyla GuerreroÎncă nu există evaluări
- Dada La Siguiente Relación PRESTAMODocument6 paginiDada La Siguiente Relación PRESTAMOIsabel Charly70% (10)
- Didactica - Camillioni, LitwinDocument6 paginiDidactica - Camillioni, LitwinDaniela MuroÎncă nu există evaluări
- Modulo II Sub I (Secuencias Didacticas)Document17 paginiModulo II Sub I (Secuencias Didacticas)mirianochoabenitez100% (2)
- 3er CAEMS DBEPA Orientaciones 27ene - Final - ESCUELASDocument28 pagini3er CAEMS DBEPA Orientaciones 27ene - Final - ESCUELASMARIA TERESA SUAREZ BADILLO100% (1)
- Pat Pronoei 2019Document24 paginiPat Pronoei 2019Maritza96% (26)
- coaching_y_liderazgo_finalDocument13 paginicoaching_y_liderazgo_finalVictoriaÎncă nu există evaluări
- Syllabus Biología Aplicada 2019aDocument4 paginiSyllabus Biología Aplicada 2019aAndrea NaviaÎncă nu există evaluări
- Análisis GranolumétricoDocument15 paginiAnálisis GranolumétricoJordan Cipriani Nuñez Del PradoÎncă nu există evaluări
- En Octubre Se Celebran Efemérides y Fechas ImportantesDocument9 paginiEn Octubre Se Celebran Efemérides y Fechas ImportantesleondisÎncă nu există evaluări
- Trabajo en EquipoDocument46 paginiTrabajo en EquipoTito Mamani AlanocaÎncă nu există evaluări
- Aplicación de Scrum en FPDocument23 paginiAplicación de Scrum en FPrafahuesoÎncă nu există evaluări
- PLanilla de Datos PDFDocument22 paginiPLanilla de Datos PDFJavier MontiÎncă nu există evaluări
- Educación Musical Entre Dos SiglosDocument2 paginiEducación Musical Entre Dos SiglosJHAN SEBASTIÁN VANEGAS ARDILAÎncă nu există evaluări
- Memorial Asamblea EstatutariaDocument11 paginiMemorial Asamblea EstatutariaAnonymous UHKQZR4DvkÎncă nu există evaluări
- Oficio RetroalimentaciónDocument21 paginiOficio RetroalimentaciónLuis Alberto Veliz Solari100% (1)
- TCN - Final ResumenDocument131 paginiTCN - Final ResumenAndrea BerterrecheÎncă nu există evaluări
- Modelo Tesis 2 Saavedra Carrión, NicanorDocument104 paginiModelo Tesis 2 Saavedra Carrión, NicanorIris QuintanaÎncă nu există evaluări
- Ingles ComercialDocument114 paginiIngles ComercialJuan Carlos Mideros100% (1)
- Pliego Peticiones 2023Document10 paginiPliego Peticiones 2023Gustavo JaramilloÎncă nu există evaluări
- Gago Un Modelo de Carta DescriptivaDocument24 paginiGago Un Modelo de Carta DescriptivaNeftali AguilarÎncă nu există evaluări
- Ibarrola (2012) Profesionales de La EducacionDocument152 paginiIbarrola (2012) Profesionales de La EducacionAna Teresa Reyes ChávezÎncă nu există evaluări
- Asesoria para El Uso de Las TIC en La Formación Actividad Semana 2Document3 paginiAsesoria para El Uso de Las TIC en La Formación Actividad Semana 2Hernán Ramírez BuitragoÎncă nu există evaluări
- 223513MAGM1101Document3 pagini223513MAGM1101Hianara GarciaÎncă nu există evaluări
- Primera Reunion Con Padres de Familia 5° "A"Document5 paginiPrimera Reunion Con Padres de Familia 5° "A"ESCUELA PRIMARIA UNIDAD MODELOÎncă nu există evaluări
- Informe Taller ENEADocument13 paginiInforme Taller ENEAJeffcito BozaÎncă nu există evaluări
- Exp2 Planificamos Secundaria Ingles 3y4Document13 paginiExp2 Planificamos Secundaria Ingles 3y4Josue Dávila CoronelÎncă nu există evaluări
- TUTORíA COMO RESPALDODocument11 paginiTUTORíA COMO RESPALDORegina VelázquezÎncă nu există evaluări
- UDI TEORIA y Técnica de La EntrevistaDocument15 paginiUDI TEORIA y Técnica de La EntrevistacesarÎncă nu există evaluări