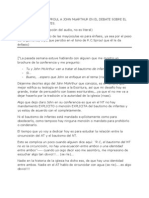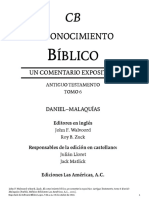Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Penas de Muerte
Încărcat de
franco AmievaDrepturi de autor
Formate disponibile
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentDrepturi de autor:
Formate disponibile
Penas de Muerte
Încărcat de
franco AmievaDrepturi de autor:
Formate disponibile
Penas de muerte
Juan Manuel de Prada
Afirmaba Léon Bloy que «la oposición creciente a la pena de muerte es consecuencia natural
del declinar de la fe en la vida eterna». En efecto, en las sociedades que han dejado de creer
en la vida eterna, esta pobre vida mortal se percibe como un bien absoluto que debe
protegerse a toda costa; pues su pérdida equivale a una aniquilación definitiva. En cambio, en
una sociedad religiosa, nuestra existencia terrenal tiene un valor relativo y el derecho a la vida
propia impone unos deberes correlativos cuyo incumplimiento puede acarrear su pérdida. No
olvidemos que, para una sociedad religiosa, el asesino, además de quitar la vida a otra
persona, pone en peligro su salvación eterna, pues le impide ponerse en paz con Dios; es decir,
obstaculiza los efectos benéficos de la redención y quiebra la nueva alianza que Dios selló con
el hombre en la Cruz.
No encontramos en el Nuevo Testamento ninguna condena explícita de la pena capital. Jesús
reprende a quien se toma la justicia por su mano (a Pedro cuando le corta la oreja a Malco en
Getsemaní, a los discípulos que quieren atraer fuego del cielo sobre los samaritanos
inhospitalarios); pero aprueba la pena de muerte para los que maldicen a sus padres (Mt 15, 4
y Mc 7, 10) y ni siquiera discute la autoridad de Poncio Pilatos para condenarlo a muerte. En
los Hechos de los Apóstoles (5,1-11), Pedro dicta sentencia de muerte contra Ananías y su
mujer Safira; y la sentencia la ejecuta Dios mismo. Y, en fin, en la Carta a los Hebreos (10, 28)
se establece que debe morir sin misericordia quien haya profanado la Ley de Moisés. Todos los
Padres y Doctores de la Iglesia se muestran unánimes en aceptar la pena de muerte, con tal de
que al condenado se le permita salvar su alma (pues para esto fue instituida la Iglesia). Santo
Tomás, por ejemplo, considera que la muerte de los malhechores es plenamente lícita cuando
sus acciones constituyan un grave peligro para el bien común. Y sólo exige dos condiciones
para que sea lícita la aplicación de la pena capital: que su motivación no sea el odio o la
venganza; y que sea impuesta por una autoridad legítima.
Son estas condiciones las que tornan «inadmisible», conforme a la doctrina católica, la
aplicación de la pena capital en nuestros días. Ya no existen gobernantes que se sometan a la
ley divina y elaboren sus leyes conforme a ella; por lo tanto, su autoridad no es legítima. La
pena de muerte, que siempre es indeseable, en manos de gobernantes inicuos se torna un
instrumento temible que mañana mismo puede utilizarse, por odio o venganza, para perseguir
y exterminar a los justos. Todas las demás razones contra la pena de muerte son paparruchas
de un sentimentalismo divorciado de la razón, cuando no argumentos en los que subyace la
negación del origen divino del Derecho y de la vida eterna. Escucharlos en ciertos labios
provoca, en verdad, sobrecogimiento.
Chesterton advertía perspicazmente que, a medida que se restringía la pena de muerte, se
favorecía la expansión del antinatalismo. Mientras el culpable que había empleado su
existencia en infligir daño a los demás era perdonado, el inocente que apenas empezaba a
existir era condenado a muerte. Y señalaba que, cuando la pena de muerte nos perturba más
que los crímenes que la justifican, es porque en el fondo ya nos han dejado de perturbar los
crímenes, incluso porque los crímenes han empezado a complacernos. Esta reflexión de
Chesterton explica que haya personas que, a la vez que sacan pecho condenando la pena de
muerte, se encojan ante el crimen legalizado de los inocentes. A esto se llama, en lenguaje
apocalíptico, fornicar con los reyes de la tierra; y es lo que hace una señora de nombre muy
feo.
S-ar putea să vă placă și
- El Libro de UrantiaDocument3 paginiEl Libro de Urantiamichelmr33% (9)
- Su Amigo El Espíritu Santo - Libro Morris VendenDocument55 paginiSu Amigo El Espíritu Santo - Libro Morris VendenSamuel David Roncal Vargas100% (3)
- Respuesta de R.c.sproulDocument7 paginiRespuesta de R.c.sprouljessidreyesÎncă nu există evaluări
- Fabulas CamperasDocument189 paginiFabulas CamperasseclujanÎncă nu există evaluări
- Santo Rosario meditadoDocument24 paginiSanto Rosario meditadoJovimarÎncă nu există evaluări
- 2 Necesidad de La Hermeneutica ActualDocument7 pagini2 Necesidad de La Hermeneutica ActualAnonymousÎncă nu există evaluări
- El Ocio y La Vida IntelectualDocument170 paginiEl Ocio y La Vida IntelectualMaxi Loria95% (21)
- Ezequiel - Valle de Los Huesos SecosDocument4 paginiEzequiel - Valle de Los Huesos SecosCarlos Mauricio HernàndezÎncă nu există evaluări
- Ama Tus ProjimosDocument4 paginiAma Tus ProjimosHoradereflexionar100% (1)
- Cartas A Un Hermano SacerdoteDocument57 paginiCartas A Un Hermano SacerdoteHectorSouto100% (3)
- Novena 2014 Version DosDocument25 paginiNovena 2014 Version DosÁngeles De Dios100% (1)
- El Noviazgo Cristiano y El Amor en EnamoramientoDocument6 paginiEl Noviazgo Cristiano y El Amor en EnamoramientoJudingInternacionalÎncă nu există evaluări
- Sin Razones en ManadaDocument2 paginiSin Razones en Manadafranco AmievaÎncă nu există evaluări
- Palabras Alusivas Día Del TrabajadorDocument1 paginăPalabras Alusivas Día Del Trabajadorfranco AmievaÎncă nu există evaluări
- Ley de Orden Público, Doctrina, Jurisprudencia, Superior Tribunal de JusticiaDocument1 paginăLey de Orden Público, Doctrina, Jurisprudencia, Superior Tribunal de Justiciafranco AmievaÎncă nu există evaluări
- IneptoDocument2 paginiIneptofranco AmievaÎncă nu există evaluări
- BegoñísimaDocument2 paginiBegoñísimafranco AmievaÎncă nu există evaluări
- Felipe GonzalezDocument1 paginăFelipe Gonzalezfranco AmievaÎncă nu există evaluări
- Porqué Los Padres Deben Ocuparse de Las VirtudesDocument6 paginiPorqué Los Padres Deben Ocuparse de Las Virtudesfranco AmievaÎncă nu există evaluări
- Preámbulo para La RepúblicaDocument1 paginăPreámbulo para La Repúblicafranco AmievaÎncă nu există evaluări
- Educación Del Carácter y de Las VirtudesDocument17 paginiEducación Del Carácter y de Las Virtudesfranco AmievaÎncă nu există evaluări
- De La Studiositas Al Aprendizaje AutorreguladoDocument11 paginiDe La Studiositas Al Aprendizaje Autorreguladofranco AmievaÎncă nu există evaluări
- Democracia y DemosDocument1 paginăDemocracia y Demosfranco AmievaÎncă nu există evaluări
- Procesal GralDocument2 paginiProcesal Gralfranco AmievaÎncă nu există evaluări
- Pobre VenezuelaDocument1 paginăPobre Venezuelafranco AmievaÎncă nu există evaluări
- Pobre VenezuelaDocument1 paginăPobre Venezuelafranco AmievaÎncă nu există evaluări
- Formas de DiálogoDocument2 paginiFormas de Diálogofranco AmievaÎncă nu există evaluări
- Sin Razones en ManadaDocument2 paginiSin Razones en Manadafranco AmievaÎncă nu există evaluări
- Democracia y DemosDocument1 paginăDemocracia y Demosfranco AmievaÎncă nu există evaluări
- BegoñísimaDocument2 paginiBegoñísimafranco AmievaÎncă nu există evaluări
- Arde El TiempoDocument2 paginiArde El Tiempofranco AmievaÎncă nu există evaluări
- El Aborto Es NecesarioDocument2 paginiEl Aborto Es Necesariofranco AmievaÎncă nu există evaluări
- Inmigración InviableDocument2 paginiInmigración Inviablefranco AmievaÎncă nu există evaluări
- EL AbortoDocument3 paginiEL Abortofranco AmievaÎncă nu există evaluări
- Es La Verdad Relativa o AbsolutaDocument1 paginăEs La Verdad Relativa o Absolutafranco AmievaÎncă nu există evaluări
- El Aborto Es NecesarioDocument2 paginiEl Aborto Es Necesariofranco AmievaÎncă nu există evaluări
- 5.05.estatutos AsociacionDocument15 pagini5.05.estatutos Asociacionanon_491205921Încă nu există evaluări
- Díaz Araujo. América La Bien Donada PDFDocument1.989 paginiDíaz Araujo. América La Bien Donada PDFAriel75% (4)
- El Aborto Es NecesarioDocument2 paginiEl Aborto Es Necesariofranco AmievaÎncă nu există evaluări
- An A Yael Marco Ju Rid I Code La EmpresaDocument41 paginiAn A Yael Marco Ju Rid I Code La Empresafranco AmievaÎncă nu există evaluări
- El Milenio Un Reinado de Mil Años BIBLIA FACIL APOCALIPSIS Leccion 16Document15 paginiEl Milenio Un Reinado de Mil Años BIBLIA FACIL APOCALIPSIS Leccion 16juanrodrigoortiz0% (1)
- La Fe, Comienzo de La Vida EternaDocument2 paginiLa Fe, Comienzo de La Vida EternaNoraHildaRamosOjedaÎncă nu există evaluări
- A través de Sus OjosDocument2 paginiA través de Sus OjosGREGORIO ESCAMILLAÎncă nu există evaluări
- Discipulado Nivel 1 PDFDocument219 paginiDiscipulado Nivel 1 PDFSILVIA BUENO100% (1)
- Arqueologia y Biblia FDocument25 paginiArqueologia y Biblia FCristian Bolivar AriasÎncă nu există evaluări
- Acuérdate de MiDocument2 paginiAcuérdate de MiJorge Hermoza Caldas100% (1)
- Campaña - El Desafío 4x4Document3 paginiCampaña - El Desafío 4x4Juan QuinteroÎncă nu există evaluări
- MRM - PROMESAS DEL SENOR - Cuando Pases Por Las AguasDocument52 paginiMRM - PROMESAS DEL SENOR - Cuando Pases Por Las AguasDany BushÎncă nu există evaluări
- 8 La Sentencia de MuerteDocument8 pagini8 La Sentencia de MuerteDeicy Milena Mejia MuñozÎncă nu există evaluări
- Novena Eucaristía díaDocument5 paginiNovena Eucaristía díadaniel_cheÎncă nu există evaluări
- El Dios InesperadoDocument1 paginăEl Dios InesperadoCarlos Gil100% (1)
- Tu Santuario Es Nuestro BelénDocument3 paginiTu Santuario Es Nuestro Belénssantoss 89Încă nu există evaluări
- El Fuerte Pregón - 37Document3 paginiEl Fuerte Pregón - 37Danilo Correa OsorioÎncă nu există evaluări
- 12 Amigos Fuertes de DiosDocument1 pagină12 Amigos Fuertes de Diosjuan davidÎncă nu există evaluări
- Los Actos Portentosos de Dios - Resumen y Análisis Del 11° CapítuloDocument2 paginiLos Actos Portentosos de Dios - Resumen y Análisis Del 11° CapítuloEfraín GBÎncă nu există evaluări
- Humildad y HumillaciónDocument11 paginiHumildad y HumillaciónRodolfo Sergio Cruz FuentesÎncă nu există evaluări
- Bosquejo Del Sermón - Docx PacienciaDocument4 paginiBosquejo Del Sermón - Docx PacienciaDiego TamayoÎncă nu există evaluări
- Abdías - ConocimientoDocument21 paginiAbdías - ConocimientoYony Pulido AgudeloÎncă nu există evaluări
- TEMADocument5 paginiTEMAmanuelmtz51Încă nu există evaluări