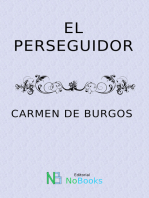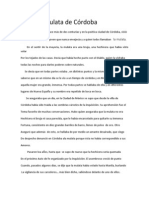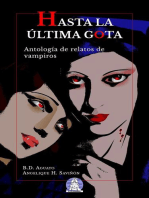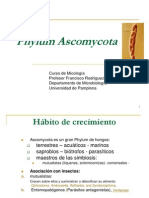Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
La cabeza voladora: la historia de una bruja en el Cerro de Pasco
Încărcat de
Suarez bestDescriere originală:
Titlu original
Drepturi de autor
Formate disponibile
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentDrepturi de autor:
Formate disponibile
La cabeza voladora: la historia de una bruja en el Cerro de Pasco
Încărcat de
Suarez bestDrepturi de autor:
Formate disponibile
LA CABEZA VOLADORA
En aquellos tiempos, cuando la opulencia del Cerro de Pasco era
significativamente turbadora, existía un riquísimo señorón, dueño de las
minas más boyantes de la época, que había registrado sus propiedades en
inmensas extensiones. De Pariajirca a Quiulacocha, de Cayac Chico a
Yanacancha, de Shihayuro a la Docena, de Yurajhuanca hasta Cruz Verde;
decenas de yacimientos generosos e inacabables que cubrían la asombrosa
extensión de toda la ciudad minera y aledaños.
Este acaudalado minero tenía siete hijos varones, laboriosos y fuertes que le
ayudaban en el trabajo de sus minas y, una sola hija mujer cuya llegada al
mundo le había costado la vida a su esposa. Si los siete varones eran su
orgullo por el generoso brazo que aportaban en la explotación de los
yacimientos, era la niña la luz de sus ojos y alegría de su corazón. Ella era
intensamente rubia, como si las hebras de su cabello fueran de oro
reluciente; su risa argentina tintineaba en la ranchería minera a toda hora.
Nunca estaba quieta. Desde las primeras horas del alba sus pasos menudos
resonaban en la estancia en el diario trajín de la labor hogareña. Preparaba
reconfortantes desayunos para que su padre y sus hermanos iniciaran con
gran brío la diaria labor minera. Durante el día, en tanto el fogón sazonaba
locros sabrosos y frituras crepitantes, ella tejía bufandas, chompas, guantes y
medias; lavaba y planchaba la ropa de la familia; limpiaba la casa con una
meticulosidad extraordinaria; preparaba riquísimos dulces con frutas y
chancacas huanuqueñas; bordaba primorosos manteles que eran
impresionante estallido de flores y mariposas multicolores. Lo dicho. Era la
reina del hogar y el contento de su padre.
La ayudante y cuidadora de la niña era una vieja mujer, flaca y desgarbada;
hermética y misteriosa, que la amaba con extraña predilección. Ella había
quedado de niñera de la alegre rubiecita cuando murió la madre.
Las diarias cenas nocturnas, presididas por el patriarcal anciano, tenían la
virtud de congregar a toda la familia en un ambiente de conmovedora
fraternidad hogareña. Cada uno de los siete mozos, todavía con las botas
puestas, informaban al viejo de lo ocurrido en la mina; éste escuchaba, y
cuando juzgaba necesario, preguntaba. Entretanto, escanciaban la sopera y
fuentes de guisos y frituras. La joven, rubia como un sol, los atendía
solícitamente. Terminada la limpieza de la vajilla, después de estampar
sendos besos en las mejillas de su padre y hermanos, se retiraba al aposento
que compartía con su nodriza. Ya en su alcoba, apartada de la vista de los
suyos, escuchaba extasiada los cuentos misteriosos y las iniciaciones
esotéricas que la vieja le endilgaba por horas enteras. Cansada de tanta
plática quedaba profundamente dormida.
Así fueron transcurriendo los inviernos con sus crueles ramalazos de rayos y
truenos; con la silenciosa cobertura de nívea suavidad; con sus granizadas y
trombas de agua; pasaron los veranos con los cielos abiertos en cuyo azul
majestuoso el sol lucía imponente en el día y los luceros parpadeaban
luminiscencias extrañas y distantes por las noches; con las minúsculas
esquirlas de la escarcha que en un santiamén convertían en carámbanos
colgantes las aguas de las goteras; con la amaneciente opacidad de los
relentes.
Un día -pueblo chico infierno grande-, entre aspavientos y ojos abiertos de
asombro, un minero reveló el secreto a otro; éste se lo dijo a su mujer; que a
su vez se lo contó a una comadre; y así lo llegaron a saber las huanquitas
aguadoras y el matarife y la moledora de metales y el pallaquero y la
comadrona y el sacristán; el rumor incontenible se difundió por todos lados
que hasta los pastores de las estancias más lejanas, los arrieros incansables y
los viajeros trashumantes lo llegaron a conocer. La hija del minero ricachón,
aquella rubiecita de encantadora sonrisa: ¡Era bruja!…
Todos los cerreños, entre rezos y estremecimientos lo llegaron a saber,
menos –cosa extraña- el padre y los hermanos. Hasta que una noche, el
hermano mayor, al levantarse de la cama de la mujer con la que tenía
amores, fue increpado por ésta.
— ¿Por qué me dejas tan temprano?…- dijo acaramelada.
— No puedo llegar tarde a mi casa. Mi padre se disgustaría. Mañana tengo
que trabajar en la mina.
— No seas malo pues… ven – suplicaba la mujer.
—¡No!- la respuesta fue tan rotunda y tajante que ofendió a la mujer.
— ¡Oye! –Dijo con ira la querida desairada- ¡Tu padre de quien debe
preocuparse, no es de ti, sino de tu hermana!….
— ¡¿…Qué?!… ¡¿De mi hermana?…!
— ¡Claro… de esa bruja!
— ¡¿Qué estás diciendo, maldita?…!- y un sonoro bofetón convirtió la boca
de la mujer en una rosa sangrante de imprecaciones mortales.
— ¡Tu hermana es una vil y maldita bruja!… Y para que lo sepas… a esta
hora seguramente ni ha llegado a tu casa… ¡Imbécil… !
El hombre castigó con saña a la querida hasta dejarla inconsciente, pero las
palabras que ésta pronunciara, quedaron prendidas en su conciencia como
dardos venenosos y urticantes. Anonadado, como un sonámbulo llegó a su
casa y luego de despertarlos contó a sus hermanos lo que le había ocurrido.
Ninguno creyó ni un ápice de la tenebrosa historia. Nadie podía dar cabida
en su mente ni en su corazón la monstruosa versión. Entonces, urgidos por el
mayor, espiaron silenciosamente a su hermana durante algunas noches hasta
que un viernes de luminoso plenilunio, justo a la medianoche, vieron abrirse
la ventana de la alcoba de donde, como un ave misteriosa, salía una cabeza
de pródiga cabellera blonda, desplazándose ingrávida por los aires como si
se tratara de un globo caprichoso y juguetón. Acompañándola, una escuálida
perra amarilla, ladrando, jugueteando misteriosamente con ella tratando de
guiarla. Después de un buen rato de juego cabeza y perra desaparecieron por
los aires. Atónitos, los hermanos que no alcanzaban a comprender lo que
acontecía, decidieron perseguir aquellas fantásticas apariciones.
Entretanto, el viejo minero, alarmado por el ruido que habían originado sus
hijos, salió al patio y llamó a grandes voces. Nadie contestó. Temeroso de
que pudiera sucederle alguna desgracia a su engreída, subió a grandes
trancos las escaleras que conducían a la alcoba de su hija; llamó con los
nudillos, después a grandes voces y al no encontrar respuesta alguna, echó la
puerta abajo. Lo que vieron sus ojos lo dejaron petrificado. Incapaz de
hilvanar sus ideas sólo atinó a contemplar el macabro espectáculo. ¡Su hija
estaba sin cabeza!. Más allá, sobre su cama, la vieja mujer yacía como
muerta, pálida y sin respiración. Un grito de horror retumbó en la estancia y
el añoso minero rodó inconsciente por los suelos.
En todo ese tiempo, jadeantes y sudorosos, los jóvenes seguían a la cabeza
rubia que se desplazaba rauda por los aires guiada por la escuálida perra
amarilla; los ojos brillantes como ascuas, los pelos al aire como diabólicos
flecos; el rostro desencajado y las fauces abiertas y babeantes donde se le
habían pronunciado dos filosos caninos; sus mandíbulas como satánicas
bisagras se abrían y cerraban con una continuidad espantosa de ruidosas y
espectrales tijeras.
— ¡Tac!… ¡Tac!… ¡Tac! -sus blancos dientes producían metálicos sonidos
que estremecían la noche cerreña.
La cabeza infernal, desde considerable altura iba de un lado a otro como si
buscara algo; desde allí miraba a la perra amarilla que, incansable y
juguetona, le señalaba el itinerario a seguir. Desde su escondite los hermanos
contemplaban, sin ser vistos, los destellos que emitía la rubia cabeza de
cabellos flotantes iluminada por la luna. Llegando al Misti se detuvo en la
laguna de Lilicocha donde, coqueta, se regodeaba contemplando su rostro
espectral en la superficie de las aguas; de allí, como un cernícalo
hambriento, fue a posarse sobre el castillo de la mina Excélsior. Los canes
del barrio se alocaban alargándose en lúgubres aullidos denunciando la
presencia de la muerte.
Cuando la cabeza voladora llegó a la plaza Chaupimarca, temerosa de la
casa de Dios, se alejó por la calle Grau, por la del hospital y luego
Amazonas hasta el Tajo Shihuayro en cuya lumbrera, con los pelos sueltos al
viento, los ojos relampagueantes y las mandíbulas sonantes como
hambrientas tijeras, oteaban de un lado a otro…
—¿Qué hace, Dios mío? – Preguntó el hermano menor.
— Parece que busca una víctima para matarla –contestó el mayor, acezante
por la correría nocturna.
Pasado un buen rato sin que ningún mortal apareciera, la cabeza volvió a
elevarse atravesando los andurriales de Gayachacuna y cruzando las calles
de la Chancayana y Digo-Digo terminó posándose en las alturas de
Mesapata; desde allí, sin que sus hermanos se dejaran ver, continuó atareada
en su busca de gente para matarla. Al ver que la cabeza infernal volaba cada
vez más rauda y que sería muy difícil alcanzarla, decidieron regresar a la
casa paterna con el fin de preparar una trampa para cazarla.
Así lo hicieron. Apoyados por los peones de la mina, reanimaron al padre y
armados de fuertes reatas, sogas, costales y zumbadores, tendieron un cerco
para aprisionar a los espectros nocturnos.
No tuvieron que esperar mucho tiempo. Cuando vieron a la perra amarilla
pugnando por entrar en la casa, todos a una cayeron sorpresivamente sobre
el maléfico animal que se defendía con terribles dentelladas en tanto la voz
gangosa –voz de la criada- maldecía como una condenada. Mientras la lucha
con la perra continuaba afuera, la cabeza voladora, como impulsada por una
fuerza maligna, entró por la ventana abierta del dormitorio y fue a pegarse
aparatosamente, emitiendo un chasquido infernal, al cuerpo yaciente de la
joven.
Alborotados por el escándalo que hacía la perra cautiva, hombres y mujeres
del pueblo, enterados del satánico hecho convergieron con prontitud de
asombro en la casa del viejo millonario. Paralelamente, un grupo de piadosas
mujeres fue a la iglesia Chaupimarca a traer al cura que provisto de agua
bendita, crucifijo, cáliz, hostias, breviarios, incienso, un maletín y un
hermético libro negro, llegó al lugar del acontecimiento.
Ante la expectante curiosidad de la muchedumbre cada vez más numerosa,
se quitó el bonete y la esclavina poniéndose el alba sobre la sotana fijándola
con el cíngulo; terminado de ponerse la ropa ritual cogió un enorme crucifijo
de plata y se acercó a la joven a quien, después de decir unas oraciones,
comenzó a interrogar.
— Niña… ¿Crees en Dios?…
— ¡Sí, padre; sí!…
— ¿Sabes que estabas al servicio del demonio?…
— ¡No, padre, no!… – Se alarmó la joven.
— ¿No sabes que tu cabeza, separada de tu cuerpo, deambulaba por las
noches volando por los aires?…
— No, padre; ¡No lo sé!…- Sus ojos claros denotaron terrible sorpresa.
— ¿Qué es para ti la mujer que te cuida?…
— Ella es mi acompañante, padre…
— ¿Nunca te habló del demonio?…
— No, padre, del demonio, no; sólo me ha referido la existencia de un ser
extraordinario de grandísimo poder al que ella llama: El Príncipe de las
Tinieblas…
— ¡Es el demonio!…
— ¡Padre!… -Estuvo a punto de gritar aterrorizada la joven.
— No te alarmes, hija; sólo quiero que me digas lo que hacías con ella en las
noches de los viernes en tu alcoba.
— Bueno, padre… Mi nodriza me untaba la cara con una extraña pomada
asegurándome que con ella me pondría bonita…
— ¿Qué más?…
— Mientras iba frotándome la cara, pronunciaba extrañas palabras en un
idioma que desconozco…
— ¿Qué más.?…
—¡Nada… nada más!… Yo me quedaba dormida mientras ella hablaba.
— ¿No recuerdas nada más?…
— ¡Nada, padre, nada! – Comenzó a sollozar asustada.
— ¡ Claro…¡La maldita hechicera te dormía y te utilizaba para servir al
demonio!…
Después de escuchar la confesión de la joven, rezó complicada y extensa
oración en latín después de la cual la absolvió. Un grupo de ancianas
piadosas oraba de rodillas respaldando las maniobras del cura en tanto que el
resto –turba encolerizada- aprisionaba fuertemente a la esquelética perra
que, por extraños misterios, hacía gala de una fuerza extraordinaria. En un
instante, ante el estupor del gentío, la vieja nodriza volvió en sí. Al verla
consciente, el cura, leyó en voz alta una extraña oración del enorme libro
negro y encarando a la mujer comenzó a interpelarla.
— ¡Te conmino en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a que
nos digas tus pecados en confesión que te librará del Maligno!…
— Sí, padre –respondió la mujer aparentando humildad.
— ¡¿Cuándo te iniciaste en el ejercicio de la brujería?…!
— Muy joven, padre. Fueron unas mujeres de mi pueblo las que me
iniciaron para que en una misa negra nos convirtiéramos en esposas de él.
— ¡¿De quién?…!
— De Lucifer, padre…
— ¡Del demonio!…
— Sí, sí; padre!…
— ¿Por qué?…!
— Caímos en su poder!…
— ¿Cuántas son ustedes?…
— Siete…
— ¿Dónde están las otras?…
— En distintos lugares. Nos reunimos cada año a la primera luna nueva…
— ¡¿Cómo le sirves a Satanás?…!
— Primero convertida en cabeza voladora y dando muerte a los hombres y
mujeres cuyas almas son para mi amo.
— ¿Eso es lo que querías hacer con tu niña rubia?…!
— Sí….
— ¿Lo lograste?…
— No. Ella es demasiado pura y buena. Dios la está protegiendo…
— ¿Y cómo utilizabas su cabeza?…
— Yo ya no tengo fuerzas. Quería que ella me reemplazara. La hipnoticé y
la hice seguirme en sueños…
— ¿Cómo la hacías dormir?…
— Con la oración especial y con el ungüento mágico para frotarle la cara,
que me dio mi amo…
— ¡¿De qué está hecho ese menjunje..?!
— De hierba mora adormecedora…
—¡¿Qué más?…!
— Belladona… ruda…
— ¡¿Con todo eso hacen la pomada?…!
— Si, padre… Utilizamos como base la sangre y la grasa de los niños recién
nacidos, sin bautizo…
— ¡¿Con eso untabas a la niña que tenías que cuidar?…!
— ¡…Sí!…
— ¿Te arrepientes?…
— Sí, padre…
— Habiendo escuchado tus pecados de los que te arrepientes, te purificaré
con leche y manteca, que es lo más apropiado en este caso, conjurando a
Satanás para que abandone tu cuerpo –simultáneamente, mientras rezaba, iba
untando con leche y manteca a la bruja.
— Toma manteca traída de un redil santo, leche traída de un establo casto.
Sobre la manteca inmaculada del redil deshaz el encantamiento. Embadurna
a la enferma, hija de Dios verdadero a fin de que sea pura como la manteca,
para que sea limpia como la leche.
¡Que su piel brille como plata pulida!…
¡Que sea clara como el cobre brillante!….
Tras haberle embadurnado la cara, las manos, los pies y el pecho a la posesa,
tratando de purificarla, el sacerdote procedió al trazo del círculo mágico con
yeso alrededor de la vieja mujer, guiado por el libro de los exorcismos. Su
voz retumbó en el ámbito cuando dijo:
— ¡Cierra a esta mujer en el círculo, en el gran círculo de yeso. La puerta
con cierre a la derecha y a la izquierda… ¡Ciérrala!.. ¡Las malas artes sean
conjuradas con todo lo que haya de mal!…
En ese instante la mujer profirió un grito horripilante que hizo estremecer a
todos los allí presentes. Era una voz cavernosa y profunda y bronca, no de la
vieja mujer… ¡Era el demonio.!…
— ¡ Noooo!
Poseída por Satanás, la mujer comenzó a convulsionarse aparatosamente,
cubriéndose de copiosas transpiraciones y fétidas excreciones. Sus labios
proferían horrendas palabras en latín. Todo era que el cura le acercara la
cruz a la cara y la posesa gritaba con la voz del Demonio. Por su parte,
sudoroso el sacerdote, tratando de hacer escuchar sus fórmulas eclesiales,
gritaba también…
— ¡Vade retro, Satanás…. Vade retro.!…
En esa lucha interminable estuvieron muchísimo tiempo hasta que, cercana
la medianoche, –rendido y acongojado- el cura dijo que el demonio no
quería abandonar el cuerpo de su servidora. Al escuchar esta noticia,
hombres y mujeres ataron fuertemente el cuerpo de la hechicera y lo
condujeron al cerro de Gayachacuna donde lo colocaron sobre una pira ex
profesamente levantada. A poco de arder alimentado por abundantes leños
traídos por las mujeres, el cuerpo de la pitonisa explotó aparatosamente
inundando todo el ámbito del Cerro de Pasco de un hedor insoportable con
fuertes emanaciones de azufre.
Sólo de esta manera nuestro pueblo minero pudo librarse del anticristo que
finalmente se llevó consigo el cuerpo de su sirvienta a las sombras del
infierno.
S-ar putea să vă placă și
- La Casa de Las BrujasDocument5 paginiLa Casa de Las BrujasSofia Hernández100% (1)
- Francisco Vegas SeminarioDocument7 paginiFrancisco Vegas SeminarioJuan Carlos Villalta VieraÎncă nu există evaluări
- Cuentos GuatemaltecosDocument6 paginiCuentos GuatemaltecosHector EmmanuelÎncă nu există evaluări
- Taita Dios Nos Señala El CaminoDocument7 paginiTaita Dios Nos Señala El CaminoFabrizio Leonardo Cherres ArevaloÎncă nu există evaluări
- La AventuraDocument3 paginiLa AventuraGoat HncÎncă nu există evaluări
- La historia de Águila Blanca y la transformación de Florinda en CarayburraDocument4 paginiLa historia de Águila Blanca y la transformación de Florinda en CarayburraPercyNoLoSeAroquipaÎncă nu există evaluări
- La Casa de La Bruja Por José Rafael PocaterraDocument16 paginiLa Casa de La Bruja Por José Rafael PocaterraFederico GonzalezÎncă nu există evaluări
- Cuentos de GuatemalaDocument9 paginiCuentos de Guatemalajoselyn cacaoÎncă nu există evaluări
- Cuentos de GuatemalaDocument9 paginiCuentos de Guatemalajoselyn cacaoÎncă nu există evaluări
- Cuentos de GuatemalaDocument9 paginiCuentos de GuatemalaEduardo CariasÎncă nu există evaluări
- Leyendas Del SalvadorDocument33 paginiLeyendas Del SalvadorCarlos Alberto Gonzalez CortesÎncă nu există evaluări
- Leyendas de MontseDocument13 paginiLeyendas de MontseRuben SalgadoÎncă nu există evaluări
- CondesademalibranleyendaDocument3 paginiCondesademalibranleyendaCarime0% (1)
- Leyenda o Mito La MuelonaDocument1 paginăLeyenda o Mito La Muelonaanon-6546100% (2)
- Leyendas de GuatemalaDocument25 paginiLeyendas de GuatemalaDairinÎncă nu există evaluări
- La Casa de La BrujaDocument14 paginiLa Casa de La BrujaJuan Miguel DuranÎncă nu există evaluări
- DocumentoDocument277 paginiDocumentoale.ay.yz2Încă nu există evaluări
- EL CADEJO Leyendas GuatemaltecasDocument37 paginiEL CADEJO Leyendas GuatemaltecasLesterLopezÎncă nu există evaluări
- Version Caperucita Malvada y SanguianriaDocument3 paginiVersion Caperucita Malvada y SanguianriaJenny HuamaniÎncă nu există evaluări
- 10 Cuentos de GuatemalaDocument8 pagini10 Cuentos de GuatemalaMeridasÎncă nu există evaluări
- Narraciones Ocultistas y Cuentos MacabrosDocument139 paginiNarraciones Ocultistas y Cuentos MacabrosLuiz Felipe CruzÎncă nu există evaluări
- Leyendas de CRDocument14 paginiLeyendas de CRCarolina Bustos MendozaÎncă nu există evaluări
- Leyendas MexicanasDocument7 paginiLeyendas MexicanasEnriqueRamosÎncă nu există evaluări
- Cuento, 5 Leyenda, 5 Fabulas, 10 Chistes, 10 Trabalenguas, 10 Adivinanzas 5 RefranesDocument18 paginiCuento, 5 Leyenda, 5 Fabulas, 10 Chistes, 10 Trabalenguas, 10 Adivinanzas 5 RefranesMiguel JocolÎncă nu există evaluări
- La Casa de La Bruja-Rafael PocaterraDocument6 paginiLa Casa de La Bruja-Rafael PocaterraMariam TrejoÎncă nu există evaluări
- Leyenda Del Estado de AguascalientesDocument10 paginiLeyenda Del Estado de AguascalientesHeberto GuzmanÎncă nu există evaluări
- 10 TrabalenguasDocument9 pagini10 TrabalenguasTuinter PuntoCom100% (1)
- Leyenda Del DuendeDocument2 paginiLeyenda Del DuendeGladys Benalcázar88% (8)
- Leyendas Del Estado de GuanajuatoDocument10 paginiLeyendas Del Estado de GuanajuatoJosue MedinaÎncă nu există evaluări
- Leyendas PopularesDocument6 paginiLeyendas PopularesJesus Orlando ReyesÎncă nu există evaluări
- Microcuentos de Ednodio Quintero y Patricio SarmientoDocument4 paginiMicrocuentos de Ednodio Quintero y Patricio SarmientoRoxan LeeÎncă nu există evaluări
- Resumen LA MULA HERRADA PDFDocument2 paginiResumen LA MULA HERRADA PDFyarlinda100% (1)
- Amores Del Diablo 4Document5 paginiAmores Del Diablo 4Anibal CuevaÎncă nu există evaluări
- Blavatsky, Helena Petrovna - Asesinato A DistanciaDocument7 paginiBlavatsky, Helena Petrovna - Asesinato A Distanciaapi-26907686Încă nu există evaluări
- EspiritusDocument4 paginiEspiritusSfi Juan CaicedoÎncă nu există evaluări
- Leyenda - Mulata CordobaDocument1 paginăLeyenda - Mulata CordobaQUIMERA ESCOLARÎncă nu există evaluări
- La leyenda de la virgen de ceraDocument5 paginiLa leyenda de la virgen de ceraRonaldRevolloÎncă nu există evaluări
- La leyenda de la NahualaDocument13 paginiLa leyenda de la NahualajisooÎncă nu există evaluări
- Toda Historia Tiene Un ComienzoDocument6 paginiToda Historia Tiene Un ComienzoGerman Nuñez LopezÎncă nu există evaluări
- Leyendas MexicanasDocument5 paginiLeyendas MexicanasprofedavidartesÎncă nu există evaluări
- La leyenda del UnicornioDocument5 paginiLa leyenda del UnicornioElmertechÎncă nu există evaluări
- Melanie Kacterin TAREASDocument3 paginiMelanie Kacterin TAREASMelanie Valencia UnniÎncă nu există evaluări
- La Dama de La VelaDocument13 paginiLa Dama de La VelaAndres Valderas Rosas100% (1)
- Leyendas de GuatemalaDocument5 paginiLeyendas de GuatemalaJulio BocÎncă nu există evaluări
- Leyendas Mexicanas de TerrorDocument19 paginiLeyendas Mexicanas de TerrorLilizÎncă nu există evaluări
- LEYENDAS de FerreñafeDocument8 paginiLEYENDAS de FerreñafeYuly Magali Villegas Villarreal100% (7)
- Cuento Con Normas ApaDocument8 paginiCuento Con Normas Apafeder tuiran garcia100% (1)
- Laird Barron - El misterio del EnanoDocument302 paginiLaird Barron - El misterio del Enanojonathan rosasÎncă nu există evaluări
- Abraham Valdelomar - La Virgen de CeraDocument12 paginiAbraham Valdelomar - La Virgen de CeraClaudia TelloÎncă nu există evaluări
- La LloronaDocument10 paginiLa LloronaANGEL DANILO SIQUICÎncă nu există evaluări
- Leyendas, Cuentos, Leyendas y HistoriasDocument35 paginiLeyendas, Cuentos, Leyendas y HistoriasJose Romero ElíasÎncă nu există evaluări
- Leyendas CortasDocument7 paginiLeyendas CortaseddanÎncă nu există evaluări
- La Leyenda de La Mulata de CordobaDocument6 paginiLa Leyenda de La Mulata de CordobaRaymundo CrescencioÎncă nu există evaluări
- 10 Leyendas, 10 Cuentos, 10 Calaveras, 10 Trabalenguas, 10 Poemas, 10 CancionesDocument12 pagini10 Leyendas, 10 Cuentos, 10 Calaveras, 10 Trabalenguas, 10 Poemas, 10 CancionesShapetuzz RubiioÎncă nu există evaluări
- Había Una Vez Una Niña Llamada Denise ...Document3 paginiHabía Una Vez Una Niña Llamada Denise ...SLEMISÎncă nu există evaluări
- El muerto, el diablo y el veladorDocument3 paginiEl muerto, el diablo y el veladorVictor GBalboaÎncă nu există evaluări
- Calendario Escolar 2022Document13 paginiCalendario Escolar 2022planificaciones para maestrosÎncă nu există evaluări
- GOOGLEDocument37 paginiGOOGLEGiovanni Agustin JacintoÎncă nu există evaluări
- Manual de Mantenimiento Chevrolet Spark 59c555341723dde1926fb9a9Document2 paginiManual de Mantenimiento Chevrolet Spark 59c555341723dde1926fb9a9Adrian Diaz0% (1)
- Practica CuajoDocument5 paginiPractica CuajoJohn GonzalesÎncă nu există evaluări
- 04 Instructivo UWalletDocument6 pagini04 Instructivo UWalletCLAUDIA XIMENA GRANADOSÎncă nu există evaluări
- HojaVida IngenieroMecánicoDocument14 paginiHojaVida IngenieroMecánicoMauricio PerezÎncă nu există evaluări
- Orientación vocacional: elección profesionalDocument23 paginiOrientación vocacional: elección profesionalLiliana OrtegaÎncă nu există evaluări
- Planes Universitarios ClaroDocument14 paginiPlanes Universitarios ClaroEnrique Timana MÎncă nu există evaluări
- Plan de Intervencion MunicipioDocument42 paginiPlan de Intervencion MunicipioKley Marquez VargasÎncă nu există evaluări
- OACE - Unidad1 - Implantacion de Sistemas OperativosDocument25 paginiOACE - Unidad1 - Implantacion de Sistemas OperativosManuel Ángel Garrido TorresÎncă nu există evaluări
- El Comunismo PrimitivoDocument12 paginiEl Comunismo PrimitivoivasitonÎncă nu există evaluări
- Fonetica Conceptos (Escrito Por Mi)Document10 paginiFonetica Conceptos (Escrito Por Mi)alexroglaÎncă nu există evaluări
- Triptico de Psicolgia Del AprendizajeDocument2 paginiTriptico de Psicolgia Del AprendizajeJessica MitoskyÎncă nu există evaluări
- Manifestación de Impacto Ambiental Del Megaproyecto Ecocida MirasierraDocument718 paginiManifestación de Impacto Ambiental Del Megaproyecto Ecocida MirasierraComité SalvabosqueÎncă nu există evaluări
- El Rol Del Trabajador Social VFDocument12 paginiEl Rol Del Trabajador Social VFValentinJarquinHernandezÎncă nu există evaluări
- Recursos PTU Lenguaje, PowerDocument38 paginiRecursos PTU Lenguaje, PowerMAURICIO CASTILLOÎncă nu există evaluări
- Cotizacion Instalacion de Unidades VRV IB INGENIEROSDocument2 paginiCotizacion Instalacion de Unidades VRV IB INGENIEROSJuan Carlos Chapoñan SilvaÎncă nu există evaluări
- Tema 1 - La Ilustración y La EducaciónDocument6 paginiTema 1 - La Ilustración y La Educaciónluis 2002Încă nu există evaluări
- Horizonte Temprano y MedioDocument26 paginiHorizonte Temprano y MedioJohann Vasquez0% (1)
- Auditoría patrimonio Distribuidora AlimentosDocument88 paginiAuditoría patrimonio Distribuidora AlimentosMendoza ElmerÎncă nu există evaluări
- Multigrado B5Document302 paginiMultigrado B5Miguel ChableÎncă nu există evaluări
- Clasificación de los 17 órdenes de AscomycotaDocument47 paginiClasificación de los 17 órdenes de AscomycotaAndreita LunaÎncă nu există evaluări
- Derechos Humanos Del Adulto MayorDocument4 paginiDerechos Humanos Del Adulto MayorMelissa ChavezÎncă nu există evaluări
- Morales Quijada Leonidh PDFDocument172 paginiMorales Quijada Leonidh PDFRaul FernandezÎncă nu există evaluări
- EXPOOOOOODocument11 paginiEXPOOOOOOEyza RodriguezÎncă nu există evaluări
- Proyecto Carro SolarDocument33 paginiProyecto Carro SolaryvanÎncă nu există evaluări
- Actividad de Puntos Evaluables - Escenario 2 - SEGUNDO BLOQUE-TEORICO-PRACTICO - VIRTUAL - COSTOS Y PRESUPUESTOS - (GRUPO B13)Document7 paginiActividad de Puntos Evaluables - Escenario 2 - SEGUNDO BLOQUE-TEORICO-PRACTICO - VIRTUAL - COSTOS Y PRESUPUESTOS - (GRUPO B13)Steven MarinÎncă nu există evaluări
- C Automatas ProgramablesDocument23 paginiC Automatas ProgramablesEduardo Marcelo RecobaÎncă nu există evaluări
- ObjetivoDocument5 paginiObjetivoKarla Dayana AriasÎncă nu există evaluări
- Triptico AC TEi (1) - ComprimidoDocument2 paginiTriptico AC TEi (1) - ComprimidoMarco Antonio ReyesÎncă nu există evaluări