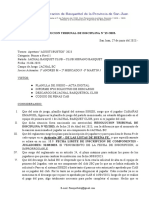Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Gabriel Albiac - 10-10-2017 - Dioses Crueles
Încărcat de
Andrenio CritilianoDrepturi de autor
Formate disponibile
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentDrepturi de autor:
Formate disponibile
Gabriel Albiac - 10-10-2017 - Dioses Crueles
Încărcat de
Andrenio CritilianoDrepturi de autor:
Formate disponibile
Artículo de periódico
DIOSES CRUELES
Gabriel Albiac
ABC, 10 de octubre de 2017
París. Sentado frente al Champ de Mars, un hombre sabio medita sobre el desierto
anímico que siguió a los años de la gran exaltación revolucionaria. Es el verano de
1847. Y Jules Michelet no sabe que, en apenas siete meses, la marea revolucionaria
volverá a sacudir su ciudad y el mundo. Pero en ese mes de julio del 47, el profesor
Michelet acaba de clausurar el curso que cada año dedica a la minuciosa anatomía de
los años del gran arrebato que lo trastrocó todo, entre 1789 y 1794. Ha alzado nota de
los alumnos que abandonan el aula: "Otra generación más a la que nunca volveré a
ver", se dice. Y retorna al silencio de su soliloquio.
Sentado, ante ese lugar que vio, en julio de 1791, el choque sangriento y decisivo, ante
ese lugar que es, cuando él lo mira, "sólo una explanada árida", el más erudito
historiador de la revolución en su siglo es como fulminado por la iluminación de la cual
arranca su obra definitiva, la Historia de la revolución francesa: "La Revolución tiene
como monumento propio… el vacío…". Los puntos suspensivos marcan su estupor
ante lo descubierto. Y enfatiza, de inmediato, cómo el vacío del que habla se erige en
encrucijada de lo sagrado para el tiempo que viene: "Aquí reside un Dios. ¿Cuál?
Nadie lo sabe". Aquí reside. Nadie sabe tampoco hasta qué punto pueden los dioses ser
crueles. Pero el sabio profesor sí lo sospecha.
El matiz léxico entre "revolución" y "golpe de Estado" es sutilísimo. Tanto que tal vez
no exista, más allá de las intenciones retóricas que un vocablo y otro connotan. Pero, en
su verdad, ambos asientan triunfo o derrota sobre una amarga realidad que trasciende a
sus cuidadas escenografías: la sangre. Una revolución –o un golpe de Estado– no es un
paso de danza. Ni siquiera el paso aterrador de las danzas guerreras. Es el tránsito a lo
real irrevocable. Y los hombres no conocen más realidad irrevocable que la muerte.
En Cataluña, una dirección política enloquecida ha forjado la ficción de una revolución
–o de un golpe de Estado, no voy a discutir ahora de eso– angelical, sin confrontación
física, sangre ni muerte. Una revolución –o un golpe de Estado– de infantil cuento de
hadas. Y su ilimitado angelismo es hoy hipermoderno. E ilimitadamente homicida.
Hipermoderno, porque en él todo se juega en la suplencia consensuada de lo real por lo
virtual. Ilimitadamente homicida, porque el paso al acto de un conflicto en el cual todo
aparece con reglas de virtualidad escénica carece de freno. La sangre de las redes, a
fuerza de ser fingida, y el Photoshop de lo atroz trocado en obra estética, hacen hasta del
dolor más hondo insignificancia; o, lo que es peor, épica placentera.
Vivimos con un pie en la raya: entre ficción y mundo. En la raya: de lo peor. Del punto
en el cual la bella sangre photoshopeada de las redes abrirá paso al bofetón asqueroso de
la sangre corpórea. Aún es tiempo de pararlo. O nadie va a salir indemne de esto. Otra
vez el sagrado "monumento al vacío". Y a los dioses más crueles.
S-ar putea să vă placă și
- Antonio Escohotado - 14-10-2017 - El Día de La Neg-HispanidadDocument2 paginiAntonio Escohotado - 14-10-2017 - El Día de La Neg-HispanidadAndrenio CritilianoÎncă nu există evaluări
- Ladron de AlpargatasDocument1 paginăLadron de AlpargatasAndrenio CritilianoÎncă nu există evaluări
- Ladron de AlpargatasDocument2 paginiLadron de AlpargatasAndrenio CritilianoÎncă nu există evaluări
- Rousseau - Anaya Viejo - IncompletoDocument5 paginiRousseau - Anaya Viejo - IncompletoAndrenio CritilianoÎncă nu există evaluări
- José Jimenez Lozano - 9-9-2017 - Unas Modestas ReticenciasDocument2 paginiJosé Jimenez Lozano - 9-9-2017 - Unas Modestas ReticenciasAndrenio CritilianoÎncă nu există evaluări
- José Jimenez Lozano - 28-8-2017 - Los MamotretosDocument2 paginiJosé Jimenez Lozano - 28-8-2017 - Los MamotretosAndrenio CritilianoÎncă nu există evaluări
- Antonio Escohotado - 12-10-2017 - El Misterio de La FeDocument3 paginiAntonio Escohotado - 12-10-2017 - El Misterio de La FeAndrenio CritilianoÎncă nu există evaluări
- Ensayo Feijoo - Sobre Los DuendesDocument2 paginiEnsayo Feijoo - Sobre Los DuendesAndrenio Critiliano100% (1)
- GUIÓN DEL TRABAJO - Derechos de La MujerDocument3 paginiGUIÓN DEL TRABAJO - Derechos de La MujerAndrenio CritilianoÎncă nu există evaluări
- Mito Logos PresocráticosDocument7 paginiMito Logos PresocráticosAndrenio CritilianoÎncă nu există evaluări
- Ladron de AlpargatasDocument1 paginăLadron de AlpargatasAndrenio CritilianoÎncă nu există evaluări
- POLÍTICADocument1 paginăPOLÍTICAAndrenio CritilianoÎncă nu există evaluări
- GUIÓN DEL TRABAJO - Derechos de La MujerDocument1 paginăGUIÓN DEL TRABAJO - Derechos de La MujerAndrenio CritilianoÎncă nu există evaluări
- Conferencia de BuenoDocument40 paginiConferencia de BuenoAndrenio CritilianoÎncă nu există evaluări
- Eticas HelenísticasDocument10 paginiEticas HelenísticasAndrenio CritilianoÎncă nu există evaluări
- Actividades para 1 ESODocument1 paginăActividades para 1 ESOAndrenio CritilianoÎncă nu există evaluări
- La expansión del Islam en la península arábiga y más alláDocument5 paginiLa expansión del Islam en la península arábiga y más alláAndrenio CritilianoÎncă nu există evaluări
- Evolución de los homínidos desde Homo australopithecus hasta Homo sapiensDocument2 paginiEvolución de los homínidos desde Homo australopithecus hasta Homo sapiensAndrenio CritilianoÎncă nu există evaluări
- Antropologia Biológica - SymplokeDocument8 paginiAntropologia Biológica - SymplokeAndrenio CritilianoÎncă nu există evaluări
- Sociedad de La Gota NegraDocument1 paginăSociedad de La Gota NegraAndrenio CritilianoÎncă nu există evaluări
- Cultura y Naturaleza - El Hombre Desde L AfilosofíaDocument3 paginiCultura y Naturaleza - El Hombre Desde L AfilosofíaAndrenio CritilianoÎncă nu există evaluări
- Sócrates - 2 BachilleratoDocument2 paginiSócrates - 2 BachilleratoAndrenio CritilianoÎncă nu există evaluări
- Cuestionario El Mundo de SofiaDocument3 paginiCuestionario El Mundo de SofiaAndrenio CritilianoÎncă nu există evaluări
- Revoluciones Rusas, Creación, Desarrollo y Crisis de La Uss. RepercusionesDocument18 paginiRevoluciones Rusas, Creación, Desarrollo y Crisis de La Uss. RepercusionesAndrenio CritilianoÎncă nu există evaluări
- Babelia EstoicosDocument4 paginiBabelia EstoicosAndrenio CritilianoÎncă nu există evaluări
- Utopismo Renacentista - Tomas Moro 1 BachDocument2 paginiUtopismo Renacentista - Tomas Moro 1 BachAndrenio CritilianoÎncă nu există evaluări
- Escrito para Ejercicios Espirituales en ClaseDocument11 paginiEscrito para Ejercicios Espirituales en ClaseAndrenio CritilianoÎncă nu există evaluări
- Al-Andalus - Política Sociedad y CulturaDocument10 paginiAl-Andalus - Política Sociedad y CulturaAndrenio CritilianoÎncă nu există evaluări
- Grecia y el origen de la democraciaDocument12 paginiGrecia y el origen de la democraciaAndrenio CritilianoÎncă nu există evaluări
- Segundo Armas Catañeda - La Comunicación Como Estrategia para El DesarrolloDocument63 paginiSegundo Armas Catañeda - La Comunicación Como Estrategia para El DesarrolloSegundo ArmasÎncă nu există evaluări
- Unidad 8 Vietnam - Jorge GiraldoDocument13 paginiUnidad 8 Vietnam - Jorge GiraldoDiego A. Bernal B.Încă nu există evaluări
- Diario de TaniaDocument3 paginiDiario de Taniadayi19mishÎncă nu există evaluări
- CI-MC-PR-005.F02.Informe de Inspeccion Al SIG v02 (17!10!22-10)Document2 paginiCI-MC-PR-005.F02.Informe de Inspeccion Al SIG v02 (17!10!22-10)Carrion Medina Estefani100% (1)
- Caso Annie PDFDocument15 paginiCaso Annie PDFGloria MurciaÎncă nu există evaluări
- Convocatoria de Doctorado en Arquitectura 2023Document9 paginiConvocatoria de Doctorado en Arquitectura 2023avnner victoriaÎncă nu există evaluări
- Resolución Federación Sanjuanina de BásquetDocument2 paginiResolución Federación Sanjuanina de BásquetDiario de Cuyo100% (1)
- Epistemología y Teoría Del ConocimientoDocument3 paginiEpistemología y Teoría Del ConocimientoDannae Gamarra CernaÎncă nu există evaluări
- Jahel Zamorano Planilla Corregido 4Document2 paginiJahel Zamorano Planilla Corregido 4Luis MartinezÎncă nu există evaluări
- Grupos 3 Medio ADocument1 paginăGrupos 3 Medio AFranci RojasÎncă nu există evaluări
- T1 EstaticaDocument2 paginiT1 Estaticaemily milena acosta fasabiÎncă nu există evaluări
- HSEQ 02 Descripcion de Cargos, Funciones y Responsabilidades - Rev00Document3 paginiHSEQ 02 Descripcion de Cargos, Funciones y Responsabilidades - Rev00Mauricio RuizÎncă nu există evaluări
- Diagnóstico UNASAM PDFDocument49 paginiDiagnóstico UNASAM PDFEduardo Castro SuarezÎncă nu există evaluări
- Curso de QuechuaDocument23 paginiCurso de QuechuapachacactusÎncă nu există evaluări
- Plan de Trabajo Cuna MasDocument4 paginiPlan de Trabajo Cuna MasRincon VeterinarioÎncă nu există evaluări
- Principio de Oralidad en El Proceso LaboralDocument5 paginiPrincipio de Oralidad en El Proceso LaboralIvveth BarrientosÎncă nu există evaluări
- Proyección matrícula Licenciatura Pedagogía InfantilDocument11 paginiProyección matrícula Licenciatura Pedagogía Infantildeisy juliana aguiar perillaÎncă nu există evaluări
- Contencioso Administrativo FuncionarialDocument18 paginiContencioso Administrativo FuncionarialJulio Cesar GonzalezÎncă nu există evaluări
- FODA 4o DDocument2 paginiFODA 4o DSilvia RodríguezÎncă nu există evaluări
- Sesion V Manejo de La Produccin OvinaDocument10 paginiSesion V Manejo de La Produccin OvinaManuel BeingoleaÎncă nu există evaluări
- Citacion PlanificacionDocument8 paginiCitacion PlanificacionRonaldo CjÎncă nu există evaluări
- Ficha de Atención A Padres de FamiliaDocument1 paginăFicha de Atención A Padres de FamiliaSegundo Juan Tucto Quispe88% (8)
- Actividad Republica Aristocratica 5to Año MARIO VERADocument1 paginăActividad Republica Aristocratica 5to Año MARIO VERAMaria Vera75% (4)
- Contrato MandatoDocument2 paginiContrato MandatoJefferson Mora ValbuenaÎncă nu există evaluări
- Suplemento 14 de FebreroDocument8 paginiSuplemento 14 de Febreroguiveza100% (1)
- Reglamento Estudiantil Foro PDFDocument72 paginiReglamento Estudiantil Foro PDFfundamento generalÎncă nu există evaluări
- Análisis de Los Mercados de ConsumoDocument5 paginiAnálisis de Los Mercados de ConsumoLuisa CarrascoÎncă nu există evaluări
- Huachicol ResumenDocument6 paginiHuachicol Resumenjuan bonifacioÎncă nu există evaluări
- Manual Proceso Participativo Diseño Espacios PublicosDocument63 paginiManual Proceso Participativo Diseño Espacios PublicosFredy MenaÎncă nu există evaluări
- Ejercicio5 Funcion Si AnidadaDocument6 paginiEjercicio5 Funcion Si Anidadaluis carlos Pérez castroÎncă nu există evaluări