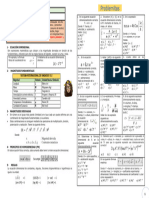Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Tema Filosofia
Încărcat de
Dennise Palacios0 evaluări0% au considerat acest document util (0 voturi)
38 vizualizări11 paginifilosofia rene
Titlu original
Tema filosofia
Drepturi de autor
© © All Rights Reserved
Formate disponibile
DOCX, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentfilosofia rene
Drepturi de autor:
© All Rights Reserved
Formate disponibile
Descărcați ca DOCX, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
0 evaluări0% au considerat acest document util (0 voturi)
38 vizualizări11 paginiTema Filosofia
Încărcat de
Dennise Palaciosfilosofia rene
Drepturi de autor:
© All Rights Reserved
Formate disponibile
Descărcați ca DOCX, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
Sunteți pe pagina 1din 11
TEMA: TEXTO DE RENÉ DESCARTES ((2)
TEXTOS DE RENÉ DESCARTES (2)
Meditaciones metafísicas - Tercera meditación
De Dios, que existe
Cerraré ahora los ojos, taponaré mis oídos, bloquearé todos mis sentidos, borraré incluso de
mi pensamiento todas las imágenes de cosas corporales o, al menos, ya que eso es casi imposible,
las consideraré como vanas y falsas; y así, conversando sólo conmigo mismo, y considerando mi
interior, intentaré hacerme, poco a poco, más conocido y familiar a mí mismo. Soy una cosa que
piensa, es decir, que duda, que afirma, que niega, que conoce algunas cosas, que ignora muchas
otras, que ama, que odia, que quiere, que no quiere, que imagina, también, y que siente. Pues,
tal como he señalado anteriormente, aunque las cosas que siento y que imagino quizá no sean
absolutamente nada fuera de mí y en sí mismas, estoy seguro, no obstante, de que esas formas
de pensar, a las que llamo sentimientos e imaginaciones, sólo en cuanto son formas de pensar,
residen y se encuentran ciertamente en mí.
Y en lo poco que acabo de decir creo haber dado cuenta de todo lo que sé verdaderamente o,
al menos, de todo lo que hasta ahora he considerado que sabía. Consideraré ahora, con mayor
precisión, si no se encuentran en mí, quizá, otros conocimientos que todavía no haya apercibido.
Estoy seguro de que soy una cosa que piensa; pero ¿no sé acaso también lo que se requiere para
poder estar seguro de algo? En este primer conocimiento no se encuentra nada más que una
percepción clara y distinta de lo que afirmo; la cual, ciertamente, no bastaría para asegurarme
de que es verdadera, si pudiera ocurrir alguna vez que una cosa que concibo tan clara y
distintamente resultase ser falsa. Y por lo tanto, me parece que puedo establecer ya como regla
general que todas las cosas que concebimos muy clara y distintamente son completamente
verdaderas.
No obstante, he recibido y admitido anteriormente varias cosas como muy ciertas y manifiestas,
las cuales, sin embargo, he reconocido posteriormente que eran dudosas e inciertas. ¿Cuáles
eran, pues, esas cosas? Eran la Tierra, el cielo los astros y todas las demás cosas que percibía
por medio de los sentidos. Ahora bien ¿qué es lo que concebía clara y distintamente en ellas?
Ciertamente, ninguna otra cosa sino que las ideas, o pensamientos de dichas cosas, se
presentaban a mi mente. Y aún ahora no niego que tales ideas se encuentren en mí. Pero había
entonces otra cosa que afirmaba y que, a causa del hábito que tenía de creerla, pensaba percibirla
muy claramente, aunque en realidad no la percibiese en absoluto, a saber: que había cosas fuera
de mí de las que procedían tales ideas y a las cuales eran de todo punto semejantes. Y era en
esto en lo que me equivocaba; o, si acaso juzgara según la verdad, no era por ningún
conocimiento que yo tuviese y que fuera la causa de la verdad de mi juicio.
Pero cuando consideraba cualquier cosa muy sencilla y fácil, relativa a la aritmética y a la
geometría, por ejemplo que dos y tres suman cinco, y otras cosas semejantes ¿no las concebía
al menos lo bastante claramente como para asegurar que eran verdaderas? Ciertamente, si he
juzgado después que se podía dudar de esas cosas no ha sido por otra razón más que porque
me venía a la mente que quizá algún Dios podía haberme dado una naturaleza tal que me
equivocase incluso en relación con las cosas que me parecen las más manifiestas. Pero todas las
veces que esta opinión, concebida anteriormente, del soberano poder de un Dios, se presenta
a mi pensamiento, estoy obligado a confesar que le es fácil, si lo quiere, hacer que me equivoque,
incluso en las cosas que creo conocer con gran evidencia. Y, por el contrario, todas las veces
que me vuelvo hacia las cosas que creo concebir muy claramente, estoy de tal modo persuadido
por ellas, que por mí mismo me dejo arrastrar por estas palabras: que me engañe quien pueda,
si es que no podría jamás hacer que yo no sea nada mientras que yo pensase ser algo; o que sea
cierto algún día que yo jamás haya sido, siendo verdad que ahora soy; o bien, que dos y tres
sumen más o menos cinco, o cosas semejantes, que veo que claramente no pueden ser de otro
modo que como las concibo. Y ciertamente, puesto que no tengo ninguna razón para creer que
haya algún Dios que sea engañador y, aunque no haya considerado aún las que prueban que hay
un Dios, la razón para dudar, que depende solamente de esta opinión, es muy endeble y, por así
decirlo, metafísica. Pero, a fin de poder rechazarla completamente, debo examinar si hay un Dios
tan pronto como se presente la ocasión; y si encuentro que hay uno, debo examinar también si
es engañador: pues sin el conocimiento de estas dos verdades no veo cómo podría jamás estar
seguro de algo. Y para que pueda tener la ocasión de examinar esto sin interrumpir el orden de
la meditación que me he propuesto, que es el de pasar por grados de las nociones que encuentre
en primer lugar en mi mente a las que pudiera encontrar posteriormente, es necesario que divida
ahora en ciertos géneros todos mis pensamientos, y que considere en cuáles de dichos géneros
hay propiamente verdad o error.
Entre mis pensamientos, algunos son como las imágenes de las cosas, y sólo a ellos conviene
propiamente el nombre de idea: como cuando me represento un hombre, o una quimera, o el
cielo, o un ángel, o incluso a Dios. Otros, además de esto, tienen algunas otras formas: como
cuando quiero, cuando temo, cuando afirmo o cuando niego; concibo entonces algo como el
sujeto de la acción de mi mente, pero añado también otra cosa por esta acción a la idea que
tengo de aquella cosa; y de este género de pensamientos, a unos les llamamos voluntades o
afecciones, y a los otros juicios.
Ahora, por lo que respecta a las ideas, si se las considera sólo en sí mismas y no se las relaciona
con ninguna otra cosa, no pueden, propiamente hablando, ser falsas; ya que, sea que imagine una
cabra o una quimera, no es menos cierto que imagino tanto a la una como a la otra. Tampoco
hay que temer que se pueda encontrar falsedad en las voluntades o en las afecciones; ya que,
aunque pueda desear cosas malas, o incluso cosas que no ocurrieran nunca, de todos modos no
es por ello menos verdadero que las deseo. Así, ya no quedan más que los juicios, en los que
debo estar alerta cuidadosamente para no equivocarme. Ahora bien, el principal error y el más
ordinario que se puede encontrar en ellos consiste en que juzgue que las ideas que están en mí
son semejantes o conformes a las cosas que están fuera de mí; pues, ciertamente, si considerara
las ideas sólo como ciertos modos o formas de mi pensamiento, sin querer relacionarlas con
ninguna otra cosa exterior, apenas podrían darme ocasión de equivocarme.
Ahora bien, de todas estas ideas, unas parecen haber nacido conmigo, otras, serme ajenas y venir
de fuera, y las demás, haber sido construidas e inventadas por mí mismo. Pues, aunque tenga la
facultad de concebir eso que en general llamamos una cosa, o una verdad, o un pensamiento,
me parece que eso no lo tengo en absoluto de ninguna otra parte que de mi propia naturaleza;
pero si oigo, ahora, algún ruido, si veo el sol, si siento el calor, hasta el presente he juzgado que
esas sensaciones procedían de algunas cosas que existían fuera de mi; y, en fin, me parece que
las sirenas, los hipogrifos y todas las demás quimeras semejantes son ficciones e invenciones de
mi mente. Pero también, quizá, pueda persuadirme de que todas las ideas son del género de las
que llamo adventicias, y que proceden de fuera, o bien que todas han nacido conmigo, o bien
que todas han sido fabricadas por mí; pues todavía no he descubierto claramente su origen.
Y lo más importante que tengo que hacer en este momento es considerar, respecto a las que
me parece que proceden de objetos que se encuentran fuera de mí, cuáles son las razones que
me obligan a creerlas semejantes a tales objetos. La primera de ellas es que me parece que eso
me lo enseña la naturaleza; y la segunda, que experimento en mí mismo que esas ideas no
dependen en absoluto de mi voluntad, ya que a menudo se presentan a mí a pesar de mí, como
ahora que, ya lo quiera, ya no lo quiera, siento calor, y por esta causa me persuado de que esa
sensación, o bien esa idea de calor, es producida en mí por una cosa diferente de mí, a saber:
por el calor del fuego cerca del cual me encuentro. Y no veo nada que me parezca más razonable
que juzgar que esta cosa externa envíe e imprima en mí su semejanza, más bien que cualquier
otra cosa.
Ahora es necesario que vea si estas razones son bastante fuertes y convincentes. Cuando digo
que me parece que eso me ha sido enseñado por la naturaleza, entiendo sólo por la palabra
naturaleza una cierta inclinación que me lleva a creer esa cosa, y no una luz natural que me haga
conocer que es verdadera. Ahora bien, esas dos cosas difieren mucho entre ellas, pues no podría
poner en duda nada de lo que la luz natural me hace ver como verdadero, como me hizo ver
hace poco que, del hecho de que dudaba, podía concluir que existía. Y no tengo en mí ninguna
otra facultad o poder para distinguir lo verdadero de lo falso que me pueda enseñar que lo que
esta luz natural me muestra como verdadero no lo es, y de la que me pueda fiar tanto como de
ella. Pero, por lo que respecta a las inclinaciones que me parecen también que son naturales he
observado, a menudo, cuando he tenido que elegir entre virtudes y vicios, que no me han llevado
menos al mal que al bien; por lo cual, tampoco tengo que seguirlas en lo que respecta a lo
verdadero y a lo falso.
Y respecto a la segunda razón, que era que esas ideas deben proceder del exterior, ya que no
dependen de mi voluntad, tampoco la encuentro convincente. Pues, aunque esas inclinaciones
de las que hablaba hace un momento se encuentran en mí, a pesar de que no siempre se ajusten
a mi voluntad, quizá haya en mí alguna facultad o poder para producir esas ideas, sin la ayuda de
ninguna cosa exterior, aunque todavía no me sea conocida; como, en efecto, me ha parecido
siempre hasta ahora que, cuando duermo, se forman en mí sin la ayuda de los objetos que
representan.
Y, en fin, aunque estuviese de acuerdo en que son causadas por esos objetos, no es una
consecuencia necesaria el que les deban ser semejantes. Al contrario, he observado a menudo,
en muchos casos, que había una gran diferencia entre el objeto y su idea. Como, por ejemplo,
encuentro en mi mente dos ideas del Sol completamente distintas: una que tiene su origen en
los sentidos, y debe ser colocada en el género de las que he dicho anteriormente que proceden
del exterior, según la cual me parece extremadamente pequeño; la otra está tomada de las
razones de la astronomía, es decir, de ciertas nociones nacidas conmigo o, en fin, está formada
por mí mismo (de la forma en que ello pueda hacerse), según la cual me parece ser varias veces
más grande que la Tierra. Ciertamente, estas dos ideas que concibo del Sol no pueden ser ambas
semejantes al Sol mismo; y la razón me persuade de que la que procede inmediatamente de su
apariencia es la que resulta ser menos semejante.
Todo esto me hace conocer suficientemente que, hasta ahora, no ha sido por un juicio cierto y
premeditado, sino solamente por un ciego y temerario impulso, por lo que he creído que había
cosas fuera de mí y diferentes de mi ser, las cuáles, por los órganos de los sentidos o por
cualquier otro medio que fuera, me enviaban sus ideas o imágenes e imprimían en mí sus
semejanzas.
Pero se presenta aún otra vía par investigar si, de entre las cosas de las que tengo ideas en mí,
hay algunas que existen fuera de mí. A saber, si estas ideas son tomadas solamente en tanto que
son ciertas formas de pensar, no reconozco entre ellas ninguna diferencia o desigualdad, y todas
parecen proceder de mí de la misma manera; pero, al considerarlas como imágenes,
representando, pues, las unas una cosa y las otras otra, es evidente que son muy diferentes unas
de otras. Pues, en efecto, las que me representan sustancias son, probablemente, algo más y
contienen en sí (por así decirlo) más realidad objetiva, es decir, participan por representación
de más grados de ser o de perfección, que las que me representan modos o accidentes. Más
aún, aquella por la que concibo un Dios soberano, eterno, infinito, inmutable, omnisciente,
omnipotente y Creador universal de todas las cosas que hay fuera de él, ésta, digo, tiene
ciertamente en sí más realidad objetiva que aquellas por las que me son representadas las
sustancias finitas.
Ahora bien, es algo manifiesto por la luz natural que debe haber al menos tanta realidad en la
causa eficiente y total como en su efecto, ya que ¿de dónde podría el efecto sacar su realidad
sino de su causa? ¿y cómo esta causa se la podría comunicar si no la poseyera ella misma? De
donde se sigue no solamente que la nada no podría producir cosa alguna, sino también que lo
que es más perfecto, es decir, lo que contiene en sí más realidad, no puede seguirse y depender
de lo menos perfecto. Y esta verdad no es sólo clara y evidente en los efectos que tiene esa
realidad que los filósofos llaman actual o formal, sino también en las ideas, donde se considera
solamente la realidad que llaman objetiva. Por ejemplo, la piedra que todavía no existe, no sólo
no puede comenzar a existir ahora, si no es producida por una cosa que posea en sí, formalmente
o eminentemente, todo lo que entra en la composición de la piedra, es decir, que contiene en
sí las mismas cosas u otras más excelentes que las que están en la piedra; y el calor no puede
ser producido, en un sujeto que estuviera anteriormente privado de él, si no es por una cosa
que sea de un orden, de un grado o de un género, al menos tan perfecto como el calor; y así
con todas las demás cosas. Pero, además de eso, la idea de calor, o de piedra, no puede estar en
mí si no ha sido puesta en mí por alguna causa que contenga en sí al menos tanta realidad como
la que concibo en el calor o la piedra. Ya que, aunque aquella causa no transmita a mi idea nada
de su realidad actual o formal, no se debe por ello imaginar que esta causa deba ser menos real;
sino que se debe saber que, siendo toda idea una obra de la mente, su naturaleza es tal que no
exige en sí ninguna realidad formal distinta de la que recibe y toma del pensamiento o de la
mente, de la que es sólo un modo, es decir, una manera o forma de pensar. Ahora bien, para
que una idea contenga cierta realidad objetiva más bien que otra debe, probablemente, tenerla
de alguna causa en la cual se encuentre, al menos, tanta realidad formal como aquella idea
contiene de realidad objetiva. Ya que si suponemos que se encuentra alguna cosa en la idea que
no se encuentra en su causa, entonces es necesario que la obtenga de la nada; pero, por
imperfecta que sea esta forma de ser, por la cual una cosa está objetivamente o por
representación en el entendimiento mediante su idea, no se puede, ciertamente, sin embargo,
decir que aquella forma y manera no sean nada, ni, en consecuencia, que esta idea proceda de la
nada.
Tampoco debo suponer que, aunque la realidad que considere en esas ideas sea solamente
objetiva, no sea necesario que la realidad esté formalmente en las causas de mis ideas, ni pensar
que basta que esta realidad se encuentre objetivamente en sus causas; pues, del mismo modo
que esta manera de ser objetivamente pertenece a las ideas, por su propia naturaleza, también
la manera o forma de ser formalmente pertenece a las causas de tales ideas (por lo menos a las
primeras y principales) por su propia naturaleza. Y aunque pueda ocurrir que una idea produzca
otra, ello no puede ocurrir, sin embargo, hasta el infinito, sino que es necesario llegar finalmente
a una primera idea cuya causa sea como un patrón, un original, en el que toda la realidad o
perfección está contenida formalmente y efectivamente, realidad que se encuentre sólo
objetivamente o por representación en esas ideas. De modo que la luz natural me hace conocer
evidentemente que las ideas están en mí como cuadros o imágenes, que pueden fácilmente
disminuir la perfección de las cosas de las que se han tomado, pero que jamás pueden contener
nada mayor o más perfecto.Y cuanto más amplia y cuidadosamente examino todas estas cosas,
tanto más clara y distintamente conozco que son verdaderas. Pero, en fin ¿qué conclusión sacaré
de todo ello? Pues, a saber: que si la realidad objetiva de alguna de mis ideas es tal que conozca
claramente que no está en mí ni formalmente ni eminentemente y que, en consecuencia, no
pueda ser yo la causa de ella, de ahí se sigue necesariamente que yo no estoy solo en el mundo,
sino que hay alguna otra cosa que existe y que es la causa de esa idea; por el contrario, si no se
encuentra en absoluto en mí semejante idea, no tendré ningún argumento que me pueda
convencer, ni estar seguro, de la existencia de ninguna otra cosa más que de mí mismo; ya que
las he buscado cuidadosamente y no he podido encontrar ninguna otra hasta el presente.
De Dios, que existe
Ahora bien, entre esas ideas, además de la que me representa a mí mismo, sobre la que no puede
haber aquí ninguna dificultad, hay otra que me representa a Dios, otras que me representan
cosas corporales e inanimadas, otras a ángeles, otras a animales y otras, en fin, que me
representan hombres semejantes a mí.
Pero, por lo que respecta a las ideas que me representan otros hombres, o animales, o ángeles,
concibo fácilmente que pueden ser formadas por la mezcla y composición de otras ideas que
tengo de las cosas corporales y de Dios, aunque fuera de mí no hubiera otros hombres en el
mundo, ni animales, ni ángeles.
Y por lo que respecta a las ideas de cosas corporales, no reconozco nada tan grande ni tan
excelente que no me parezca poder venir de mí mismo; pues, si las considero más de cerca y si
las examino del mismo modo en que examinaba ayer la idea de la cera, hallo que no se
encuentran en ellas sino muy poca cosa que conciba muy clara y distintamente, a saber: el
tamaño, o bien la extensión en longitud, altura y anchura, y la figura, que está formada por los
bordes y límites de su extensión; la situación que los cuerpos diversamente configurados guardan
entre sí; y el movimiento o cambio de esta situación; a las que se puede añadir la sustancia, la
duración y el número. En cuanto a las otras cosas, como la luz, los colores, los sonidos, los
olores, los sabores, el calor, el frío, y las otras cualidades que pertenecen al tacto, se encuentran
en mi pensamiento con tanta obscuridad y confusión que ignoro incluso si son verdaderas o
falsas, o sólo aparentes, es decir, si las ideas que concibo de esas cualidades son, en efecto, las
ideas de cosas reales o bien si no me representan más que seres quiméricos que no pueden
existir. Ya que, aunque haya remarcado anteriormente que la verdad y falsedad formal sólo se
puede encontrar en los juicios, podemos encontrar, no obstante, una cierta falsedad material en
las ideas, a saber: cuando representan lo que no es nada como si fuera algo. Por ejemplo, las
ideas que tengo del frío y del calor son tan poco claras y distintas que, por medio de ellas, no
puedo discernir si el frío es sólo una privación de calor, o el calor una privación de frío, o bien
si uno y otro son cualidades reales o no lo son; y dado que, siendo las ideas como imágenes, no
puede haber ninguna que no nos parezca representar alguna cosa, si es cierto decir que el frío
no es sino una privación de calor, la idea que me lo representa como algo real y positivo no será
inadecuadamente llamada falsa, y así las otras ideas semejantes; a las cuales, ciertamente, no es
necesario que atribuya otro autor más que yo mismo.
Puesto que, si son falsas, es decir, si representan cosas que no existen an absoluto, la luz natural
me hace conocer que proceden de la nada, es decir, que no están en mí sino porque le falta algo
a mi naturaleza, y que ésta no es totalmente perfecta. Y si esas ideas son verdaderas, no obstante,
al mostrarme tan poca realidad que ni siquiera puedo discernir claramente la cosa representada
del no-ser, no veo ninguna razón por la que no puedan haber sido producidas por mí mismo y
por la que no pueda ser yo su autor.
En cuanto a las ideas claras y distintas que tengo de las cosas corporales, hay algunas que parece
que he podido sacarlas de la idea que tengo de mí mismo, como las que tengo de la sustancia,
de la duración, del número y de otras cosas semejantes. Pues cuando pienso que la piedra es
una sustancia, o bien una cosa que es capaz de existir por sí misma, y a continuación que yo soy
una sustancia, aunque conciba perfectamente que yo soy una cosa que piensa e inextensa, y que
la piedra, por el contrario, es una cosa extensa y que no piensa en absoluto, de modo que entre
estas dos concepciones se da una diferencia notable, parecen convenir, sin embargo, en que
representan sustancias. Del mismo modo, cuando pienso que existo ahora, y recuerdo además
haber existido anteriormente, y concibo varios pensamientos distintos cuyo número conozco,
entonces adquiero en mí las ideas de duración y número, las cuales, posteriormente, puedo
transferir a todas las otras cosas que quiera. Por lo que respecta a las otras cualidades de las que
están compuestas las cosas corporales, a saber: la extensión, la figura, la posición y el movimiento
de traslación, es cierto que no están formalmente en mí en absoluto, puesto que yo sólo soy
una cosa que piensa; pero, puesto que son sólo ciertos modos de la sustancia (como los ropajes
bajo los que se muestra la sustancia corporal) y que yo mismo soy también una sustancia, parece
que pueden estar contenidas en mí eminentemente.
Sólo queda, por tanto, la idea de Dios, en la que haya que considerar si hay algo que no pueda
venir de mí mismo. Por el nombre de Dios entiendo una sustancia infinita, eterna, inmutable,
independiente, omnisciente, omnipotente y por la cual yo mismo y todas las otras cosas que
existen (si es verdad que existe alguna) han sido creadas y producidas. Ahora bien, estas
excelencias son tan grandes y tan eminentes que, cuanto más atentamente las considero, menos
convencido estoy de que la idea que tengo de ellas pueda tener su origen sólo en mí. Y, en
consecuencia, hay que concluir necesariamente de todo lo que he dicho anteriormente que Dios
existe.
Pues, aunque la idea de sustancia esté en mí, por el hecho de que yo soy una sustancia, no
tendría, sin embargo, la idea de una sustancia infinita, yo, que soy un ser finito, si no hubiera sido
puesta en mí por alguna sustancia que fuera verdaderamente infinita.
Y no debo pensar que no concibo lo infinito por una verdadera idea, sino sólo por la negación
de lo que es finito, al igual que comprendo el reposo y las tinieblas por la negación del
movimiento y de la luz; sino que, al contrario, veo manifiestamente que se encuentra más realidad
en la sustancia infinita que en la sustancia finita y, por lo tanto, que tengo, de alguna manera,
primeramente en mí la noción de lo infinito antes que la de finito, es decir, la de Dios antes que
la de mí mismo. Pues ¿cómo sería posible que pudiera conocer que dudo y que deseo, es decir,
que me falta algo y que no soy totalmente perfecto, si no tuviera en mí alguna idea de un ser
más perfecto que el mío, por comparación con el cual conociera los defectos de mi naturaleza?
Y no se puede decir que quizá esta idea de Dios sea materialmente falsa y que, en consecuencia,
la puedo sacar de la nada, es decir, que puede estar en mí porque tengo alguna carencia, como
dije anteriormente de las ideas del calor y del frío y de otras cosas semejantes: pues, por el
contrario, siendo esta idea tan clara y tan distinta, y conteniendo en sí más realidad objetiva que
ninguna otra, no hay ninguna que sea más verdadera ni que pueda ser menos sospechosa de
error y falsedad. La idea, digo, de este ser soberanamente perfecto e infinito es completamente
verdadera; pues, aunque se pueda quizá imaginar que tal ser no existe en absoluto, no se puede
imaginar, no obstante, que su idea no me represente nada real, al igual que dije de la idea de frío.
Esta idea es también muy clara y distinta, puesto que todo lo que mi mente concibe clara y
distintamente de real y verdadero, y que contiene en sí alguna perfección, está contenido y
encerrado completamente en esta idea. Y esto no deja de ser verdadero aunque yo no
comprenda lo infinito o, incluso, aunque se encuentren en Dios una infinidad de cosas que no
puedo comprender, ni quizá tampoco alcanzar por el pensamiento de ninguna manera: ya que
pertenece a la naturaleza de lo infinito que mi naturaleza, que es finita y limitada, no lo pueda
comprender; y es suficiente que conciba bien esto y que juzgue que todas las cosas que concibo
claramente, y en las que sé que hay alguna perfección, y quizá también una infinidad de otras que
ignoro, están en Dios formalmente o eminentemente, para que la idea que tengo de él sea la
más verdadera, la más clara y la más distinta de todas las que están en mi mente.
Pero puede ocurrir también que sea yo algo más de lo que imagino y que todas las perfecciones
que atribuyo a la naturaleza de Dios estén, de alguna manera, en mí, potencialmente, aunque
todavía no se realicen y no se manifiesten en absoluto en acto. Experimento, en efecto, que mi
conocimiento aumente y se perfecciona poco a poco, y no veo nada que le pueda impedir seguir
aumentando hasta el infinito; por lo que, habiendo así crecido y perfeccionado, no veo nada que
impida que pueda adquirir por medio de él todas las demás perfecciones de la naturaleza divina.
Y que, en fin, parece que el poder que tengo para la adquisición de estas perfecciones, si está en
mí, puede ser capaz de imprimir e introducir en mí sus ideas (de tales perfecciones).
No obstante, mirándolo bien, reconozco que eso no puede ser; pues, en primer lugar, aunque
fuera cierto que mi conocimiento alcanza cada día nuevos grados de perfección, y que hubiera
en mi naturaleza muchas cosas en potencia que no se encuentran en ella en acto, no obstante
todas esas ventajas no pertenecen ni se aproximan en modo alguno a la idea que tengo de la
divinidad, en la que no se encuentra nada sólo en potencia, sino que todo en ella es en acto y
efectivamente. Y además ¿no es una prueba infalible y muy cierta de la imperfección de mi
conocimiento el que aumente poco a poco y gradualmente? Por lo demás, aunque mi
conocimiento aumente cada vez más, sin embargo no dejo de concebir que no podría ser infinito
en acto, pues jamás llegará a tan alto grado de perfección que no sea capaz todavía de alcanzar
un grado mayor. Pero yo concibo a Dios como siendo infinito en acto, en un grado tan elevado
que no se puede añadir nada a la soberana perfección que posee. Y, en fin, comprendo muy bien
que el ser objetivo de una idea no puede ser producido por un ser que existe solamente en
potencia, el cual, propiamente hablando, no es nada, sino producido sólo por un ser formal y
actual.
Y, ciertamente, no veo nada en todo lo que acabo de decir, que no sea muy fácil de conocer por
la luz natural a todos los que quieran pensar en ello cuidadosamente; pero cuando dejo de
prestar atención a estas cosas, mi mente, encontrándose obscurecida y como cegada por las
imágenes de las cosas sensibles, no recuerda fácilmente la razón por la que la idea que tengo de
un ser más perfecto que el mío debe necesariamente haber sido puesta en mí por un ser que
sea, en efecto, más perfecto. Por ello, quiero dar un paso más y considerar si yo mismo, que
tengo esa idea de Dios, podría existir en caso de que no hubiera ningún Dios.
Y me pregunto ¿de dónde tendría yo mi existencia? Quizá de mí mismo, o de mis padres, o bien
de algunas otras causas menos perfectas que Dios, ya que no se puede imaginar nada más
perfecto, y ni siquiera igual a él.
Ahora bien, si yo fuera independiente de todo otro, y fuese yo mismo el autor de mi ser, no
dudaría, ciertamente, de ninguna cosa, no concebiría deseos y, en fin, no me faltaría ninguna
perfección, ya que me hubiera dado a mí mismo todas aquellas de las que tengo en mí alguna
idea y, así, yo sería Dios. Y no debo imaginar, en absoluto, que las cosas que me faltan son, quizá,
más difíciles de adquirir que aquellas de las que estoy ya en posesión; pues, al contrario, es muy
cierto que ha sido mucho más difícil que yo, es decir, una cosa o una sustancia que piensa, haya
surgido de la nada, de lo que me sería adquirir las luces y los conocimientos de varias cosas que
ignoro, y que no son más que accidentes de esta sustancia. Y así, sin dificultad, si me hubiera
dado a mí mismo ese "más" que acabo de decir, o sea, si fuera el autor de mi nacimiento y de
mi existencia, no me habría privado, al menos, de cosas que son de la más fácil adquisición, a
saber: de muchos conocimientos de los que mi naturaleza está desprovista; tampoco me habría
privado de ninguna de las cosas que están contenidas en la idea que tengo de Dios, pues no hay
ninguna que me parezca de más difícil adquisición; y si hubiera alguna, ciertamente, me parecería
tal (suponiendo que tuviese en mí todas las demás cosas que poseo) porque experimentaría que
mi poder terminaría en ella y no sería capaz de alcanzarla.
Y aunque pueda suponer que quizá yo haya sido siempre como soy ahora, no podría, por ello,
evitar la fuerza de este razonamiento, y dejar de conocer que es necesario que Dios sea el autor
de mi existencia. Pues todo el tiempo de mi vida se puede dividir en una infinidad de partes de
las que cada una es independiente de las otras; y así, de que hace un poco haya existido, no se
sigue que deba existir ahora, a no ser porque en este momento alguna causa me produzca y me
cree, por decirlo así, directamente, es decir, me conserve. En efecto, es una cosa muy clara y
evidente (para todos los que consideren con atención la naturaleza del tiempo) que una
sustancia, para ser conservada en todos los momentos que dura, necesita del mismo poder y de
la misma acción que sería necesaria para producirla y crearla de nuevo, si no existiera aún. De
modo que la luz natural nos hace ver claramente que la conservación y la creación no difieren
más que respecto a nuestra forma de pensar, y no de hecho.
Debo, pues, interrogarme a mí mismo para saber si poseo algún poder y alguna virtud que sea
capaz de hacer que yo, que existo ahora, exista también en el futuro; pues, aunque sólo soy una
cosa que piensa (o, al menos, puesto que no se trata hasta aquí más que de esa parte de mí
mismo), si tal poder residiera en mí debería, ciertamente, al menos pensarlo y conocerlo; pero
no siento ningún poder en mí, por lo que concluyo evidentemente que dependo de algún ser
distinto de mí.
Quizá también aquel ser del que dependo no es lo que llamo Dios y he sido producido o por
mis padres, o por cualesquiera otras causas menos perfectas que él. Da lo mismo, eso no puede
ser así. Pues, como dije anteriormente, es algo muy evidente que debe haber al menos tanta
realidad en la causa como en el efecto. Y, por lo tanto, puesto que soy una cosa que piensa, y
que tengo en mí alguna idea de Dios, sea cual sea, en fin, la causa que atribuya a mi naturaleza,
hay que reconocer necesariamente que debe ser igualmente una cosa que piensa y que posea en
sí la idea de todas las perfecciones que atribuyo a la naturaleza divina. Podemos luego buscar
directamente si esta causa tiene su origen y existencia en sí misma o en alguna otra cosa. Ya que,
si la tiene en sí misma, se sigue, por las razones que alegué anteriormente, que ella misma debe
ser Dios, puesto que teniendo la virtud de ser y de existir por sí, debe tener también,
probablemente, el poder de poseer en acto todas las perfecciones cuyas ideas concibe, es decir,
todas las que yo concibo que están en Dios. Y si tiene su existencia de alguna otra causa distinta
de sí misma, preguntaremos directamente, por la misma razón, respecto a esta misma causa, si
existe por sí o por otro, hasta que, gradualmente, lleguemos a una última causa que resultaría
ser Dios.
Y es muy manifiesto que no puede haber en esto progresión al infinito, dado que no se trata
aquí tanto de la causa que me ha producido antes en el tiempo, como de la que me conserva en
el presente.
Tampoco podemos suponer que hayan concurrido varias causas parciales para producirme y
que haya recibido, de una la idea de las perfecciones que atribuyo a Dios, y de otra la idea de
cualquier otra perfección, de modo que todas estas perfecciones se encuentren verdaderamente
en alguna parte del universo, pero que no se encuentren todas juntas y reunidas en una sola que
sea Dios. Pues, por el contrario, la unidad, la simplicidad o la inseparabilidad de todas las cosas
que están en Dios es una de las principales perfecciones que concibo que están en él: y
ciertamente, la idea de esta unidad y reunión de todas las perfecciones de Dios no ha podido
ser puesta en mí por ninguna causa de la que no hay recibido también las ideas de todas las
demás perfecciones. Ya que ella no puede habérmelas hecho comprender conjuntamente unidas
e inseparables sin haber hecho, al mismo tiempo, que yo supiese lo que eran y que las conociese
todas de alguna manera.
Por lo que respecta a mis padres, de los que parece que tengo mi nacimiento, aunque todo lo
que he podido creer al respecto fuera verdadero, ello no hace, sin embargo, que sean ellos
quienes me conserven, ni que me hayan hecho y producido en tanto soy una cosa que piensa, ya
que ellos han puesto sólo algunas disposiciones en esta materia en la que juzgo que yo, es decir,
mi mente, a la cual tomo ahora por mí mismo, se encuentra encerrada; y por lo tanto, no puede
haber aquí ninguna dificultad al respecto, sino que hay que concluir necesariamente que, del sólo
hecho de que existo, y de que hay en mí la idea de un ser soberano perfecto (es decir, de Dios),
la existencia de Dios está muy evidentemente demostrada.
Sólo me queda examinar de qué manera he adquirido esta idea. Pues no la he recibido por los
sentidos, ni jamás se me ha presentado a mí contra mi voluntad, tal como hacen las ideas de las
cosas sensibles cuando se presentan o parecen presentarse a los órganos externos de mis
sentidos. Tampoco es una pura producción o ficción de mi mente, ya que no está en mi poder
quitarle o añadirle nada. Y en consecuencia, no queda ninguna otra cosa que decir, sino que, al
igual que la idea de mí mismo, ha nacido y se ha producido conmigo desde que he sido creado.
Y ciertamente no debe resultar extraño que Dios, al crearme, haya puesto en mí esta idea, para
que sea como la marca del obrero imprimida en su obra; y tampoco es necesario que esa marca
sea algo diferente de la obra misma. Sino que, del sólo hecho de que Dios me ha creado, es muy
creíble que me haya hecho, de alguna manera, a su imagen y semejanza, y que yo conciba este
parecido (en el que se encuentra contenido la idea de Dios) por la misma facultad por la que me
concibo a mí mismo; es decir, que cuando reflexiono sobre mí, no solamente conozco que soy
una cosa imperfecta, incompleta y dependiente de otro, que tiende y aspira sin cesar a algo
mayor y más grande de lo que soy, sino que conozco también, al mismo tiempo, que aquel del
que dependo posee en sí todas esas grandes cosas a las que aspiro, cuyas ideas encuentro en mí,
no indefinidamente y sólo en potencia, sino que él goza de ellas en efecto, actual e infinitamente
y que por ello es Dios. Y toda la fuerza del argumento del que me he servido aquí para demostrar
la existencia de Dios, consiste en que reconozco que no sería posible que mi naturaleza fuera lo
que es, es decir, que tuviese en mí la idea de un Dios, si Dios no existiese verdaderamente; ese
mismo Dios, digo, cuya idea está en mí, es decir, que posee todas esas elevadas perfecciones de
las que nuestra mente puede tener alguna idea sin por ello comprenderlas, que no está sometido
a ningún defecto y que no tiene ninguna de las cosas que indican alguna imperfección. De donde
resulta bastante evidente que no puede ser engañador, ya que la luz natural nos enseña que el
engaño depende necesariamente de algún defecto.
Pero, antes de examinar esto más atentamente y de pasar a la consideración de otras verdades
que pueden seguirse de ello, me parece muy apropiado detenerme algún tiempo en la
contemplación de este Dios perfectísimo, sopesar a placer sus maravillosos atributos,
considerar, admirar y adorar la incomparable belleza de esta inmensa luz, al menos mientras la
fuerza de mi mente, que en cierto modo permanece deslumbrada por ella, me lo pueda permitir.
Pues, como la fe nos enseña que la suprema felicidad de la otra vida no consiste más que en esta
contemplación de la majestad divina, así experimentamos desde ahora que semejante meditación,
aunque incomparablemente menos perfecta, nos ha hecho gozar de la mayor satisfacción de la
que somos capaces de gozar en esta vida.
Textos de Descartes. Discurso del método
Segunda parte (fragmento sobre los preceptos del método)
(...) Pero como hombre que tiene que andar solo y en la oscuridad, resolví ir tan despacio y
emplear tanta circunspección en todo, que, a trueque de adelantar poco, me guardaría al menos
muy bien de tropezar y caer. E incluso no quise empezar a deshacerme por completo de ninguna
de las opiniones que pudieron antaño deslizarse en mi creencia, sin haber sido introducidas por
la razón, hasta después de pasar buen tiempo dedicado al proyecto de la obra que iba a
emprender, buscando el verdadero método para llegar al conocimiento de todas las cosas de
que mi espíritu fuera capaz.
Había estudiado un poco, cuando era más joven, de las partes de la filosofía, la lógica, y de las
matemáticas, el análisis de los geómetras y el álgebra, tres artes o ciencias que debían, al parecer,
contribuir algo a mi propósito. Pero cuando las examiné, hube de notar que, en lo tocante a la
lógica, sus silogismos y la mayor parte de las demás instrucciones que da, más sirven para explicar
a otros las cosas ya sabidas o incluso, como el arte de Lulio, para hablar sin juicio de las ignoradas,
que para aprenderlas. Y si bien contiene, en verdad, muchos, muy buenos y verdaderos
preceptos, hay, sin embargo, mezclados con ellos, tantos otros nocivos o superfluos, que
separarlos es casi tan difícil como sacar una Diana o una Minerva de un bloque de mármol sin
desbastar. Luego, en lo tocante al análisis de los antiguos y al álgebra de los modernos, aparte
de que no se refieren sino a muy abstractas materias, que no parecen ser de ningún uso, el
primero está siempre tan constreñido a considerar las figuras, que no puede ejercitar el
entendimiento sin cansar grandemente la imaginación; y en la segunda, tanto se han sujetado sus
cultivadores a ciertas reglas y a ciertas cifras, que han hecho de ella un arte confuso y oscuro,
bueno para enredar el ingenio, en lugar de una ciencia que lo cultive. Por todo lo cual, pensé que
había que buscar algún otro método que juntase las ventajas de esos tres, excluyendo sus
defectos.
Y como la multitud de leyes sirve muy a menudo de disculpa a los vicios, siendo un Estado mucho
mejor regido cuando hay pocas, pero muy estrictamente observadas, así también, en lugar del
gran número de preceptos que encierra la lógica, creí que me bastarían los cuatro siguientes,
supuesto que tomase una firme y constante resolución de no dejar de observarlos una vez
siquiera:
Fue el primero, no admitir como verdadera cosa alguna, como no supiese con evidencia que lo
es; es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención, y no comprender en mis
juicios nada más que lo que se presentase tan clara y distintamente a mí espíritu, que no hubiese
ninguna ocasión de ponerlo en duda.
El segundo, dividir cada una de las dificultades, que examinare, en cuantas partes fuere posible y
en cuantas requiriese su mejor solución.
El tercero, conducir ordenadamente mis pensamientos, empezando por los objetos más simples
y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento
de los más compuestos, e incluso suponiendo un orden entre los que no se preceden
naturalmente.
Y el último, hacer en todo unos recuentos tan integrales y unas revisiones tan generales, que
llegase a estar seguro de no omitir nada.
Esas largas series de trabadas razones muy simples y fáciles, que los geómetras acostumbran
emplear, para llegar a sus más difíciles demostraciones, habíanme dado ocasión de imaginar que
todas las cosas, de que el hombre puede adquirir conocimiento, se siguen unas a otras en igual
manera, y que, con sólo abstenerse de admitir como verdadera una que no lo sea y guardar
siempre el orden necesario para deducirlas unas de otras, no puede haber ninguna, por lejos que
se halle situada o por oculta que esté, que no se llegue a alcanzar y descubrir. Y no me cansé
mucho en buscar por cuáles era preciso comenzar, pues ya sabía que por las más simples y fáciles
de conocer; y considerando que, entre todos los que hasta ahora han investigado la verdad en
las ciencias, sólo los matemáticos han podido encontrar algunas demostraciones, esto es, algunas
razones ciertas y evidentes, no dudaba de que había que empezar por las mismas que ellos han
examinado, aun cuando no esperaba sacar de aquí ninguna otra utilidad, sino acostumbrar mi
espíritu a saciarse de verdades y a no contentarse con falsas razones. Mas no por eso concebí el
propósito de procurar aprender todas las ciencias particulares denominadas comúnmente
matemáticas, y viendo que, aunque sus objetos son diferentes, todas, sin embargo, coinciden en
que no consideran sino las varias relaciones o proporciones que se encuentran en los tales
objetos, pensé que más valía limitarse a examinar esas proporciones en general, suponiéndolas
solo en aquellos asuntos que sirviesen para hacerme más fácil su conocimiento y hasta no
sujetándolas a ellos de ninguna manera, para poder después aplicarlas tanto más libremente a
todos los demás a que pudieran convenir. Luego advertí que, para conocerlas, tendría a veces
necesidad de considerar cada una de ellas en particular, y otras veces, tan solo retener o
comprender varias juntas, y pensé que, para considerarlas mejor en particular, debía suponerlas
en líneas, porque no encontraba nada más simple y que más distintamente pudiera yo
representar a mi imaginación y mis sentidos; pero que, para retener o comprender varias juntas,
era necesario que las explicase en algunas cifras, las más cortas que fuera posible; y que, por este
medio, tomaba lo mejor que hay en el análisis geométrico y en el álgebra, y corregía así todos
los defectos de una por el otro.
Y, efectivamente, me atrevo a decir que la exacta observación de los pocos preceptos por mí
elegidos, me dio tanta facilidad para desenmarañar todas las cuestiones de que tratan esas dos
ciencias, que en dos o tres meses que empleé en examinarlas, habiendo comenzado por las más
simples y generales, y siendo cada verdad que encontraba una regla que me servía luego para
encontrar otras, no sólo conseguí resolver varias cuestiones, que antes había considerado como
muy difíciles, sino que hasta me pareció también, hacia el final, que, incluso en las que ignoraba,
podría determinar por qué medios y hasta dónde era posible resolverlas. En lo cual, acaso no
me acusaréis de excesiva vanidad si consideráis que, supuesto que no hay sino una verdad en
cada cosa, el que la encuentra sabe todo lo que se puede saber de ella; y que, por ejemplo, un
niño que sabe aritmética y hace una suma conforme a las reglas, puede estar seguro de haber
hallado, acerca de la suma que examinaba, todo cuanto el humano ingenio pueda hallar; porque
al fin y al cabo el método que ensena a seguir el orden verdadero y a recontar exactamente las
circunstancias todas de lo que se busca, contiene todo lo que confiere certidumbre a las reglas
de la aritmética.
Pero lo que más contento me daba en este método era que, con él, tenía la seguridad de emplear
mi razón en todo, si no perfectamente, por lo menos lo mejor que fuera en mi poder. Sin contar
con que, aplicándolo, sentía que mi espíritu se iba acostumbrando poco a poco a concebir los
objetos con mayor claridad y distinción y que, no habiéndolo sujetado a ninguna materia
particular, prometíame aplicarlo con igual fruto a las dificultades de las otras ciencias, como lo
había hecho a las del álgebra. No por eso me atreví a empezar luego a examinar todas las que
se presentaban, pues eso mismo fuera contrario al orden que el método prescribe; pero
habiendo advertido que los principios de las ciencias tenían que estar todos tomados de la
filosofía, en la que aun no hallaba ninguno que fuera cierto, pensé que ante todo era preciso
procurar establecer algunos de esta clase y, siendo esto la cosa más importante del mundo y en
la que son más de temer la precipitación y la prevención, creí que no debía acometer la empresa
antes de haber llegado a más madura edad que la de veintitrés años, que entonces tenía, y de
haber dedicado buen espacio de tiempo a prepararme, desarraigando de mi espíritu todas las
malas opiniones a que había dado entrada antes de aquel tiempo, haciendo también acopio de
experiencias varias, que fueran después la materia de mis razonamientos y, por último,
ejercitándome sin cesar en el método que me había prescrito, para afianzarlo mejor en mi
espíritu.
Según la versión de Manuel García Morente, Espasa-Calpe, Madrid, 1954
S-ar putea să vă placă și
- TX. DESCARTES, Editorial AlmadrabaDocument10 paginiTX. DESCARTES, Editorial AlmadrabaMonconeÎncă nu există evaluări
- Descartes PDFDocument10 paginiDescartes PDFMONIKEMIÎncă nu există evaluări
- 5 - René Descartes - Meditaciones Metafísicas, Tercera MeditaciónDocument9 pagini5 - René Descartes - Meditaciones Metafísicas, Tercera Meditaciónmferortiz2006Încă nu există evaluări
- 1 DESCARTES. Meditaciones PDFDocument16 pagini1 DESCARTES. Meditaciones PDFvalentinaÎncă nu există evaluări
- René Descartes, Meditaciones Metafísicas, 3ra Meditación ComentadaDocument10 paginiRené Descartes, Meditaciones Metafísicas, 3ra Meditación ComentadaCin AgüeroÎncă nu există evaluări
- René Descartes, Meditaciones Metafísicas, 3ra Meditación ComentadaDocument10 paginiRené Descartes, Meditaciones Metafísicas, 3ra Meditación ComentadaCin AgüeroÎncă nu există evaluări
- Descartes - M2-3Document2 paginiDescartes - M2-3maxi23107325Încă nu există evaluări
- Meditaciones Descartes 1Document4 paginiMeditaciones Descartes 1caroÎncă nu există evaluări
- Rene Descartes y KantDocument8 paginiRene Descartes y KantJuan ArredondoÎncă nu există evaluări
- Textos de Descartes 202021Document2 paginiTextos de Descartes 202021LLUNA FERNANDEZ ROJOÎncă nu există evaluări
- Lectura y Resúmen de Las Meditaciones MetafísicasDocument9 paginiLectura y Resúmen de Las Meditaciones MetafísicasEmirenaAuyerósÎncă nu există evaluări
- La Duda MetódicaDocument5 paginiLa Duda MetódicaGABRIEL ALBERTO NAVARRO CHARRISÎncă nu există evaluări
- Med. Met. (Seleccion)Document3 paginiMed. Met. (Seleccion)casadofranciscoÎncă nu există evaluări
- Meditaciones MetafíscasDocument8 paginiMeditaciones MetafíscasHazel FreitesÎncă nu există evaluări
- RESUMEN DESCARTES - Meditaciones MetafisicasDocument8 paginiRESUMEN DESCARTES - Meditaciones MetafisicasJoaquín Cayetano TaberaÎncă nu există evaluări
- Texto LockDocument5 paginiTexto Locksuperlu2Încă nu există evaluări
- Descartes - Meditaciones Metafisicas - SeleccionDocument9 paginiDescartes - Meditaciones Metafisicas - SeleccionAntesdelascenizasÎncă nu există evaluări
- Descartes - Discurso - IVDocument4 paginiDescartes - Discurso - IVcristhianjm11Încă nu există evaluări
- Discurso Del Metodo-FragmentoDocument2 paginiDiscurso Del Metodo-FragmentovaleriaÎncă nu există evaluări
- Descartes, Meditaciones MetafisicasDocument10 paginiDescartes, Meditaciones MetafisicasKpop FanÎncă nu există evaluări
- Descartes Rene - Obras (Gredos)Document6 paginiDescartes Rene - Obras (Gredos)artusaamparoÎncă nu există evaluări
- Resumen Guia Rene DescartesDocument22 paginiResumen Guia Rene DescartesMilaÎncă nu există evaluări
- Fragmentos de Meditaciones Metafísicas para Leer en Clase - ResaltadoDocument16 paginiFragmentos de Meditaciones Metafísicas para Leer en Clase - ResaltadoMelody BustamanteÎncă nu există evaluări
- Meditaciones MetafísicasDocument14 paginiMeditaciones MetafísicasJuan M. AndradaÎncă nu există evaluări
- Trabajo Prc3a1ctico Racionalismo y EmpirismoDocument6 paginiTrabajo Prc3a1ctico Racionalismo y EmpirismoMariano SalinaÎncă nu există evaluări
- Discurso Del Método - Cuarta ParteDocument4 paginiDiscurso Del Método - Cuarta ParteAriel SanchezÎncă nu există evaluări
- Discurso Del Método 4ta ParteDocument7 paginiDiscurso Del Método 4ta Parte4tgqf8x46fÎncă nu există evaluări
- Textos de DescartesDocument4 paginiTextos de DescartesJose PerezÎncă nu există evaluări
- MeditaciónDocument14 paginiMeditaciónLuis Enrique Ramirez PadillaÎncă nu există evaluări
- El Sistema de DescartesDocument18 paginiEl Sistema de DescartesVictoria Lopez MedinaÎncă nu există evaluări
- Descartes - Discurso Del Método IV ParteDocument8 paginiDescartes - Discurso Del Método IV ParteVincent FreemanÎncă nu există evaluări
- R. Descartes Meditaciones Metafísicas IIIDocument14 paginiR. Descartes Meditaciones Metafísicas IIIjefferson vallejosÎncă nu există evaluări
- Descartes. Meditaciones MetafísicasDocument3 paginiDescartes. Meditaciones MetafísicasCamila LopezÎncă nu există evaluări
- Actividad 10 AritótelesDocument1 paginăActividad 10 AritótelesMarcos Coa MedinaÎncă nu există evaluări
- Discurso Del Método - 4 ParteDocument2 paginiDiscurso Del Método - 4 Partedelfi :bÎncă nu există evaluări
- Recension Meditaciones DescartesDocument3 paginiRecension Meditaciones DescartesGeorge HernandezÎncă nu există evaluări
- 01 El PensamientoDocument1 pagină01 El PensamientoRhb hernandezÎncă nu există evaluări
- Descartes, Rene, Meditaciones Metafísicas 1-2Document21 paginiDescartes, Rene, Meditaciones Metafísicas 1-2LukiÎncă nu există evaluări
- Meditaciones 1 - Lectura 2Document13 paginiMeditaciones 1 - Lectura 2camila jooÎncă nu există evaluări
- Meditaciones Metafísicas: Demostrando la existencia de Dios y la inmortalidad del almaDe la EverandMeditaciones Metafísicas: Demostrando la existencia de Dios y la inmortalidad del almaÎncă nu există evaluări
- René DescartesDocument7 paginiRené Descartescata flaigÎncă nu există evaluări
- Descartes Segunda MeditaciónDocument6 paginiDescartes Segunda MeditaciónAngela DiazÎncă nu există evaluări
- UT 2 - Selección de Fuentes de Filosofos ModernosDocument15 paginiUT 2 - Selección de Fuentes de Filosofos ModernosDenis VegaÎncă nu există evaluări
- Guia Descartes Meditaciones 1Document2 paginiGuia Descartes Meditaciones 1Pablo PavezÎncă nu există evaluări
- Descartes - Segunda MeditcionDocument4 paginiDescartes - Segunda MeditcionNani TarditoÎncă nu există evaluări
- Descartes - Meditaciones MetafisicasDocument198 paginiDescartes - Meditaciones MetafisicasAgus Bianchi100% (2)
- Resumen MeditacionesDocument3 paginiResumen MeditacionesCamila RiveraÎncă nu există evaluări
- No Sé Si Debo Hablaros de Las Primeras Meditaciones Que Hice AllíDocument2 paginiNo Sé Si Debo Hablaros de Las Primeras Meditaciones Que Hice AllíHanagomi kusohanaÎncă nu există evaluări
- René Descartes y TareaDocument6 paginiRené Descartes y TareaSofia SoriaÎncă nu există evaluări
- Lectura Nº2Document1 paginăLectura Nº2Mariela Moreira ArmijoÎncă nu există evaluări
- Ejercicios Con TextosDocument1 paginăEjercicios Con TextosAlex RÎncă nu există evaluări
- 13 - Descartes Meditaciones MetafisicasDocument8 pagini13 - Descartes Meditaciones MetafisicasBelu VillafañeÎncă nu există evaluări
- Texto 2 DescartesDocument5 paginiTexto 2 DescartescamomilaÎncă nu există evaluări
- 2.3 La Filosofã A de DescartesDocument3 pagini2.3 La Filosofã A de DescartesAlvaro QuiñonesÎncă nu există evaluări
- Fragmentos de La Segunda Meditación de DescartesDocument2 paginiFragmentos de La Segunda Meditación de DescartesCobiÎncă nu există evaluări
- Primera Meditacion Rene DescartesDocument6 paginiPrimera Meditacion Rene DescartesWilliam Mejía ColoniaÎncă nu există evaluări
- Meditaciones acerca de la filosofía primera: Objeciones y respuestas. Tomo IIDe la EverandMeditaciones acerca de la filosofía primera: Objeciones y respuestas. Tomo IIÎncă nu există evaluări
- Verdades Relativas que Parecen Absolutas: Casi todo es cuestión de perspectivaDe la EverandVerdades Relativas que Parecen Absolutas: Casi todo es cuestión de perspectivaÎncă nu există evaluări
- BPM Business Process Management.Document7 paginiBPM Business Process Management.Dennise PalaciosÎncă nu există evaluări
- Modelo de Cambios de Componente de RendimientoDocument6 paginiModelo de Cambios de Componente de RendimientoDennise PalaciosÎncă nu există evaluări
- Agua BombeoDocument6 paginiAgua BombeoDennise PalaciosÎncă nu există evaluări
- Ayuda en InglesDocument1 paginăAyuda en InglesDennise PalaciosÎncă nu există evaluări
- Union EuropeaDocument28 paginiUnion EuropeaDennise PalaciosÎncă nu există evaluări
- Normas de SeguridadDocument2 paginiNormas de SeguridadDennise PalaciosÎncă nu există evaluări
- Ejecución de Control InternoDocument10 paginiEjecución de Control InternoDennise PalaciosÎncă nu există evaluări
- Microcambios de Las EmpresasDocument9 paginiMicrocambios de Las EmpresasDennise PalaciosÎncă nu există evaluări
- Estado de PatrimonioDocument4 paginiEstado de PatrimonioDennise PalaciosÎncă nu există evaluări
- Estado de Cambios en El PatrimonioDocument6 paginiEstado de Cambios en El PatrimonioDennise PalaciosÎncă nu există evaluări
- Legislacion Laboral VigenteDocument18 paginiLegislacion Laboral VigenteNoemi Estefani Canchari ParionaÎncă nu există evaluări
- Control InternoDocument6 paginiControl InternoDennise PalaciosÎncă nu există evaluări
- AuditoriaDocument16 paginiAuditoriaDennise PalaciosÎncă nu există evaluări
- AuditoriaDocument16 paginiAuditoriaDennise PalaciosÎncă nu există evaluări
- Nia 500 PDFDocument12 paginiNia 500 PDFHarry YucraÎncă nu există evaluări
- Nia 500 PDFDocument12 paginiNia 500 PDFHarry YucraÎncă nu există evaluări
- AuditoriaDocument16 paginiAuditoriaDennise PalaciosÎncă nu există evaluări
- AuditoriaDocument16 paginiAuditoriaDennise PalaciosÎncă nu există evaluări
- CostoDocument22 paginiCostoDennise PalaciosÎncă nu există evaluări
- Necesito El MaterialDocument1 paginăNecesito El MaterialDennise PalaciosÎncă nu există evaluări
- Trabajo de Costos ABC Con Caso PracticoDocument26 paginiTrabajo de Costos ABC Con Caso PracticoDennise PalaciosÎncă nu există evaluări
- Necesito El MaterialDocument1 paginăNecesito El MaterialDennise PalaciosÎncă nu există evaluări
- Estatica Aplicada en La Ingenieria CivilDocument22 paginiEstatica Aplicada en La Ingenieria CivilDavid Henry Bernilla Rodriguez50% (2)
- Clase STRING Lenguaje JAVADocument6 paginiClase STRING Lenguaje JAVADouglas Sánchez MalpicaÎncă nu există evaluări
- Cuadro Sinóptico de RequisitoDocument4 paginiCuadro Sinóptico de RequisitoAnonymous pj7XzRJÎncă nu există evaluări
- $RK0B45PDocument135 pagini$RK0B45PAlejandra ChavezÎncă nu există evaluări
- Ficha de Seguimiento Ecas de Temas de Fisica Segundo ParcialDocument7 paginiFicha de Seguimiento Ecas de Temas de Fisica Segundo ParcialvenequijaÎncă nu există evaluări
- Operaciones Con PolinomiosDocument5 paginiOperaciones Con PolinomiosRominaÎncă nu există evaluări
- FC 99 6 Problemas Con FuncionesDocument6 paginiFC 99 6 Problemas Con FuncionesNelson ChiribogaÎncă nu există evaluări
- 1699130268619897453a85b4.46116278Document2 pagini1699130268619897453a85b4.46116278cris lopez floresÎncă nu există evaluări
- 6 Practica Calificada FinitosDocument19 pagini6 Practica Calificada FinitosJesus Ernesto Peralta HuasasquicheÎncă nu există evaluări
- Clase-2 Teorema de Representación de Riesz para Funcionales Lineales PositivosDocument37 paginiClase-2 Teorema de Representación de Riesz para Funcionales Lineales PositivosGerior FelizÎncă nu există evaluări
- Sesiones Proyecto - 1ra y 4ta SemanaDocument88 paginiSesiones Proyecto - 1ra y 4ta SemanaMarino Cornelio Granados TamisÎncă nu există evaluări
- Integrales Triples en Coordenadas EsféricasDocument5 paginiIntegrales Triples en Coordenadas Esféricasrooney1Încă nu există evaluări
- Modulacion DigitalDocument10 paginiModulacion DigitalCarlos FloresÎncă nu există evaluări
- Guía #3Document4 paginiGuía #3Bautysta LapianaÎncă nu există evaluări
- Psicología Social Algunas Claves para Entender La Conducta Humana.Document471 paginiPsicología Social Algunas Claves para Entender La Conducta Humana.Lucy Chumbimuni75% (12)
- Matemáticas Financieras Interes SimpleDocument10 paginiMatemáticas Financieras Interes SimpleJohana Lizeth Quispe PacoÎncă nu există evaluări
- Ejercicios de DecimalesDocument19 paginiEjercicios de DecimalesFer LepeÎncă nu există evaluări
- Material Arreglos en PythonDocument6 paginiMaterial Arreglos en PythonAlex M.Încă nu există evaluări
- Temp y Calor Marzo 2012Document101 paginiTemp y Calor Marzo 2012Guillermo Cesar GanemÎncă nu există evaluări
- Germinación Solanum LycopersicumDocument1 paginăGerminación Solanum LycopersicumJordiDiazGarciaÎncă nu există evaluări
- Planeaciones Pensamiento MatemáticoDocument3 paginiPlaneaciones Pensamiento MatemáticoEli AguilarÎncă nu există evaluări
- Manual de Geometria DescriptivaDocument44 paginiManual de Geometria DescriptivaJosé Luis Arce Flores100% (3)
- Material RocosoDocument7 paginiMaterial RocosoCARLOS MURILLOÎncă nu există evaluări
- Fisica2 TareaDocument4 paginiFisica2 TareaAdonis Steven Lima CusmeÎncă nu există evaluări
- Fundamentos de Investigacioness PDFDocument7 paginiFundamentos de Investigacioness PDFcoto881988Încă nu există evaluări
- Actividad Practica Aplicada U3Document6 paginiActividad Practica Aplicada U3Cristofer JimenezÎncă nu există evaluări
- Examen - (AAB02) Cuestionario 2 - Resolución de Problemas de Funciones y Aplicaciones de La Vida RealDocument10 paginiExamen - (AAB02) Cuestionario 2 - Resolución de Problemas de Funciones y Aplicaciones de La Vida RealSebastian Mayorga100% (1)
- Analisis DimensionalDocument1 paginăAnalisis DimensionalamparitomagrÎncă nu există evaluări
- Problemas AvDocument9 paginiProblemas AvMrls JoseÎncă nu există evaluări
- Examen Parcial Algebra SuperiorDocument2 paginiExamen Parcial Algebra SuperiorFelipe Ramirez Sandoval100% (7)