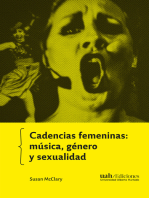Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
El Espíritu Como Lenguaje Cifrado Del Cuerpo
Încărcat de
pedro9ram9rez9pintoDrepturi de autor
Formate disponibile
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentDrepturi de autor:
Formate disponibile
El Espíritu Como Lenguaje Cifrado Del Cuerpo
Încărcat de
pedro9ram9rez9pintoDrepturi de autor:
Formate disponibile
EL ESPÍRITU COMO LENGUAJE CIFRADO DEL CUERPO
La perspectiva genealógica, que mira al cuerpo como hilo conductor de
la investigación filosófica, supone, esencialmente, esta afirmación: toda crea-
ción cultural (religión, moral, ciencia, etc.) es la proyección de sensaciones ele-
mentales orgánicas, fisiológicas, relativas a un determinado grado de fuerza o
de voluntad de poder. Por tanto, es el cuerpo quien interpreta. A partir de esa
fuerza, el lenguaje construye un mundo de ficciones lógico-conceptuales que
son “los objetos”, ilusoriamente percibidos como “hechos independientes”,
cuando son el producto del olvido de su condición de meras creaciones de la
voluntad de poder. Es decir, “la cosa objetivada” es ya la cosa separada del mo-
vimiento de su autoproducción y reducida a un esquema o a un concepto. Es
un efecto del lenguaje, codificación cifrada de determinados afectos, impulsos y
fuerzas del cuerpo que se cristaliza y se convierte en instancia primera y más
elemental de configuración y transmisión de una cultura.
El lenguaje se ha creado dentro de un proceso progresivo de creatividad
“artística” en virtud del cual una determinada voluntad de poder reduce la plu-
ralidad a unidad o a una forma. El lenguaje no es una estructura formal a priori,
eterna, inmutable e independiente de su historia. Es el tejido básico espiritual
en el que se incrustan los juicios de valor, las estimaciones primeras, la actitud
ante el mundo y ante la vida de unos individuos determinados y que se van
transmitiendo a través de generaciones en virtud del proceso de socialización.
Por eso, es al lenguaje de la cultura europea al que hay que aplicar el criterio
genealógico de valoración y diferenciación para desvelar su intrínseco nihilismo.
El mecanismo estructural por el que la voluntad de poder crea el lengua-
je sigue el siguiente proceso: excitaciones corporales son traducidas en imáge-
nes, estas son analógicamente reproducidas en sonidos y, por último, las pala-
bras se convierten en conceptos cuando ya no queda nada de la impresión sen-
sible que originariamente acompañaba a la imagen. Este producto final, el con-
cepto, simplifica y generaliza a todo un conjunto de experiencias o de impresio-
nes posibles el esquema simbólico generado a partir de una determinada expe-
riencia concreta y única: aunque querer es una actividad muy compleja en la in-
tervienen una multiplicidad de impulsos y de estados afectivos diversos, el len-
guaje hace del querer una actividad única realizada por un sujeto.
Las palabras no son ni una imitación de las esencias de las cosas, ni el
lenguaje de la melodía originaria de los sentimientos, pero tampoco, estricta-
mente hablando, puras construcciones convencionales arbitrarias, en la medida
en que, aunque perdidas y olvidadas, contienen en su fondo lejanas alusiones a
su origen que ellas reflejan simbólicamente.
A partir de esto, lo que diferenciaría al lenguaje nihilista de la cultura eu-
ropea de otro hipotéticamente imaginable de no haberse desarrollado aquél en
íntima conexión con la consolidación de nuestra metafísica dualista y de nuestra
moral cristiana, radica en que la operación de conceptualización por la que se
reduce la multiplicidad a la unidad ha conferido luego a ésta el carácter de una
identidad sustancial convirtiendo los conceptos en un trasmundo de sustancias
metafísicas como lo “en sí”, independientemente de las variaciones sensibles y
empíricas que vemos que sufren sus atributos y, por tanto, acusando de false-
dad el testimonio de los sentidos. Ahora bien, los sentidos no mienten cuando
muestran el devenir de la vida. Es cierto que la necesidad social de comunica-
ción obliga a producir unidades de sentido fijas, homogéneas, pero esa necesi-
dad no obliga a hacer de las categorías lingüísticas la expresión de esencias in-
teligibles, metafísicas, situadas en otro mundo verdadero que desacredita la
realidad de éste. Esta fetichización de las categorías lingüísticas ha sido obra de
las fuerzas reactivas por un miedo patológico a la irrupción de diferencias por
una carencia de gusto en lo problemático y difícil.
El entramado conceptual que forma el tejido lingüístico de la cultura eu-
ropea deriva genealógicamente de una voluntad débil que busca un refugio
ante la multiplicidad contradictoria y desconcertante que representa el devenir
del mundo sensible y de la vida. Categorías lógico-gramaticales como las de
causa y efecto, las clasificaciones en géneros y especies, las generalizaciones,
simplificaciones, equivalentes y leyes obedecen, por su connivencia metafísica
en el caso concreto de nuestro lenguaje a una necesidad psicológica, no ya de
estabilidad, sino de inmovilismo.
Una vez forjado el lenguaje de este modo, la incorporación de la cultura
que se lleva a cabo, en primera instancia, con la adquisición de la competencia
lingüística, hace víctimas a los individuos del poder intoxicador de su gramática.
Es decir, el dualismo metafísico y su desprecio de lo sensible a favor de un
mundo de esencias puras y eternas, la fe cristiana en un trasmundo y su valo-
ración de éste como nada están ya tan incrustados en la gramática de nuestro
lenguaje y en su sintaxis que, aunque en el plano consciente no nos adhiramos
a sus principios, no podemos defendernos del efecto moldeador de la lógica
gramatical en la configuración de nuestras condiciones de existencia. Nuestro
lenguaje no deja de reintroducir incesantemente los conceptos de la metafísica
(sustancia, causalidad…). Habiéndose olvidado el acto de creación artística del
que el lenguaje ha nacido, creemos espontáneamente en las falsas identidades
sustanciales que designan.
El lenguaje es el que mantiene vigente la fe en una correspondencia de
funciones ligadas a sus leyes con los principios de la metafísica y no deja que
se pierda la fe en Dios, cuyo concepto se mantiene como hipóstasis de los prin-
cipales conceptos derivados de las categorías y reglas gramáticas: sujeto, cau-
sa, sustancia, ser.
Nietzsche acusa concretamente a los filósofos de ser los creadores de un
lenguaje necrófilo, momificador, antiartístico e idóneo sólo para representar el
monótono-teísmo con gesto de sepulturero. Las palabras derivan, a través de
transposiciones arbitrarias, por lo que el lenguaje surge de un acto original de
creatividad artística que se olvida o se borra a favor del funcionamiento de
identidades conceptuales necesarias para la comunicación. La experiencia de
sustraerse, aun de modo momentáneo y ocasional, a la permanente presión del
lenguaje utilitario y abstracto nos defendería de la metafísica a la que induce la
gramática, haciéndonos presente que todo lenguaje es relación de alusión, sim-
bolización inadecuada de la experiencia sensible de la que procede. En las pala-
bras quedan residuos de metáforas, de la actividad creadora primordial de tipo
artístico de la que provienen. La poesía es el lenguaje que sintoniza con estos
restos y que habría podido sanear, redimir a un lenguaje común menos subor-
dinado a una metafísica nihilista porque es el lenguaje más próximo al mundo
sensible, mientras que en el lenguaje abstracto de la metafísica y de la ciencia
la “realidad” del mundo sensible no puede aflorar ni siquiera como problema.
Esto no significa afirmar que hubiera podido existir de algún modo un
lenguaje privilegiado (la poesía) capaz de reflejar o de expresar, de un modo
más adecuado que el lenguaje de la gramática metafísica, la “verdad” de lo
sensible. Nuestro cuerpo mismo no puede ser para nosotros otra cosa que una
interpretación. Y cuando decimos que es el cuerpo el que interpreta, lo que es-
tamos diciendo es que esa fuerza de transposición es inalcanzable para nuestra
conciencia. No tenemos acceso inmediato a la vida como dinámica de fuerzas.
De modo que la poesía no nos aportaría ninguna vía excepcional de acceso a la
verdad de lo sensible. Sí nos aportaría la experiencia de que toda nuestra rela-
ción con el mundo es una relación estética.
Schopenhauer y el romanticismo creyeron que mientras que las ideas no
son más que ecos debilitados de los sentimientos, los sentimientos nos llevarían
a la verdad como autoaprehensión directa de la vida de la physis en la que el
cuerpo participa. Nietzsche objetó que, de esta hipótesis, tan sólo es verdad
que las ideas son exégesis superficiales de la relación del cuerpo con el mundo,
que lo espiritual es el lenguaje cifrado del cuerpo. No es verdad, en cam-
bio, que el sentimiento constituya la intuición verdadera de la cosa en sí ni que
pueda permitir el acceso directo a la esencia del mundo, pues el sentimiento no
es un dato simple. Es, él mismo, ya un lenguaje. Entre mí mismo con ser vivo
que siente y yo mismo como ser cultura que toma conciencia e interpreta ese
sentimiento hay un abismo de separación que no une ningún puente.
Incluso si esas impresiones o sensaciones elementales son convertidas
en poesía (un lenguaje distanciado de la lógica y de la gramática), tan sólo es
posible lograr un residuo de rememoración de la huella de la experiencia origi-
naria que ha quedado olvidada en la palabra. En realidad sólo disponemos de
actos de metaforización compuestos de diversos saltos entre esferas totalmente
distintas. Sensaciones, imágenes, palabras y conceptos son los escalones que
separan intervalos infranqueables. No hay en ningún momento, una relación de
vínculo inmediato entre sensación e imagen lingüística. No hay para nosotros
estado de naturaleza. Todas nuestras “impresiones” son, en realidad, aprendi-
das de una cadena de interpretaciones a través de la cual han llegado hasta no-
sotros que las hemos incorporado como condiciones de nuestra existencia. Y la
fuerza misma de la voluntad de poder que interpreta o crea como fuerza artísti-
camente “natural” es ya, ella misma, una fuerza de transposición, una
traducción balbuciente, un lenguaje totalmente extraño.
Todo lenguaje supone, pues, una separación y una distancia irreductible
de modo que nunca la vida ni la cosa en sí ni la verdad del ser pueden hacerse
presentes a la conciencia en el lenguaje. No es cierto que el ser de las cosas se
nos dé cuando las percibimos empíricamente. Lo que se nos da es enseguida
transpuesto a un lenguaje y en ese lenguaje ya lo único que queda, borrada y
olvidada, es una antigua “señal”. Todo lenguaje señala sustituyendo, significa
impropiamente, no denota sino que connota. La trasposición originaria es la
metáfora, de modo que el lenguaje es originariamente metafórico. No se trata
de pensar en la posibilidad de un lenguaje como “redención”, sino de que el
lenguaje y sus posibles usos no cierre con violencia la posibilidad de que com-
prendamos nuestra relación con el mundo como una relación estética. La acu-
sación que Nietzsche hace al lenguaje de nuestra cultura europea de ser una
fuerza nihilizadora apunta a esta violencia con la que impone la fetichización
metafísica de sus categorías e impide una experiencia estético-dionisíaca de
afirmación del devenir.
Wagner acertaba cuando pensaba que el primer paso que había que dar
era concretar como fuera el lenguaje con la vida, compensar con la música el
efecto alienante al que nos sometía el lenguaje común. Pero equivocó el senti-
do de que podría ser posible un lenguaje musical capaz de redimirnos de la
inautenticidad en la que nos mantiene la cultura al permitirnos el reencuentro
con la verdad de nuestro auténtico ser ofrecida en la música. Y también se
equivocaba cuando creía que los griegos supieron crear este lenguaje musical
que él se esforzaba ahora en reproducir. Nietzsche sólo conquista una perspec-
tiva propia tras encontrar los argumentos que contradicen esta convicción de
Wagner.
En la tragedia ática, lo mismo que en el arte dórico, lo dionisíaco parece
conciliarse con la visión apolínea a partir de una voluntad de apariencia que es
voluntad de sustraerse a la necesidad y al dolor a través de la disciplina de la
mesura y la luminosidad plásticas de Apolo. Dioniso es el nombre que entre los
griegos habría recibido la energía elemental de autoafirmación de la vida carac-
terizada principalmente por la sobreabundancia de fuerza y la desmesura. Apolo
designaría las formas luminosas de la apariencia que seducen a existir, formas
que nacen y se sumergen de nuevo en el flujo terrible y anonadante del deve-
nir, o sea, en aquella voluntad de devenir que simboliza Dioniso y que irradia de
la profundidad misma del cuerpo. El contenido propio de la relación entre
Dioniso y Apolo es el de una lucha, una oposición que enfrenta a ambos im-
pulsos, los divide a la vez que los une y que, por no encontrar nunca un sínte -
sis, está siempre en devenir.
Son significativas las diferencias entre esta actitud ante la vida que ha-
brían plasmado los griegos en su cultura, y la que ha sido propia de nuestra
cultura europea, formada bajo la inspiración de la metafísica moral platónico-
cristiana. Nietzsche destaca, en primer lugar, la “fuerza prodigiosa” que supera
el miedo al devenir sensible (el caos y la desmesura de la dionisíaco) y lo invier-
te en el entusiasmo y en la seducción a existir que produce la cultura apolínea.
En segundo lugar, subraya la comprensión básica, que recoge el pensamiento
de Heráclito, del acontecer del mundo como lucha de fuerzas y, por tanto, del
sentido de cada “cosa” como momento de un equilibrio siempre inestable entre
algo y su contrario. Por último, subraya la valoración de esta lucha constitutiva
del devenir como la eterna justicia. Los griegos presocráticos no sintieron
la necesidad de un principio y un fin, no les hizo falta ninguna teleolo-
gía metafísica, no rechazaron lo sensible como mal desde la afirma-
ción de un orden moral trascendente. La lucha de fuerzas es el juego
como esencia del mundo e inocencia del devenir; la justicia eterna es un movi-
miento vida-muerte que determina, por tanto, que toda vida sea, al mismo
tiempo también, una muerte continua.
Esta actitud afirmativa es lo que confiere un valor modélico a la cultura
griega. La comprensión de la reciprocidad agonal de lo apolíneo y lo dionisíaco
constituye el primer modo que tiene Nietzsche de expresar su idea de que lo
que hay, en último término, en el fondo de toda forma cultural es la polaridad
básica de los afectos con anclaje al cuerpo: placer y dolor, vida y muerte. En
esta polaridad tiene su origen último lo que llamamos cultura, o sea, aquello en
lo que consideramos que el ser humano se diferencia del simple animal.
La diferencia entre una cultura de la salud y otra decadente radicaría en-
tonces en que la primera no habría optado por ocultarse a así misma, como ha
hecho la cultura europea, su verdadero origen, sino que, al contrario, se lo ha-
ría presente permanentemente de forma sublimada.
En las formas de la cultura se justifican afectos elementales relativos a
un determinado grado de fuerza o de voluntad poder. Lo propio de ésta es ser
un poder de producción de formas e interpretaciones que se ejerce en un conti-
nuo evaluar, incorporar y fundir con el cuerpo propio sus interpretaciones, esti-
maciones y juicios de valor. De modo que placer y dolor, equilibrio y desequili-
brio, utilidad y nocividad son las sensaciones elementales que subyacen a nues-
tros valores, a nuestras verdades y creencias y a nuestro código moral. Como
sensaciones orgánicas preexisten a todos los juicios, pero esto no es expresión
de un simple biologismo vulgar. El ser humano tiene la posibilidad de elevar la
relación placer-dolor por encima del umbral elemental de autoafección que
constituye la vida del cuerpo, lo que introduce una complejidad en sus motiva-
ciones que puede modificar por completo (en comparación con el animal) la
elemental relación placer-atracción, dolor-rechazo. Es decir, en el hombre los
impulsos son transformables: pueden ser desligados de sus fines inmediatos
para ser puestos al servicio de finalidades espirituales, morales, artísticas, reli-
giosas, políticas, etc. a partir de los trabajos de Freud conocemos esta facultad
con el nombre de “sublimación”.
Tanto para Freud como para Nietzsche, ésta no es la espiritualización en
sentido tradicional. O sea, no es favorecer el desarrollo del espíritu mediante la
negación, mortificación o neutralización ascética de sus enemigos los sentidos.
Tampoco es la superación en sentido hegeliano, un proceso de integración pro-
gresiva de lo físico en lo espiritual, sino que es el resultado de un esfuerzo de
autosuperación que refina la energía vital y la emplea como fuerza de creativi-
dad en el plano de lo espiritual. El espíritu no constituye una esfera autónoma
relacionada con lo trascendente y en todo caso, distinta “por naturaleza” a las
fuerzas sensibles del cuerpo. No hay, por un lado, fuerzas espirituales y, por
otro, inclinaciones sensuales. Sólo hay una energía vital moldeable que puede
ser desviada de su fin biológico inmediato y canalizada en la creación artística o
en la actividad social. Una cultura sana se distinguiría por el hecho de que no
constituiría para ella una tensión insoportable la posibilidad de reconocer esto.
Se distinguiría en que, en vez de promover una lucha contra los instintos, una
neutralización de los sentidos y una negación de las pasiones, habría aprendido
a provechar la potencialidad mágica y trasnfigurante del cuerpo.
Nietzsche habla, pues, del cuerpo, a la vez como construcción hermenéu-
tica y como formación de poder, y lo propone como instancia a partir de la cual
analizar las creaciones culturales e históricas para determinar en ellas su orga-
nización biológica interna. Abre así el horizonte para una comprensión de la cul-
tura como lenguaje cifrado del cuerpo. Esta perspectiva supone entonces, no
sólo destacar la influencia configuradora de la cultura sobre el cuerpo sino, a la
vez, la comprensión del cuerpo como “la gran razón”, es decir, en última instan-
cia como quien piensa y quien decide, mientras que la conciencia permanece en
la ignorancia de eso que, en último término, es lo decisivo. Frente a la condi-
ción que las fuerzas del cuerpo, los instintos, tienen de instancias primeras y
espontáneas de nuestro comportamiento, la conciencia sólo es un fenómeno
superficial. El yo no es más que la simplificación lógica y abstracta que resulta
de la reconversión de la unidad viviente en unidad pensada.
S-ar putea să vă placă și
- Pec Antropologia SocialDocument5 paginiPec Antropologia SocialLuis Alfonso García GilÎncă nu există evaluări
- Yo, el Otro, Dios: Bosquejo de una antropología filosófica fenomenológica en HusserlDe la EverandYo, el Otro, Dios: Bosquejo de una antropología filosófica fenomenológica en HusserlÎncă nu există evaluări
- Ateísmo, fe y liberación: Mensaje cristiano y pensamiento de MarxDe la EverandAteísmo, fe y liberación: Mensaje cristiano y pensamiento de MarxÎncă nu există evaluări
- ¿Por qué seguir contando historias de la filosofía?: reflexiones sobre la historia y la historiografía de la filosofíaDe la Everand¿Por qué seguir contando historias de la filosofía?: reflexiones sobre la historia y la historiografía de la filosofíaÎncă nu există evaluări
- Apuntes Sobre La Ética de Schopenhauer, Ana Isabel RábadeDocument8 paginiApuntes Sobre La Ética de Schopenhauer, Ana Isabel RábadeIngravidezÎncă nu există evaluări
- Estética 2022. Teórico 11Document40 paginiEstética 2022. Teórico 11Simón MartínezÎncă nu există evaluări
- Conocimiento y tradición metafísica: Estudios gnoseológicos sobre Bergson, Heidegger, Husserl, Hegel, Kant y Tomás de AquinoDe la EverandConocimiento y tradición metafísica: Estudios gnoseológicos sobre Bergson, Heidegger, Husserl, Hegel, Kant y Tomás de AquinoÎncă nu există evaluări
- Galeria UffiziDocument2 paginiGaleria UffiziCopperConceptÎncă nu există evaluări
- Mónica Cragnolini - Identidad, Enfermedad y Lenguaje en Nietzsche, La Mascara de La LocuraDocument7 paginiMónica Cragnolini - Identidad, Enfermedad y Lenguaje en Nietzsche, La Mascara de La LocuraLuis AdrianÎncă nu există evaluări
- Teórico 3.b 2022 - DescartesDocument41 paginiTeórico 3.b 2022 - DescartesSathya DelpiÎncă nu există evaluări
- Tolerancia PDFDocument3 paginiTolerancia PDFWk DanielÎncă nu există evaluări
- 24 - Un Acercamiento Al Problema Religioso en El Pensamiento de Michel Henry PDFDocument12 pagini24 - Un Acercamiento Al Problema Religioso en El Pensamiento de Michel Henry PDFDescartesÎncă nu există evaluări
- 52 La Síntesis Escolástica de Tomás de AquinoDocument13 pagini52 La Síntesis Escolástica de Tomás de AquinoEstel ValawingÎncă nu există evaluări
- Vocabulario Términos Artísticos (Fundamentos Del Arte)Document25 paginiVocabulario Términos Artísticos (Fundamentos Del Arte)Nerea MongeÎncă nu există evaluări
- Kant y la conciencia moral: Un comentario de los textos principalesDe la EverandKant y la conciencia moral: Un comentario de los textos principalesÎncă nu există evaluări
- Kant DiccionarioDocument23 paginiKant DiccionarioSergio Pérez López0% (1)
- Estetica de Kant - Kathia Hanza2Document8 paginiEstetica de Kant - Kathia Hanza2Max Henry Chauca SalasÎncă nu există evaluări
- Negacion de La Metafísica 2015Document4 paginiNegacion de La Metafísica 2015Flavia Patricia DI RosaÎncă nu există evaluări
- Trabajo de La Carrera Sobre Heidegger y HusserlDocument14 paginiTrabajo de La Carrera Sobre Heidegger y HusserlSara BarquineroÎncă nu există evaluări
- Construccion de Cultura en Hegel PDFDocument10 paginiConstruccion de Cultura en Hegel PDFjii7crarÎncă nu există evaluări
- Edgardo Albiizu - Sentido - Una Frontera de La FilosofíaDocument16 paginiEdgardo Albiizu - Sentido - Una Frontera de La FilosofíaMartinÎncă nu există evaluări
- Programa Gnoseología - 2017Document7 paginiPrograma Gnoseología - 2017Lore CorvalánÎncă nu există evaluări
- Filosofía, política y platonismo: una investigación sobre la lectura arendtiana de KantDe la EverandFilosofía, política y platonismo: una investigación sobre la lectura arendtiana de KantÎncă nu există evaluări
- El Mundo Al Reves en Hegel y HeideggerDocument6 paginiEl Mundo Al Reves en Hegel y HeideggerHuachoinfernalÎncă nu există evaluări
- Expresar La Physis PDFDocument271 paginiExpresar La Physis PDFGieil InterculturalÎncă nu există evaluări
- Política y emancipación:: una aproximación desde la ontología política de Miguel AbensourDe la EverandPolítica y emancipación:: una aproximación desde la ontología política de Miguel AbensourÎncă nu există evaluări
- El problema de la historia en la filosofía crítica de KantDe la EverandEl problema de la historia en la filosofía crítica de KantÎncă nu există evaluări
- Descartes y BaconDocument16 paginiDescartes y BaconClaudio Nahuel Moyano100% (1)
- Aprehensión de la historia de la filosofía con sentido ético-cultural.De la EverandAprehensión de la historia de la filosofía con sentido ético-cultural.Încă nu există evaluări
- Apéndice A La Dialéctica TrascendentalDocument6 paginiApéndice A La Dialéctica TrascendentalTatiPontoriusÎncă nu există evaluări
- Acerca de Lo Que Hay Quine 4.0Document4 paginiAcerca de Lo Que Hay Quine 4.0Jabier SonnyÎncă nu există evaluări
- Filosofía: Material de Estudio - 5to Año "Instituto Moderno de Educación Integral" Uegp #74Document24 paginiFilosofía: Material de Estudio - 5to Año "Instituto Moderno de Educación Integral" Uegp #74Pani BetoÎncă nu există evaluări
- Filosofía de La ReligiónDocument14 paginiFilosofía de La ReligiónM. Bosch Iribarren100% (1)
- La Moral de KantDocument10 paginiLa Moral de KantnatalÎncă nu există evaluări
- Estética Filosófica en América Latina2Document4 paginiEstética Filosófica en América Latina2Ana Lucero TroncosoÎncă nu există evaluări
- Diccionario Crítico de Ciencias Sociales - HermenéuticaDocument6 paginiDiccionario Crítico de Ciencias Sociales - HermenéuticaChristian Olvera Jiménez100% (1)
- WaltonDocument12 paginiWaltonPaoRobledoÎncă nu există evaluări
- Tema 4. MetafísicaDocument15 paginiTema 4. MetafísicaDuna MaciasÎncă nu există evaluări
- ANOTACIONES PARA UNA ESTÉTICA DE LO AMERICANO Rodolfo KuschDocument16 paginiANOTACIONES PARA UNA ESTÉTICA DE LO AMERICANO Rodolfo KuschMariana RecagnoÎncă nu există evaluări
- Tema 14C - La Metafísica Como Problema. - OposinetDocument16 paginiTema 14C - La Metafísica Como Problema. - OposinetLayn GrÎncă nu există evaluări
- La región de lo espiritual: En el centenario de la publicación de Ideas I, de E. HursserlDe la EverandLa región de lo espiritual: En el centenario de la publicación de Ideas I, de E. HursserlEvaluare: 5 din 5 stele5/5 (1)
- Cómo Conocemos, Aportes de Duns Scoto A La GnoseologíaDocument4 paginiCómo Conocemos, Aportes de Duns Scoto A La GnoseologíaHermano Andrés SaavedraÎncă nu există evaluări
- ETICA ARISTOTELICA Carpio Adolfo. Principios de Filosofia. Bs. As. Glauco. 2004. Pp. 117 A 121. EditadoDocument8 paginiETICA ARISTOTELICA Carpio Adolfo. Principios de Filosofia. Bs. As. Glauco. 2004. Pp. 117 A 121. EditadoSilvina HÎncă nu există evaluări
- Pensar la experiencia: Ensayos desde la conciencia, el cuerpo y el arteDe la EverandPensar la experiencia: Ensayos desde la conciencia, el cuerpo y el arteÎncă nu există evaluări
- Autonomía en La Obra de Arte en Martin HeideggerDocument12 paginiAutonomía en La Obra de Arte en Martin HeideggerThais De Sa OliveiraÎncă nu există evaluări
- Maurice Nédoncelle: Una filosofía de la historiaDe la EverandMaurice Nédoncelle: Una filosofía de la historiaÎncă nu există evaluări
- Tema 68Document24 paginiTema 68Miguel Alcázar MedinaÎncă nu există evaluări
- Friedrich NietzscheDocument6 paginiFriedrich NietzscheangelaÎncă nu există evaluări
- Articular lo simple: Aproximaciones heideggerianas al lenguaje, al cuerpo y a la técnicaDe la EverandArticular lo simple: Aproximaciones heideggerianas al lenguaje, al cuerpo y a la técnicaÎncă nu există evaluări
- Carlos Rojas Osorio - Gilles Deleuze La Maquina SocialDocument5 paginiCarlos Rojas Osorio - Gilles Deleuze La Maquina SocialEdu GianÎncă nu există evaluări
- Nietzsche. Sánchez MecaDocument11 paginiNietzsche. Sánchez Mecamaronita55Încă nu există evaluări
- Informe de Lectura Sobre Lo Bello y Lo SiniestroDocument4 paginiInforme de Lectura Sobre Lo Bello y Lo SiniestroSANTIAGO PABÓN OLARTEÎncă nu există evaluări
- Apuntes de Clases. Unidad 3. Kant. Analítica de Lo SublimeDocument10 paginiApuntes de Clases. Unidad 3. Kant. Analítica de Lo SublimeMarie SoÎncă nu există evaluări
- Protocolos - Fundam. de La Met. de Las CostumbresDocument12 paginiProtocolos - Fundam. de La Met. de Las CostumbresMarcelo ZanardoÎncă nu există evaluări
- Historia de La Ciencia 1Document76 paginiHistoria de La Ciencia 1pedro9ram9rez9pintoÎncă nu există evaluări
- HC - Apuntes Primer Cuatrimestre 2009-2010Document153 paginiHC - Apuntes Primer Cuatrimestre 2009-2010Pepe GoteraÎncă nu există evaluări
- ¡Es La Economía, Estúpido! y Es La Corrupción MoralDocument4 pagini¡Es La Economía, Estúpido! y Es La Corrupción Moralpedro9ram9rez9pintoÎncă nu există evaluări
- La Transvaloración de Todos Los ValoresDocument6 paginiLa Transvaloración de Todos Los Valorespedro9ram9rez9pintoÎncă nu există evaluări
- ANTROPOLOGÍA SOCIAL I Bibliografía ObligatoriaDocument1 paginăANTROPOLOGÍA SOCIAL I Bibliografía Obligatoriapedro9ram9rez9pintoÎncă nu există evaluări
- H.C.tema 3 Los Orígenes de La Ciencia ModernaDocument55 paginiH.C.tema 3 Los Orígenes de La Ciencia Modernapedro9ram9rez9pintoÎncă nu există evaluări
- Tema I. Historia General de La CienciaDocument39 paginiTema I. Historia General de La Cienciapedro9ram9rez9pinto100% (1)
- Antropología Filosófica I-Ejercicios Prácticos-Ud I - TemaDocument1 paginăAntropología Filosófica I-Ejercicios Prácticos-Ud I - Temapedro9ram9rez9pintoÎncă nu există evaluări
- La Sublimación de Los InstintosDocument4 paginiLa Sublimación de Los Instintospedro9ram9rez9pintoÎncă nu există evaluări
- La Crítica de Nietzsche Al FeminismoDocument3 paginiLa Crítica de Nietzsche Al Feminismopedro9ram9rez9pintoÎncă nu există evaluări
- La Crítica de Nietzsche Al Socialismo y Al NacionalismoDocument3 paginiLa Crítica de Nietzsche Al Socialismo y Al Nacionalismopedro9ram9rez9pintoÎncă nu există evaluări
- La Idea Nietzscheana de La Autosuperación, La Moral de Los SeñoresDocument7 paginiLa Idea Nietzscheana de La Autosuperación, La Moral de Los Señorespedro9ram9rez9pintoÎncă nu există evaluări
- Antropología Filosófica I-Cuadros-Unidad Didáctica II-temaDocument6 paginiAntropología Filosófica I-Cuadros-Unidad Didáctica II-temapedro9ram9rez9pintoÎncă nu există evaluări
- La Crítica de Nietzsche A La CompasiónDocument5 paginiLa Crítica de Nietzsche A La Compasiónpedro9ram9rez9pinto0% (1)
- El Cuerpo Como Hilo Conductor, El Método GenealógicoDocument3 paginiEl Cuerpo Como Hilo Conductor, El Método Genealógicopedro9ram9rez9pintoÎncă nu există evaluări
- El Proyecto de Schleiermacher de Una Hermenéutica UniversalDocument7 paginiEl Proyecto de Schleiermacher de Una Hermenéutica Universalpedro9ram9rez9pintoÎncă nu există evaluări
- Causas de La Mediocridad Del Hombre ModernoDocument4 paginiCausas de La Mediocridad Del Hombre Modernopedro9ram9rez9pintoÎncă nu există evaluări
- En Qué Consiste El Gregarismo de La Sociedad ModernaDocument4 paginiEn Qué Consiste El Gregarismo de La Sociedad Modernapedro9ram9rez9pinto100% (1)
- La Crisis Del ParlamentarismoDocument2 paginiLa Crisis Del Parlamentarismopedro9ram9rez9pintoÎncă nu există evaluări
- Amor Fati y Eterno RetornoDocument8 paginiAmor Fati y Eterno Retornopedro9ram9rez9pinto100% (2)
- NIHILISMODocument28 paginiNIHILISMOJonathan Yadid Castro Mirabel 1-BÎncă nu există evaluări
- Comparación Nitzsche y DescartesDocument2 paginiComparación Nitzsche y Descartesanónimo anónimoÎncă nu există evaluări
- Revista Observaciones Filosóficas - La Posmodernidad Nuevo Régimen de Verdad, Violencia Metafísica y Fin de Los MetarrelatosDocument17 paginiRevista Observaciones Filosóficas - La Posmodernidad Nuevo Régimen de Verdad, Violencia Metafísica y Fin de Los MetarrelatosSebastian NegrelliÎncă nu există evaluări
- UbermannDocument18 paginiUbermannJuan CórdobaÎncă nu există evaluări
- La Presencia de Animales en Así Habló Zaratustra de NietzscheDocument8 paginiLa Presencia de Animales en Así Habló Zaratustra de NietzscheNicolás Rueda100% (1)
- FB D'Agostini - Analíticos y Continentales - Cap I. El Fin de La FilosofíaDocument7 paginiFB D'Agostini - Analíticos y Continentales - Cap I. El Fin de La Filosofíatito_sánchezÎncă nu există evaluări
- El Nacimiento de La Tragedia El Caminante y Su Sombra La Ciencia Jovial (Friedrich Nietzsche, Germán Cano (Ed.) )Document363 paginiEl Nacimiento de La Tragedia El Caminante y Su Sombra La Ciencia Jovial (Friedrich Nietzsche, Germán Cano (Ed.) )Armando T. CruzÎncă nu există evaluări
- 1 - El Loco (Nietzsche)Document1 pagină1 - El Loco (Nietzsche)Mar EspantoÎncă nu există evaluări
- GARAGALZA ARRIZABALAGA. Hermenéutica Del Lenguaje y SimbolismoDocument17 paginiGARAGALZA ARRIZABALAGA. Hermenéutica Del Lenguaje y SimbolismoSantiago CandussoÎncă nu există evaluări
- Metafisica. Carmen Segura Peraita PDFDocument12 paginiMetafisica. Carmen Segura Peraita PDFNicolas Di BiaseÎncă nu există evaluări
- Subjetividad e Intersubjetividad, Sujeto y PersonaDocument15 paginiSubjetividad e Intersubjetividad, Sujeto y Personaariel3mor3nÎncă nu există evaluări
- Lo Apolineo y Lo DionisiacoDocument2 paginiLo Apolineo y Lo DionisiacoAlcibiadesÎncă nu există evaluări
- El Dinero y La Libertad ModernaDocument21 paginiEl Dinero y La Libertad ModernaOciel ArcosÎncă nu există evaluări
- Las Etapas de NietzscheDocument4 paginiLas Etapas de NietzschePamela SotoÎncă nu există evaluări
- ¿Qué Es Un Dispositivo? Deleuze, Fanlo, AgambenDocument24 pagini¿Qué Es Un Dispositivo? Deleuze, Fanlo, AgambenAylén ZapataÎncă nu există evaluări
- Nietzsche, Friedrich - Sobre La Utilidad y El Perjuicio de La Historia para La Vida. Segunda Intempestiva-Biblioteca Nueva (1999) PDFDocument109 paginiNietzsche, Friedrich - Sobre La Utilidad y El Perjuicio de La Historia para La Vida. Segunda Intempestiva-Biblioteca Nueva (1999) PDFGerman TolozaÎncă nu există evaluări
- Michel Foucault - Sobre La Ilustración PDFDocument167 paginiMichel Foucault - Sobre La Ilustración PDFFaber Cano100% (6)
- Libro Finol Jose Enrique Corposfera 2015Document322 paginiLibro Finol Jose Enrique Corposfera 2015Anonymous 9nTyO6Încă nu există evaluări
- Modulo 4 Fin de La Modernidad Nietzsche y HeideggerDocument43 paginiModulo 4 Fin de La Modernidad Nietzsche y HeideggerSANDRAÎncă nu există evaluări
- Entrevista de Cristián Warnken A Humberto MaturanaDocument11 paginiEntrevista de Cristián Warnken A Humberto MaturanaOsvaldo Rafael Heredia BáezÎncă nu există evaluări
- Chuleta Nietzsche. Dos HojasDocument7 paginiChuleta Nietzsche. Dos HojasShNipeÎncă nu există evaluări
- Garavito PDFDocument14 paginiGaravito PDFsewicaÎncă nu există evaluări
- Apunts Nietzsche (Part 2)Document22 paginiApunts Nietzsche (Part 2)saandraaÎncă nu există evaluări
- Informaciones y Actividades en La Genealogía de La MoralDocument37 paginiInformaciones y Actividades en La Genealogía de La MoralJuan Esteban Torres LynettÎncă nu există evaluări
- Deleuze y Su Herencia PDFDocument81 paginiDeleuze y Su Herencia PDFNadinne Canto Novoa100% (1)
- Fundamentos Filosoficos Del DerechoDocument2 paginiFundamentos Filosoficos Del DerechoDaniel EstebanÎncă nu există evaluări
- Comentario Platón DefinitivoDocument6 paginiComentario Platón Definitivoamarlop1206Încă nu există evaluări
- Schnädelbach - Universidad, Ciencia y CulturaDocument9 paginiSchnädelbach - Universidad, Ciencia y CulturaGeorgÎncă nu există evaluări
- 8 - Jaques Derrida - Estructura, Signo y Juego en El Discurso de Las Ciencias HumanasDocument14 pagini8 - Jaques Derrida - Estructura, Signo y Juego en El Discurso de Las Ciencias HumanasAilen GonzalezÎncă nu există evaluări
- Hybris y Sujeto. Etica y Estetica de La Existencia en El Joven Nietzsche PDFDocument9 paginiHybris y Sujeto. Etica y Estetica de La Existencia en El Joven Nietzsche PDFlilianÎncă nu există evaluări