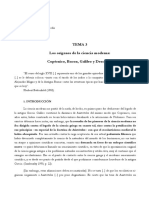Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
La Experiencia Dionisíaca
Încărcat de
pedro9ram9rez9pintoDrepturi de autor
Formate disponibile
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentDrepturi de autor:
Formate disponibile
La Experiencia Dionisíaca
Încărcat de
pedro9ram9rez9pintoDrepturi de autor:
Formate disponibile
LA EXPERIENCIA DIONISÍACA
Las primeras instancias de nuestro comportamiento, los instintos, son juicios
de valor que se han incorporado a nosotros hasta el punto de que se manifiestan
espontánea, duradera e indisolublemente como impulsos ligados a la dinámica de
nuestro querer. Y del mismo modo que no hay dualidad de impulsos, buenos y ma-
los, tampoco hay impulsos "en abstracto", pues todos ellos están mediatizados,
moldeados, configurados y construidos por nuestras estimaciones de valor cultural-
mente asimiladas.
Desarrollando esta idea básica Nietzsche elaboró un criterio de diferenciación
entre productos culturales y entre individuos que remite al cuerpo, y con el que pre-
tende sustituir las distinciones verdadero-falso, bueno-malo de la metafísica dualista
y de la moral cristiana. Puesto que es el cuerpo el que interpreta, la significación
debe ser enjuiciada a partir del criterio de la salud y la enfermedad. Pero, en este
sentido, no podrán ser entendidas ni funcionar a la manera de conceptos normati-
vos de carácter dogmático, como si fueran "en sí", ya que aquello en lo que los indi-
viduos consisten, su esencia, no son configuraciones fijas de instintos ni cuerpos,
sino voluntad de poder como el juego de una pluralidad de fuerzas en continuo di-
namismo.
Para que la salud pueda servir de criterio hay que definirla de un modo dis-
tinto al de un concepto estadístico, hasta el punto de que, en vez de ser la norma,
la salud más bien llega a resultar la excepción. Ni la salud puede comprenderse
como una norma ni la enfermedad puede ser pensada de antemano una anormali-
dad. Desde la perspectiva del cuerpo como juego continuo de fuerzas en ascenso y
descenso, hay que pensar en una relación de solidaridad fundamental entre salud y
enfermedad, y no ver en ellas sino diferencias de grado: habría que entender la
salud, en sentido estricto, incluso como la capacidad del cuerpo para hacer frente a
la enfermedad y superarla.
La aplicación del criterio salud-enfermedad hace posible distinguir entre dos
tipos de formas de experiencia y de cultura: las que traducen genealógicamente la
actividad de crecimiento y expansión de la fuerza, y las que traducen la negación de
la vida y el estado de debilidad del cuerpo. Las primeras expresarían la lucha neces-
aria para dominar la realidad; las segundas la humilde sumisión a una fuerza exte-
rior. Aunque de ningún modo este criterio y esta diferenciación puede implicar la
"negación" reactiva y el desprecio de la enfermedad, de la decadencia o de la
debilidad y se busque el modo de erradicarlas. Son estados y formas de la vida y,
como tales, indisociables de su esencial juego de fuerzas. Sin embargo, para la
totalidad, el mal es siempre tan necesario como el bien, la decadencia tan necesaria
como el crecimiento.
Una lectura filológicamente correcta de la relación cuerpo-cultura debe poner
al descubierto, no obstante, en cada caso, la genealogía de las fuerzas que determi-
nan los productos del espíritu o las formas de la cultura. Y es esta filología aplicada
a la cultura europea moderna la que descubre no sólo un estado de decadencia
vital, sino su cultivo premeditado con fines nihilistas desde el que se prefiere
patológicamente todo lo que agrava las disfunciones del cuerpo. La decadencia y la
enfermedad son criticables, no como un estado de las fuerzas complementario y
necesario para el funcionamiento general de la vida, sino cuando se hace ellas lo
que preside premeditadamente el trabajo de selección del tipo de hombre
predominante en una cultura y se extienden así las disposiciones desde las que los
obstáculos al querer, las desgracias y el sufrimiento se experimentan como cosas
insoportable, como un argumento en contra de la vida.
El concepto de salud implica el poder de afirmar la vida en su diversidad caó-
tica sin miedo a sus aspectos espantosos y dolorosos; sería, por un lado, ser lo bas-
tante fuerte como para poder hacer frente al sufrimiento de la vida y, por otro, no
dejarse descomponer por el caos de los propios instintos, sino hacerse dueño del
propio caos que uno mismo es.
Cuando Nietzsche analiza las formas de la cultura griega deduce de ellas que
los griegos debieron conseguir estas dos cosas proyectando sobre el fondo abismá-
tico de la vida, la apariencia luminosa de sus dioses olímpicos apolíneos y practican-
do, al mismo tiempo, el orgiasmo musical dionisíaco.
Los griegos nos se acobardaron ni trataron de "liberarse" de los aspectos du-
ros y siniestros de la existencia, sino que, al contrario, les hicieron frente y supieron
integrarlos mediante su transfiguración apolínea demostrando una plenitud de fuer-
za vital y un admirable grado de poder. El placer ante lo trágico no habría sido en
ellos otra cosa que la fuerza básica de la autoafirmación como impulso de vida as-
cendente y como fuerza para la que el dolor actúa como un estimulante. El efecto
catártico de la tragedia no es para promover el miedo a la vida y el pesimismo ascé-
tico. Por el contrario, el arte trágico mostraría que hasta los aspectos más terribles
y siniestros de la vida pueden ser afirmados y transfigurados, es decir, convertidos
en estímulos para hacer aumentar la propia resistencia --o sea, el sentimiento de
poder--, y hacerse más fuerte. Y la segunda condición de la salud la habrían
logrado justamente en virtud de las características de ese arte en el que, por la
simplificación de las líneas y el autodominio de la mesura que lleva a cabo, un
mínimo de medios consigue un máximo de efecto. Es el arte clásico, en el que lo
pulsional, matriz de toda creación, es dominado por una ley y sometido a una
forma.
Como contraste, lo que distingue a la decadente civilización europea moder-
na es su exclusión o su obsesivo intento de exclusión del dolor del estado creador
artístico original, o sea, de la experiencia con la que los instintos interpretan y dan
forma a la realidad para asimilarla como condición de vida. El fomento de una dis-
minución de la fuerza en los individuos como práctica generalizada de "culturiza-
ción" tiene como consecuencia la desaparición de las condiciones de la salud, lo que
conduce a la negación de los aspectos terribles y trágicos de la vida y al desatarse
de un cierto caos pulsional que no es autónomamente controlado ni sometido a ley.
Frente al ejemplo de la serenidad griega, la cultura europea no es sustancial-
mente mas que un nihilismo que se ha configurado desarrollando interpretaciones y
valores que llevan a la incapacidad de hacer frente de manera positiva al
sufrimiento inventando falsos remedios que agravan esa incapacidad.
Ante este nihilismo europeo, Nietzsche experimenta con una cultura de la
salud que tiende espontáneamente a su propia expansión y que asume y reconoce
el sufrimiento porque ofrece a la fuerza los obstáculos que necesita para su auto-
despliegue, pues "la disciplina del sufrimiento es la que ha creado hasta ahora to-
das las elevaciones del hombre". Esta es la interpretación o la experiencia
dionisíaca del mundo, la sabiduría trágica que incita a la autosuperación
del hombre según el clásico ejemplo de los griegos. El dolor, lo mismo que el
placer, es una de las energías más poderosas del hombre, una de las fuerzas que
más han contribuido a hacer avanzar a la humanidad, pero hay que superarlo afir-
mativamente.
Experiencia dionisíaca del mundo significa que se acepta y se asu-
me el hecho de que placer y dolor sean estados que siempre van junto y
no pueden disociarse. Un estado de placer continuo, aspiración propia de la vida
decadente y debilitada, es algo imposible. Porque el placer, en realidad, no es más
que el sentimiento que acompaña a la acción victoriosa de una voluntad fuerte que
supera obstáculos. El sufrimiento forma parte de la vida, por que rechazarlo es re-
chazar también a ésta. Y es que el dolor no representa necesariamente siempre un
síntoma de mala salud.
Por eso la capacidad de sufrir puede ser tomada como criterio para distinguir
a los individuos entre dos categorías de seres que sufren: "los que sufren por so-
breabundancia de vida, los que desean un arte dionisíaco y tienen una visión y una
comprensión trágicas de la vida, y los que sufren por empobrecimiento de la vida,
los que buscan en el arte y en el conocimiento el descanso, el silencio, mares en
calma, la liberación de sí o, por el contrario, la embriaguez, la excitación, el delirio".
Este es el sentido de lo dionisíaco y de la experiencia dionisíaca del mundo asociada
al paganismo y con la que el cristianismo se propuso acabar.
No hay nada más característico, tal vez, de esta interpretación de la cultura
griega que la comprensión en ella del dolor como la tensión activa generada por
una sobreabundancia de vida y, por tanto, como sufrimiento que brota del deseo
oprimido por su propia plenitud. La voluntad de lo trágico no es en los griegos otra
cosa que ese deseo como impulso de vida ascendente y de fuerza para la que el
dolor actúa como estimulante. Por eso, el gran arte griego puede ser comprendido
como aquel en el que lo dionisíaco, proyectándose hacia afuera y más allá de sí en
un mundo apolíneo de ensueño, construye su propia transfiguración y encantamien-
to.
El hombre dionisíaco no considera como un ideal el estado de liberación del
sufrimiento (éxtasis místico, ataraxia, nirvana). Por el contrario, lo acepta como la
condición de su propio fortalecimiento y autosuperación. Sabe que el placer es más
originario que el dolor, que es la esencia misma de la vida, el corazón del mundo
que los griegos identificaron con el nombre de Dioniso. De los obstáculos que se
oponen al logro del placer nace el dolor, pero éste no es la negación de aquel, sino
su condición de posibilidad, de modo que cuanto mayor es el dolor a superar, más
profundo será el placer de haberlo superado. La felicidad para el hombre dionisíaco
resulta así, no de la huida del dolor del mundo y de su disolución en el nirvana, sino
de la expansión de su afán de superación que tiene como condición el sufrimiento
de la lucha contra los obstáculos. Es la felicidad de la victoria, y la intensidad de se
sentimiento de placer se mide justamente por la magnitud del obstáculo superado.
Por su polémica con la estética de Schopenhauer, a Nietzsche le interesa
destacar que ese esfuerzo de autodominio y de mesura nada tiene que ver con la
renuncia ascética. Para el artista clásico, guardar la mesura no es renegar de una
fuerte sensualidad, sino sublimarla, hacerla inteligente. Y no puede ser de otro
modo si el acto de creación artística supone, desde su perspectiva genealógica, una
armonización de deseos violentos. La fortaleza del artista es la que se traduce en
producciones que expresan un alto domino de los opuestos. La producción de todo
gran arte comenzaría, por tanto, con una gran fuerza interior que pugna por liberar-
se mediante una determinada actividad, y que espontáneamente se despliega en la
coordinación del impulso con los movimientos, las ideas, las imágenes que hace
aparecer; nada que se parezca, pues a una lucha contra los sentidos.
La imagen opuesta a este artista creador del gran estilo es la del artista mo-
derno, el artista romántico, cuyo mejor exponente es, para Nietzsche, Wagner. Su
estado fisiológico propio es el histerismo y su arte pura simulación. Su virtuosismo
reside en la simple capacidad de adaptarse a lo que se espera de él.
Si la vida es voluntad de poder como fuerza capaz de proyectar imágenes so-
bre su propio fondo tejido de impulsos en sí desprovistos de sentido y finalidad, lo
propio de la condición de la salud es estimar la inocencia del mundo al margen de
cualquier creencia en una teleología metafísica o de cualquier justificación moral de
la existencia, afirma la inocencia de cada ser en el flujo inmenso del devenir. Y este
es el otro modo de expresarse la condición propia del hombre dionisíaco. Suprimir
esta responsabilidad fundamental de ser, y de ser así y no de otra manera, es des -
cubrir la inocencia que acepta la vida tal como es y no tal como debería ser. Es la
religión como serenidad, como afirmación del devenir y del ser entero sin exclusio-
nes, tal como es. Religión, por tanto, como solidaridad del individuo con el cosmos
o con la totalidad viviente que es afirmada en el gozo mismo de vivir, totalidad que
le incluye a él mismo y comprende todas las cosas. Por eso, el culto griego no insti-
tuye a los dioses como amos, al estilo de los judíos, ni los griegos se ven a sí mismo
como esclavos.
He aquí otra prueba de que la cultura griega, que se caracteriza fundamen-
talmente por una interpretación del mundo y del hombre, se constituye en función
de una determinada valoración que el griego hace de él mismo y de su humanidad
como hombre. El griego homérico apuesta por una valoración de sí como ser no ori-
ginariamente diferente a los dioses mismos. Se familiarizan con ellos y conviven
como dos castas de potencia desigual, pero nacidas del mismo origen, sujetas al
mismo destino y que pueden discutir juntos sin vergüenza ni temor para ninguno de
ambos. En este sentido, los dioses olímpicos aparecen como el fruto de un iniguala-
ble esfuerzo de la reflexión en el que triunfa la fuerza y el equilibrio. El griego
apuesta por una afirmación de sí mismo en el marco de esta rivalidad agonística
con sus dioses, apuesta por una transfiguración de la naturaleza por el espíritu y
una ordenación del caos por la claridad del orden y de la belleza. Y esto es lo que
según Nietzsche, significa apostar por una voluntad trágica. Pues la sustitución de
las ancestrales fuerzas infernales de la religión prehomérica por los dioses olímpicos
no supone la represión de las originarias emociones religiosas, ni siquiera de las
más brutales, como se pone de manifiesto, precisamente, en la tragedia.
En el ejemplo de los griegos ve Nietzsche, pues, las condiciones fisiológicas,
no sólo de un arte de gran estilo, sino también de una moral y de una religión afir-
mativas. Los instintos religiosos arcaicos buscan siempre, en lo profundo del hom-
bre, le relación con la tierra, de la que trata el mito. Las religiones antiguas no son
primitiva y orgánicamente códigos morales que funcionan imponiendo un bien y un
mal absolutos, sino que son la expresión espiritualizada de impulsos eróticos subli-
mados o de una crueldad en la que el omnipresente sacrificio de animales o seres
humanos es sustituido paulatinamente por el sacrifico de los instintos y de los im-
pulsos corporales en aras de un ideal más elevado. Lo que estas religiones
propician no es una moral del bien y del mal normativamente categóricos, sino un
equilibrio entre dioses y hombres un una sintonía de los humano con las fuerzas de
la naturaleza y de la vida. En esta moral no hay una escisión desgarradora entre ser
y deber-ser, entre mundo aparente como mundo de lo imperfecto y malo y mundo
ideal como ámbito de la verdad y el bien. Hay amor fati, amor de lo que es
necesario y que no es fatalismo como resignación ante el destino individual, sino
integración de la propia vida en el devenir universal en el que el individuo se siente
inserto. De este modo, es característico de la experiencia dionisíaca sentir la
indisociabilidad entre yo y mundo como armonía entre libertad y necesidad.
S-ar putea să vă placă și
- ¡Es La Economía, Estúpido! y Es La Corrupción MoralDocument4 pagini¡Es La Economía, Estúpido! y Es La Corrupción Moralpedro9ram9rez9pintoÎncă nu există evaluări
- Historia de La Ciencia 3 4Document24 paginiHistoria de La Ciencia 3 4pedro9ram9rez9pintoÎncă nu există evaluări
- La Astronomía Griega 4Document10 paginiLa Astronomía Griega 4pedro9ram9rez9pintoÎncă nu există evaluări
- El Origen de La Física Moderna Newton 4Document5 paginiEl Origen de La Física Moderna Newton 4pedro9ram9rez9pintoÎncă nu există evaluări
- Historia de La Ciencia 4 4Document13 paginiHistoria de La Ciencia 4 4pedro9ram9rez9pintoÎncă nu există evaluări
- Historia de La Ciencia 1Document76 paginiHistoria de La Ciencia 1pedro9ram9rez9pintoÎncă nu există evaluări
- El Origen de La Física Moderna Galileo 4Document7 paginiEl Origen de La Física Moderna Galileo 4pedro9ram9rez9pintoÎncă nu există evaluări
- H General de La Ciencia - Apuntes 2 4Document11 paginiH General de La Ciencia - Apuntes 2 4pedro9ram9rez9pintoÎncă nu există evaluări
- H.C.tema 3 Los Orígenes de La Ciencia ModernaDocument55 paginiH.C.tema 3 Los Orígenes de La Ciencia Modernapedro9ram9rez9pintoÎncă nu există evaluări
- H.C.tema 4 La Revolución NewtonianaDocument19 paginiH.C.tema 4 La Revolución Newtonianapedro9ram9rez9pintoÎncă nu există evaluări
- Historia de La Ciencia 1 4Document19 paginiHistoria de La Ciencia 1 4pedro9ram9rez9pintoÎncă nu există evaluări
- HC - Apuntes Primer Cuatrimestre 2009-2010Document153 paginiHC - Apuntes Primer Cuatrimestre 2009-2010Pepe GoteraÎncă nu există evaluări
- H.C.tema 2 La Ciencia en La Edad MediaDocument23 paginiH.C.tema 2 La Ciencia en La Edad Mediapedro9ram9rez9pintoÎncă nu există evaluări
- H.C.tema 3 Los Orígenes de La Ciencia ModernaDocument55 paginiH.C.tema 3 Los Orígenes de La Ciencia Modernapedro9ram9rez9pintoÎncă nu există evaluări
- Reivindicando A NietzscheDocument20 paginiReivindicando A Nietzschepedro9ram9rez9pintoÎncă nu există evaluări
- La Sublimación de Los InstintosDocument4 paginiLa Sublimación de Los Instintospedro9ram9rez9pintoÎncă nu există evaluări
- Tema 1 - La Tradicion Liberal PDFDocument4 paginiTema 1 - La Tradicion Liberal PDFpedro9ram9rez9pintoÎncă nu există evaluări
- Tema I. Historia General de La CienciaDocument39 paginiTema I. Historia General de La Cienciapedro9ram9rez9pinto100% (1)
- ANTROPOLOGÍA SOCIAL I Bibliografía ObligatoriaDocument1 paginăANTROPOLOGÍA SOCIAL I Bibliografía Obligatoriapedro9ram9rez9pintoÎncă nu există evaluări
- La Transvaloración de Todos Los ValoresDocument6 paginiLa Transvaloración de Todos Los Valorespedro9ram9rez9pintoÎncă nu există evaluări
- La Crítica de Nietzsche Al Socialismo y Al NacionalismoDocument3 paginiLa Crítica de Nietzsche Al Socialismo y Al Nacionalismopedro9ram9rez9pintoÎncă nu există evaluări
- Cuadros Resumen UD2Document20 paginiCuadros Resumen UD2pedro9ram9rez9pintoÎncă nu există evaluări
- La Idea Nietzscheana de La Autosuperación, La Moral de Los SeñoresDocument7 paginiLa Idea Nietzscheana de La Autosuperación, La Moral de Los Señorespedro9ram9rez9pintoÎncă nu există evaluări
- La Crítica de Nietzsche A La CompasiónDocument5 paginiLa Crítica de Nietzsche A La Compasiónpedro9ram9rez9pinto0% (1)
- Antropología Filosófica I-Cuadros-Unidad Didáctica Ii-TemaDocument7 paginiAntropología Filosófica I-Cuadros-Unidad Didáctica Ii-Temapedro9ram9rez9pintoÎncă nu există evaluări
- La Crítica de Nietzsche Al FeminismoDocument3 paginiLa Crítica de Nietzsche Al Feminismopedro9ram9rez9pintoÎncă nu există evaluări
- Antropología Filosófica I-Ejercicios Prácticos-Ud I - TemaDocument1 paginăAntropología Filosófica I-Ejercicios Prácticos-Ud I - Temapedro9ram9rez9pintoÎncă nu există evaluări
- Antropología Filosófica I-Cuadros-Unidad Didáctica Ii-TemaDocument7 paginiAntropología Filosófica I-Cuadros-Unidad Didáctica Ii-Temapedro9ram9rez9pintoÎncă nu există evaluări
- 23703355-Ejercicios Tema 1Document3 pagini23703355-Ejercicios Tema 1pedro9ram9rez9pintoÎncă nu există evaluări
- Implicaciones Éticas de Los Avances CientíficosDocument2 paginiImplicaciones Éticas de Los Avances CientíficosAngelica BocanegraÎncă nu există evaluări
- El Sentido Político de La Tarea DocenteDocument20 paginiEl Sentido Político de La Tarea DocenteKarina Sarce100% (3)
- Presupuestos EPSAS PDFDocument208 paginiPresupuestos EPSAS PDFRay Navia Gemio100% (1)
- Materias de FísicaDocument71 paginiMaterias de FísicacristianÎncă nu există evaluări
- Historia de La ConservaciònDocument183 paginiHistoria de La ConservaciònPaula Flores100% (2)
- Ejemplo Diagnosis Caso Clinico MTCDocument2 paginiEjemplo Diagnosis Caso Clinico MTCAcorayda Cabrera suarezÎncă nu există evaluări
- Atención - Kinder y 1 BásicoDocument6 paginiAtención - Kinder y 1 Básicopaganus23Încă nu există evaluări
- Galindo Actividad 1Document5 paginiGalindo Actividad 1Carlos UrkisÎncă nu există evaluări
- Tarea 2 de Deontologia-JuridicaDocument8 paginiTarea 2 de Deontologia-JuridicaAmbar de LeonÎncă nu există evaluări
- Geología, Astronomía, Zoología e InformáticaDocument288 paginiGeología, Astronomía, Zoología e InformáticaCitio LogosÎncă nu există evaluări
- Mi Cuerpo Es Mi Territorio: Sólo Yo Lo Puedo Gobernar.Document24 paginiMi Cuerpo Es Mi Territorio: Sólo Yo Lo Puedo Gobernar.Comunidad EducaÎncă nu există evaluări
- Guìa Variables LinguisticasDocument10 paginiGuìa Variables LinguisticasLorena Almonacid Ojeda100% (1)
- DISEÑO+INDocument57 paginiDISEÑO+INSally Aylin Peña AlcantaraÎncă nu există evaluări
- Psicologia en El Desarrollo Grupo 1Document14 paginiPsicologia en El Desarrollo Grupo 1Tabita Sarai Caicay AvellanedaÎncă nu există evaluări
- Cruz Maya Mercedes de La GarzaDocument22 paginiCruz Maya Mercedes de La GarzahablardelaesperanzaÎncă nu există evaluări
- Introducción A La PsicologíaDocument240 paginiIntroducción A La PsicologíaBelén Olivares MarínÎncă nu există evaluări
- Facultad Espiritual de La Voluntad y LibertadDocument25 paginiFacultad Espiritual de La Voluntad y LibertadJosueCayotopaÎncă nu există evaluări
- Asimilación y Acomodación PDFDocument5 paginiAsimilación y Acomodación PDFAlfredo FonzarÎncă nu există evaluări
- Freud, Erikson y PiagetDocument2 paginiFreud, Erikson y PiagetDeborah Huveldt Sier94% (35)
- Reconocimiento Facial de Emociones Básicas y Su Relación Con La Teoría de La Mente en La Variante Conductual de La Demencia Frontotemporal PDFDocument20 paginiReconocimiento Facial de Emociones Básicas y Su Relación Con La Teoría de La Mente en La Variante Conductual de La Demencia Frontotemporal PDFCris BañadosÎncă nu există evaluări
- Teorías Funcionales Equipo 10Document28 paginiTeorías Funcionales Equipo 10Hilda PatiñoÎncă nu există evaluări
- Como Dejar de Ser Manco El LolDocument2 paginiComo Dejar de Ser Manco El Loljuan100% (1)
- Examen Parcial Gerencia Estrategica - Semana 4Document9 paginiExamen Parcial Gerencia Estrategica - Semana 4ALEJANDRO LOPEZ50% (2)
- Conociendo A Juanito Laguna Un Mural para Compartir ProyectoDocument2 paginiConociendo A Juanito Laguna Un Mural para Compartir ProyectoRoxy.ro33% (3)
- Informe de La Escala de Inteligencia de David Weschler Wais IVDocument4 paginiInforme de La Escala de Inteligencia de David Weschler Wais IVDaniel CaresÎncă nu există evaluări
- Bailes para Sanar El MundoDocument174 paginiBailes para Sanar El Mundoநெல்லி டேவிஸ்Încă nu există evaluări
- Los Pecados CapitalesDocument1 paginăLos Pecados CapitalesVictor BatistaÎncă nu există evaluări
- Semana: 01Document24 paginiSemana: 01José Luis M ZÎncă nu există evaluări
- J. Habermas El Concepto de Mundo de La VidaDocument11 paginiJ. Habermas El Concepto de Mundo de La VidaDaniela Acuña YañezÎncă nu există evaluări
- Analisis FodaDocument18 paginiAnalisis FodaMariaÎncă nu există evaluări