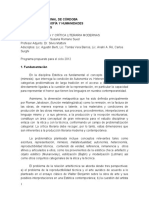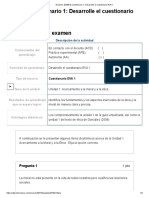Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Barthes en 3 Mil
Încărcat de
Silvio MattoniDrepturi de autor
Formate disponibile
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentDrepturi de autor:
Formate disponibile
Barthes en 3 Mil
Încărcat de
Silvio MattoniDrepturi de autor:
Formate disponibile
En mi adolescencia leí un libro que me resultó cautivante, Mitologías, aunque no podría decir
que cambiara mi manera de ver el mundo, si es que tenía entonces algo que pudiera llamarse
“manera”. Pero me fascinó la belleza de una escritura que podía apoyarse en las cosas más
triviales, la televisión, la moda, la política, para lograr figuras que animaban todo, donde lo
abstracto de un simple mensaje mercantil podía suscitar múltiples fantasías. Siempre
permanecí fiel a ese libro de Roland Barthes, y ninguna relectura posterior defraudó mi apego
inicial, originario.
Durante dos años de la década de 1950, Barthes escribe y publica una suerte de columna de
análisis de temas de actualidad. Sin embargo, esos temas son apenas signos, indicios de otros
niveles. Poco importa que en muchos casos atribuya esos mitos, en general transmitidos por
los medios de masas, a una ideología, puesto que a fin de cuentas la operación de
desmitificación forma parte de su funcionamiento. En el prólogo a la primera edición de 1957,
el autor admite la existencia de una “mitología del mitólogo”. ¿Qué quiere decir con eso?
Diremos que es su estilo, su manera de leer y de escribir. Puesto que no existe la objetividad
del científico en el orden de la lengua, y es otro mito la impersonalidad de las ciencias exactas
y naturales, cabría suponer que se toma partido por la subjetividad del escritor, su idiosincrasia
o su talento. Pero la vocación, el canto a sí mismo del escritor que se ampara en su sinceridad
o en su gusto, se enfrenta sólo en apariencia a la libertad con que el científico decide dejar su
yo en la puerta del laboratorio. Son alegorías complementarias, como si el estilo no pudiese
aspirar a una determinada fidelidad hacia su objeto, como si la diferenciación específica de
ciertas cosas no debiera encontrar un modo de exposición sensible y convincente. El mito del
mitólogo sería, pues, la unión entre saber y subjetividad; algo que en términos del primer
romanticismo alemán se decía aproximadamente así: la conciliación de sujeto y objeto. Claro
que Barthes no confía en la posibilidad inmediata de su postulación. Pero ya enuncia que
existe esa contradicción: que el saber sobre el funcionamiento, la circulación, en suma, el
poder del lenguaje, se opone al sabor y al goce de escribir, leer, reflejarse o reflexionar en el
lenguaje, y que tal oposición es la escisión engañosa, el simulacro de nuestro descontento. La
solución sigue siendo romántica, puesto que se llama ironía. Barthes termina su prólogo dando
esa nota aguda: “reclamo vivir la contradicción de mi tiempo, que puede hacer de un sarcasmo
la condición de la verdad”. Y esa forma sarcástica de la verdad, a más de medio siglo de
distancia, puede todavía causarnos un efecto cómico. Si en algunos pasajes, a propósito de la
estulticia de una noticia periodística o ante el estereotipo publicitario, las agudezas del
mitólogo siguen provocando risa, casi una carcajada que debe acallarse en el entorno de una
biblioteca poblada de silencios, es porque todavía esos análisis, esas glosas, han de seguir
funcionando, porque no pertenecían a la comunicación sino a la literatura.
S-ar putea să vă placă și
- Seamus Heaney CavandoDocument1 paginăSeamus Heaney CavandoSilvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Barthes en 3 MilDocument1 paginăBarthes en 3 MilSilvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Seminario 2018Document5 paginiSeminario 2018Silvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Bahía BlancaDocument6 paginiBahía BlancaSilvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Programa 2012 Estética y Crítica Literaria ModernasDocument5 paginiPrograma 2012 Estética y Crítica Literaria ModernasSilvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Sandro PennaDocument15 paginiSandro PennaSilvio Mattoni100% (1)
- SátiraDocument6 paginiSátiraSilvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Seminario 2021Document5 paginiSeminario 2021Silvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Mattoni Programa ODBDocument5 paginiMattoni Programa ODBPaoRobledoÎncă nu există evaluări
- Programa Estética 2015Document6 paginiPrograma Estética 2015Silvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Problemas Filosóficos en Torno A La Creación ArtísticaDocument13 paginiProblemas Filosóficos en Torno A La Creación ArtísticaSilvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Programa Estética para Filosofía 2011Document7 paginiPrograma Estética para Filosofía 2011Silvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Programa Seminario W.benjaminDocument4 paginiPrograma Seminario W.benjaminSilvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Programa Estética 2018 1Document5 paginiPrograma Estética 2018 1ANDREAÎncă nu există evaluări
- Programa de Estética 2007Document2 paginiPrograma de Estética 2007Silvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Programa Estética 2017Document8 paginiPrograma Estética 2017Silvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Programa Estética 2014 RevisadoDocument7 paginiPrograma Estética 2014 RevisadoSilvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Programa Estética para Filosofía 2011Document7 paginiPrograma Estética para Filosofía 2011Silvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Dachet ContratapaDocument1 paginăDachet ContratapaSilvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Programa Estética para Concurso 2016Document8 paginiPrograma Estética para Concurso 2016Silvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Programa de Estética 2007Document2 paginiPrograma de Estética 2007Silvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Dachet La Inocencia VioladaDocument37 paginiDachet La Inocencia VioladaSilvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Programa 2012 Estética y Crítica Literaria ModernasDocument5 paginiPrograma 2012 Estética y Crítica Literaria ModernasSilvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Dalia Rosetti AbreviadoDocument9 paginiDalia Rosetti AbreviadoSilvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Diario de PoesíaDocument8 paginiDiario de PoesíarafaelgabinoÎncă nu există evaluări
- Poemas para El Senado 2014Document7 paginiPoemas para El Senado 2014Silvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Blanchot Sobre Des ForêtsDocument2 paginiBlanchot Sobre Des ForêtsSilvio MattoniÎncă nu există evaluări
- CalveyraDocument10 paginiCalveyraSilvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Poemas 1992-2000Document163 paginiPoemas 1992-2000silviomattoniÎncă nu există evaluări
- Poema para AulicinoDocument2 paginiPoema para AulicinoSilvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Sustentacion Trabajo Colaborativo Estadistica 2Document6 paginiSustentacion Trabajo Colaborativo Estadistica 2Johanna Morales0% (1)
- Co Mo Sustentar La Recepcio N de Donaciones y Regalos 1672056050Document3 paginiCo Mo Sustentar La Recepcio N de Donaciones y Regalos 1672056050Melissa Juárez MirandaÎncă nu există evaluări
- BilinguismoDocument2 paginiBilinguismoDulce RamosÎncă nu există evaluări
- Textos 2-24Document6 paginiTextos 2-24ESTHER AVALOS NUÑEZÎncă nu există evaluări
- Ecuaciones Diferenciales de Segundo OrdenDocument3 paginiEcuaciones Diferenciales de Segundo Ordenjosue B rengifoÎncă nu există evaluări
- Victor - Ortega - Tarea 3Document5 paginiVictor - Ortega - Tarea 3Victor Ortega CabezasÎncă nu există evaluări
- Generalidades de Bacterias - Recursos en Bacteriología - UnamDocument8 paginiGeneralidades de Bacterias - Recursos en Bacteriología - UnamFery Bf100% (1)
- Guia 4. Future PlansDocument6 paginiGuia 4. Future PlansElian Esteban RodriguezÎncă nu există evaluări
- Federico Garcia Lorca y UruguayDocument22 paginiFederico Garcia Lorca y UruguayBrux-duoÎncă nu există evaluări
- El Valle de Los CocuyospdfDocument8 paginiEl Valle de Los CocuyospdfÉlena GarciaÎncă nu există evaluări
- Manejo de TemporizadoresDocument46 paginiManejo de Temporizadoresjorge741Încă nu există evaluări
- El Juego y El AzarDocument16 paginiEl Juego y El AzarcristinaÎncă nu există evaluări
- Glosario Psicologia Del ConsumidorDocument7 paginiGlosario Psicologia Del ConsumidorGrey GordonÎncă nu există evaluări
- NemátodosDocument13 paginiNemátodosLeo DíazÎncă nu există evaluări
- Libro Desafios 3Document16 paginiLibro Desafios 3loles67100% (1)
- Guia de Estudio Cobra-DoDocument9 paginiGuia de Estudio Cobra-DoFerreteria El VáquiroÎncă nu există evaluări
- Ficha de Analisis LiterarioDocument8 paginiFicha de Analisis LiterarioPablo Elmer Quispe ReymundoÎncă nu există evaluări
- Examen - (AAB01) Cuestionario 1 - Desarrolle El Cuestionario EVA 1Document4 paginiExamen - (AAB01) Cuestionario 1 - Desarrolle El Cuestionario EVA 1CRISTHOPER JOSUE AGUIRRE YELAÎncă nu există evaluări
- Asuntos PúblicosDocument3 paginiAsuntos PúblicosMónica Morales DávalosÎncă nu există evaluări
- Mano HidraulicaDocument9 paginiMano HidraulicaDixOnPmÎncă nu există evaluări
- Confecciones LalangueDocument25 paginiConfecciones LalangueCarlos Porras LumbreÎncă nu există evaluări
- Apunte 03Document7 paginiApunte 03Varisx HanccoÎncă nu există evaluări
- BARITE - Los Conceptos y Su Representación - 2000Document23 paginiBARITE - Los Conceptos y Su Representación - 2000mlp1978Încă nu există evaluări
- Petróleo, J.J. y Utopías. Cuento Ecuatoriano de Los 70 Hasta Hoy. Raúl VallejoDocument24 paginiPetróleo, J.J. y Utopías. Cuento Ecuatoriano de Los 70 Hasta Hoy. Raúl Vallejojuliobueno11Încă nu există evaluări
- G Branston Por Que La TeoriaDocument16 paginiG Branston Por Que La TeoriaIsabel GómezÎncă nu există evaluări
- Insercion Laboral Jovenes Weller PDFDocument9 paginiInsercion Laboral Jovenes Weller PDFGiancarlos Yaures ZapataÎncă nu există evaluări
- RESUMEN - La Comunicación No Verbal (Flora Davis)Document4 paginiRESUMEN - La Comunicación No Verbal (Flora Davis)Iballa Déniz Falcón100% (1)
- Discipulado CR PrimiciasDocument8 paginiDiscipulado CR PrimiciasMercedes de EstradaÎncă nu există evaluări
- Lógicas y Micrológicas de Filiación-Desafiliación Educativa en Adolescentes - Raggio PDFDocument6 paginiLógicas y Micrológicas de Filiación-Desafiliación Educativa en Adolescentes - Raggio PDFValentinaSuárezÎncă nu există evaluări
- ZUKERFELD, Mariano, "Todo Lo Que Usted Siempre Quiso Saber Sobre Internet Pero Nunca Se Atrevió A Googlear", Edición de Hipersociología, 2009Document30 paginiZUKERFELD, Mariano, "Todo Lo Que Usted Siempre Quiso Saber Sobre Internet Pero Nunca Se Atrevió A Googlear", Edición de Hipersociología, 2009FlaviaÎncă nu există evaluări