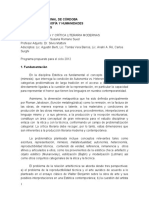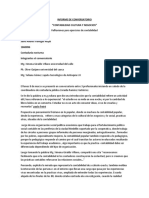Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Salve
Încărcat de
Silvio Mattoni0 evaluări0% au considerat acest document util (0 voturi)
19 vizualizări11 paginiPoema argentino contemporáneo
Drepturi de autor
© © All Rights Reserved
Formate disponibile
DOC, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentPoema argentino contemporáneo
Drepturi de autor:
© All Rights Reserved
Formate disponibile
Descărcați ca DOC, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
0 evaluări0% au considerat acest document util (0 voturi)
19 vizualizări11 paginiSalve
Încărcat de
Silvio MattoniPoema argentino contemporáneo
Drepturi de autor:
© All Rights Reserved
Formate disponibile
Descărcați ca DOC, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
Sunteți pe pagina 1din 11
Salve
Voy viajando de noche hacia el oriente
de la llanura, a una ciudad que no conozco
y donde hablaré de las imágenes, los cuentos
que sus poetas inventaron. Un gran río
marca aquellos lugares, no se parece en nada
a los arroyos saltarines de ese nombre
que aún recuerdo. No sabía entonces
que un ataque simultáneo había avanzado
sobre dos flancos, mis sienes palpitantes
como si una corona de alambre me oprimiera
y su respiración cerca del mar
que lo hundió en la inconsciencia definitivamente.
A él, que no leerá el poema, que yo
suponía todavía en el combate,
tal vez le dedicara un pensamiento
en la tórrida humedad santafesina.
“¿No sabías nada?” –me dijeron– “Quique
está internado desde la semana
pasada. Lo durmieron, pero creo
que va a andar bien.” El optimismo
era una forma atroz de la ceguera,
que se inscribía en la literatura
de un insípido exceso: alcohol y drogas.
Pero parecían joviales los que deseaban
seguir con los libros bajo el cielo limpio
y al costado del río que dormitaba inmóvil
en los elogios que le han hecho. Cualquiera
hubiese querido que el escritor en coma
le mirara una “obra”. Aunque en su mundo
leer fuera una experiencia interior,
la manifestación de una soberanía
que lo definió de una vez y para siempre:
la falta de cuidado, la generosidad,
la necesidad de retar a la muerte,
el amor tumultuoso, la exaltada
ingenuidad que amenaza sin daño
salvo para los creyentes en el honor,
los que tenían la fe de haber peleado
con alguien que prefería la gloria
de nuevos niños que nacen escribiendo
más que los premios, más que la palabra
sobredorada de un nombre. Y así hablé
del luto que caía sobre el agua nocturna
y convertía el reflejo de las luces
en raíz de una lágrima. Al tercer
día empecé a volver, la tarde entera
dispersa en los pueblitos miserables
de hacendosos y avaros fue pasando
con el regalo del libro que traje
sellado por el triángulo geográfico
de su distribución y de su autora:
Buenos Aires-Santa Fe-Córdoba. Faltaba
un arrepentimiento de haberme extraviado
en dos noches vacías y el celular que suena
ahora, en ese ahora en que sentí
vibrar el aparato en mi bolsillo,
cargando el bolso en la terminal sórdida,
buscando el taxi del tramo final
hasta mi casa; ahora, antes de llegar
y escuchar las voces de las mujeres-niñas
y ver al heredero del vacío
y las estrellas, leo: “Murió Fogwill”.
Y no me lo decía un mensajero
a quien pudiera preguntarle cómo
se habían sustraído del presente,
de todos mis ahoras que vendrían,
su voz, su risa y su sarcasmo tierno
y sus asociaciones incesantes. Más tarde
vería en Galileo, que no hablaba
cuando él lo conoció, ese parecido
entre sus rasgos claros, de ojos marinos,
sus rulos rubios, y el bebé retocado
del viejo inglés que cuidó tanto a su hijo
que se volvió escritor, un tal Samuel
mandado en un adjunto de correo
con el lema a mi esposa dirigido:
“¿Viste que se parecen? Va a ser buen padre.”
Pero no soy inglés ni estoy seguro
de que un día mi hijo tenga un hijo
tan alto ni tan enredado en filacterias
sonoras que tejían un mundo inusitado
de dispendio y de fiesta. Sí diría
que la conciencia registrada en libros
no expresa una presencia, aunque se acerque
a la ilusión de un sentido que sirva
de escudo ante la muerte, como los parecidos
que no anuncian familias sino el único ser
que hablamos entre todos. ¿Por qué desear
si no, día tras día, que nazcan más poetas?
Como él, cada día, como vos, cada noche.
¿Será que las palabras escritas no se olvidan
y en nombre de algún ritmo se sostienen
como si el tiempo no las ayudara
a desaparecer? Hace milenios
se fundó la creencia en la memoria
de la poesía, y en la última visita
que nos hizo para sacarse fotos
con Galileo –que dirán no el instante
ni su eterna mentira, sino un simple:
“vine y estuve acá, en el origen del nene
que no se acordará de mí”– confirmó a gritos
esa curiosa fe. Desaparecerán
las calles, las ciudades, las iglesias, los libros,
la música local, los cuerpos que desean
tocarse, todo lo que se vio o se escuchó
será nada, pero los personajes
de unos relatos, los trayectos en verso
de ciertos nombres seguirán produciéndose
como si un aparato viviente los dictara
en más y más oídos. Nunca dejó
de pensar en los que callan, en la impresión
de los que leen. ¿Necesitaré ahora
al único lector que supo darme
un juicio verdadero? No existe una respuesta
ni una necesidad de algo imposible.
“Salve”, le escribía siempre por no caer
en fórmulas de aprecio que él no usaba
y ahora… ¿a quién le mando el poema terminado,
desecho del olvido? Ya nadie podrá ser
sincero con mi conciencia construida
y armada como un barquito a vela
que deriva en lo incierto y se asegura
su flotación apenas. Una parrilla
con chismes de porteños y un elogio
a su prosa insidiosa que le hice
leer junto a su plato son la decoración
del encuentro final, no virtual ni telefónico.
Perseguía a las chicas por la calle
ya sólo con la vista, aunque a veces
les daba alcance, sobre todo si aspiraban
a lo imposible de escribir. Seguramente
sus hijos se habituaban al estado de huella
que es la forma de un padre. Pero yo
no puedo prescindir de su cinismo
que era tan cristalino como el agua
de una vertiente que probé una vez;
y debo… ahora mismo voy haciéndolo,
me olvido de mí mismo y su memoria.
No hay alguien en los libros, sólo nombres
en los que un ser pudo crearse acaso
y al fin perderse. Una de las dos caras
de la alegórica verdad se borra.
Si quería imitarlo, hacerlo hablar,
decía que un escritor era malísimo
pero él me retrucaba: “es un buen padre”.
El bien no era un problema de la forma
sino que afluía siempre de un gratuito
gesto, como un poema que no vale nada.
Entregarse al olvido es algo fácil
sólo para los muertos, en esta parte
del mundo el vocativo es imposible.
A vos, Fogwill, ya no te llega nada
de lo que escribo. Otro de tus amigos
pensó que era en tu nombre que acunaba
a su hijita. Hoy vinieron los reyes.
La tierra girará por mucho tiempo
antes de enfriarse; y habrá otros, hablarán
del triste privilegio de no ser
más que un residuo químico. Ahora tengo
una vida que no repite a nadie, impulso
hacia adelante que nunca terminamos
de administrar o destruir. Del este
venía como un mago con su bigote blanco
de otras modas. ¿Qué le dejaremos al niño
sino lo mismo que trajo? El oro de su pelo
enlazado a un recuerdo distante, el incienso
de bracitos y piernas que gatean en trance,
la mirra de unos besos al visitante ilustre.
Jugando cada día con mis hijos, dándoles
comidas y tesoros, libros, mi prepotencia,
celebro un ciclo diario, aunque no siento
perdidamente nada, sólo el chisporroteo
interminable del fluido yo, mientras sigue
dando vueltas la tierra bajo mis pies,
la que él no pisará, hacia veranos e inviernos
desconocidos, los que recordará algún día
el bebé que le hizo declarar entonces:
“el hijo varón te agregó lo social”, o más bien
el símbolo del sueño de la continuidad
que es fruto de un momento. Solo, acá,
en medio de la noche que me agobia
y trae una leve pena, le alcanzo una copa
de vino blanco al verano cordobés.
Ya se había sumido en la inconsciencia
como en esas piletas de la autodisciplina
donde pensaba recobrar el aire
que sus pulmones no estaban dispuestos
a seguir procesando, mientras yo
viajaba al antiguo país del guaraní
hecho de agua infinita. El río grande
y opaco no era más que un brazo
del otro, inmenso, que sólo vería
en forma de poema, pero su corriente
me hacía dormir circulando sin ruido
alrededor de mi pieza de hotel.
Y él, un apellido apenas en la noche
que subía y subía hasta que las mañanas
invisibles se le iban yendo del sueño.
Casi no comíamos en ese clima ardiente
tan propicio a los líquidos helados
y al fondo de las copas, una cereza espera
que la probemos. Cuando me quedé solo
en el perfume a barro de un vestíbulo
y a lo oscuro del cielo se sumaban
mi silencio y mi libro, supe que era una fruta
de los sentidos que se desvanecían,
el último sabor del día. ¿Habrá soñado
en su coma que estaba degustando
un sedimento extraño, o ya el olvido
le daba la última y ácida y dulce fruta
de la chica intratable, de la muerte?
Que así sea. ¿Querremos la memoria
de pura agua más que el eufórico
licor que hace olvidar? Porque después
de habernos olvidado, volveremos
a nacer y hablaremos de poemas
malos y buenos, Fogwill y yo, algún día
de mi senilidad, ya que mi hijo es su padre
en el raro laberinto genético
que reparte las caras de la gente,
y si la inteligencia se descarta
que renazca su bondad en cada uno
de los que quieren escribir gratuitamente
para no obedecer más que a sí mismos.
S-ar putea să vă placă și
- Tiempos VerbalesDocument11 paginiTiempos Verbalesapi-560433996Încă nu există evaluări
- SátiraDocument6 paginiSátiraSilvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Seminario 2018Document5 paginiSeminario 2018Silvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Seamus Heaney CavandoDocument1 paginăSeamus Heaney CavandoSilvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Sandro PennaDocument15 paginiSandro PennaSilvio Mattoni100% (1)
- Programa 2012 Estética y Crítica Literaria ModernasDocument5 paginiPrograma 2012 Estética y Crítica Literaria ModernasSilvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Seminario 2021Document5 paginiSeminario 2021Silvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Barthes en 3 MilDocument1 paginăBarthes en 3 MilSilvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Bahía BlancaDocument6 paginiBahía BlancaSilvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Programa Estética para Filosofía 2011Document7 paginiPrograma Estética para Filosofía 2011Silvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Mattoni Programa ODBDocument5 paginiMattoni Programa ODBPaoRobledoÎncă nu există evaluări
- Programa Seminario W.benjaminDocument4 paginiPrograma Seminario W.benjaminSilvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Problemas Filosóficos en Torno A La Creación ArtísticaDocument13 paginiProblemas Filosóficos en Torno A La Creación ArtísticaSilvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Programa Estética 2017Document8 paginiPrograma Estética 2017Silvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Programa Estética 2015Document6 paginiPrograma Estética 2015Silvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Programa de Estética 2007Document2 paginiPrograma de Estética 2007Silvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Programa 2012 Estética y Crítica Literaria ModernasDocument5 paginiPrograma 2012 Estética y Crítica Literaria ModernasSilvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Programa Estética 2014 RevisadoDocument7 paginiPrograma Estética 2014 RevisadoSilvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Programa Estética 2018 1Document5 paginiPrograma Estética 2018 1ANDREAÎncă nu există evaluări
- Programa Estética para Concurso 2016Document8 paginiPrograma Estética para Concurso 2016Silvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Programa Estética para Filosofía 2011Document7 paginiPrograma Estética para Filosofía 2011Silvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Dachet ContratapaDocument1 paginăDachet ContratapaSilvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Programa de Estética 2007Document2 paginiPrograma de Estética 2007Silvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Dachet La Inocencia VioladaDocument37 paginiDachet La Inocencia VioladaSilvio MattoniÎncă nu există evaluări
- CalveyraDocument10 paginiCalveyraSilvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Poemas 1992-2000Document163 paginiPoemas 1992-2000silviomattoniÎncă nu există evaluări
- Dalia Rosetti AbreviadoDocument9 paginiDalia Rosetti AbreviadoSilvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Diario de PoesíaDocument8 paginiDiario de PoesíarafaelgabinoÎncă nu există evaluări
- Blanchot Sobre Des ForêtsDocument2 paginiBlanchot Sobre Des ForêtsSilvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Poemas para El Senado 2014Document7 paginiPoemas para El Senado 2014Silvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Poema para AulicinoDocument2 paginiPoema para AulicinoSilvio MattoniÎncă nu există evaluări
- 5060-Texto Del Artículo-15977-3-10-20190515Document8 pagini5060-Texto Del Artículo-15977-3-10-20190515SofiaÎncă nu există evaluări
- Severo Martínez PeláezDocument7 paginiSevero Martínez PeláezLopez IsaiasÎncă nu există evaluări
- Agenda Semana 7 - 5to - 15-20 - 07-2020Document5 paginiAgenda Semana 7 - 5to - 15-20 - 07-2020Diana ParedesÎncă nu există evaluări
- Reflexion IndividualDocument2 paginiReflexion IndividualJOSEÎncă nu există evaluări
- Pronombres: Pronombres Personales Pronombres PosesivosDocument1 paginăPronombres: Pronombres Personales Pronombres PosesivosSamuel GómezÎncă nu există evaluări
- Periodo Prehispánico-2Document5 paginiPeriodo Prehispánico-2Sara Angélica Pimentel BonillaÎncă nu există evaluări
- Prueba Diagnostica 8Document3 paginiPrueba Diagnostica 8Yalianny BarajasÎncă nu există evaluări
- Informe de ConversatorioDocument2 paginiInforme de ConversatorioJairo Andres Vanegas RojasÎncă nu există evaluări
- El VerboDocument5 paginiEl VerboalCero vlogs100% (1)
- Reglas de Ortografia .6º Prmiara SantillanaDocument3 paginiReglas de Ortografia .6º Prmiara SantillanaEva Herrera RodríguezÎncă nu există evaluări
- Salvador Novo, La Guerra de Las GordasDocument51 paginiSalvador Novo, La Guerra de Las GordasHerminio Ernesto Flores Domínguez100% (1)
- Psicologìa de Los PueblosDocument10 paginiPsicologìa de Los PueblosYaritza CerveraÎncă nu există evaluări
- TL DiazCornejoClaudiaDocument115 paginiTL DiazCornejoClaudiaFIORELLA STEFANNY BARBOZA FERNANDEZÎncă nu există evaluări
- Historia Del Arte LL T.T Trabajo Integrador 2 Cuatr - Callojas RominaDocument51 paginiHistoria Del Arte LL T.T Trabajo Integrador 2 Cuatr - Callojas RominaAdrién ChocÎncă nu există evaluări
- 21 Al 27 Abril 1°Document11 pagini21 Al 27 Abril 1°Paula MaldonadoÎncă nu există evaluări
- Catastro MineroDocument126 paginiCatastro MineroBrankÎncă nu există evaluări
- Tema 11 Civilizacion GriegaDocument5 paginiTema 11 Civilizacion GriegaVanessa BugalloÎncă nu există evaluări
- Diagnostico 4 AñoDocument5 paginiDiagnostico 4 AñoFesich Sitech CastelliÎncă nu există evaluări
- Otra Era PANCHESSCODocument4 paginiOtra Era PANCHESSCOJoaquin Reyes Lisboa0% (1)
- El Adjetivo y El ArtículoDocument5 paginiEl Adjetivo y El ArtículoLuis Alberto Nuñez LopezÎncă nu există evaluări
- Chavin PDFDocument5 paginiChavin PDFCristopher Roldán Alvarez100% (2)
- Analisis HuantinamarcaDocument4 paginiAnalisis HuantinamarcaLorena StefanieÎncă nu există evaluări
- Cuadernillo de Ortografía 6to AñoDocument73 paginiCuadernillo de Ortografía 6to AñoCintia Tatiana AcostaÎncă nu există evaluări
- Planificacion Estudios Sociales Noveno AnoDocument42 paginiPlanificacion Estudios Sociales Noveno AnoOvidio Mini100% (1)
- ONOMATOPEYADocument3 paginiONOMATOPEYAAlanÎncă nu există evaluări
- Ejercicios de La Unidad I, Letras 011Document3 paginiEjercicios de La Unidad I, Letras 011Arisleidy MedinaÎncă nu există evaluări
- Análisis de PelículaDocument9 paginiAnálisis de PelículaPhiineasIbarraÎncă nu există evaluări
- Aporte de Los Taínos A Nuestra CulturaDocument3 paginiAporte de Los Taínos A Nuestra CulturaKennedy JadelÎncă nu există evaluări
- El Poema de La Cruz - Trad. J. L. BorgesDocument2 paginiEl Poema de La Cruz - Trad. J. L. BorgesMariano Cabrera MendozaÎncă nu există evaluări