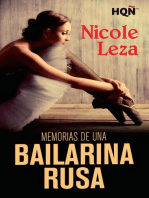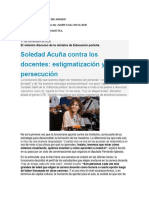Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Los Dinamitazos
Încărcat de
Julián Fickert0%(2)0% au considerat acest document util (2 voturi)
486 vizualizări6 paginiEl documento narra la historia de un minero llamado Saldo que perdió sus pies y sufrió otras heridas graves en una masacre minera. Ahora, Saldo hace estallar dinamita cerca de la ventana donde están detenidos los ejecutivos de la mina, lo que causa problemas. Se le pide a "Hueso" que convenza a Saldo de que deje de usar la dinamita. Hueso visita a Saldo y escucha su historia sobre la masacre, en la que soldados ametrallaron a mineros y sus familias que protestaban por
Descriere originală:
Titlu original
Los dinamitazos
Drepturi de autor
© © All Rights Reserved
Formate disponibile
DOCX, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentEl documento narra la historia de un minero llamado Saldo que perdió sus pies y sufrió otras heridas graves en una masacre minera. Ahora, Saldo hace estallar dinamita cerca de la ventana donde están detenidos los ejecutivos de la mina, lo que causa problemas. Se le pide a "Hueso" que convenza a Saldo de que deje de usar la dinamita. Hueso visita a Saldo y escucha su historia sobre la masacre, en la que soldados ametrallaron a mineros y sus familias que protestaban por
Drepturi de autor:
© All Rights Reserved
Formate disponibile
Descărcați ca DOCX, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
0%(2)0% au considerat acest document util (2 voturi)
486 vizualizări6 paginiLos Dinamitazos
Încărcat de
Julián FickertEl documento narra la historia de un minero llamado Saldo que perdió sus pies y sufrió otras heridas graves en una masacre minera. Ahora, Saldo hace estallar dinamita cerca de la ventana donde están detenidos los ejecutivos de la mina, lo que causa problemas. Se le pide a "Hueso" que convenza a Saldo de que deje de usar la dinamita. Hueso visita a Saldo y escucha su historia sobre la masacre, en la que soldados ametrallaron a mineros y sus familias que protestaban por
Drepturi de autor:
© All Rights Reserved
Formate disponibile
Descărcați ca DOCX, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
Sunteți pe pagina 1din 6
Los dinamitazos
Óscar Soria Gamarra*
Ayer me llamaron del local del sindicato donde están los presos que tomamos en los días
de la revolución: dos gringos (el gerente general y el superintendente del ingenio), el
superintendente de negocios, dos jefes de maestranza y el secretario del sindicato
amarillo (así llamamos al remedo de sindicato organizado por la empresa con seudo
dirigentes comprados), es decir, todos los rosqueros que no pudieron escapar.
Me recibió el secretario general del sindicato. Me cogió por el brazo y, llevándome por el
largo corredor, me habló:
—Oye, Hueso –así me llaman a mí en Catavi a causa de mi extrema flacura–, tienes pues
que cooperar. Quisiera que te lo agarres al Saldo (el Saldo es un minero lisiado de
Andavilque) y lo convenzas de que no arruine tanto con sus dinamitazos.
Yo, sin querer, estaba sonriendo. El secretario, pasando por alto mi sonrisa, prosiguió:
—Sabes, este Saldo viene a hacer reventar sus dinamitas aquí, al pie de la ventana de los
presos, tres y cuatro veces por semana. Y los domingos y fiestas, sin falta.
Mi sonrisa era ya franca y el Secretario, mirándome fijo, me explicó muy serio:
—No es que me importen estos rosqueros cochinos, compañero, pero
de La Paz han avisado que cualquier asunto feo puede perjudicar al reconocimiento
de nuestro gobierno por parte de otros países. Y esto es serio,
compañero. Estos tipos andan mal: el gerente tiene ataques nerviosos, el
otro gringo está con úlceras, uno de los jefes de maestranza no come y
el dirigente amarillo ni come ni habla ni nada.
En ese momento, un médico y una enfermera salían por una de las
puertas al corredor. Saludamos y el secretario detuvo al médico:
—Con permiso, doctor, quisiéramos saber cómo los habrá encontrado.
—Bueno –dijo el doctor–, el de las úlceras necesita un análisis; la señorita
enfermera va a venir esta tarde. La colitis del señor superintendente
del ingenio ha cedido. Los estados depresivos del gerente, el dirigente y los
otros, siguen igual; el de mayor cuidado es el gerente. Ya se lo dije; todo lo
que necesitan es tranquilidad…
—Has oído, Hueso –me anotó el secretario cuando el médico se alejó–.
Depende de que lo trabajes bien a ese fregado del Saldo.
hg
El Saldo vive en Andavilque, me parece que ya lo indiqué.
Andavilque son tres callecitas –una de ellas cortando las otras dos– en
que cada casa es una chichería. Está en las afueras de Catavi, por el lado
de los desmontes –por supuesto, ustedes saben que los desmontes son
los cerritos de desperdicios de minerales.
El Saldo vive en una u otra de esas chicherías: haciendo la chicha o
ayudando a cocinar durante el día, y ayudando a servir durante la noche.
El Saldo –¿no lo dije ya?– es lo que ya está diciendo su nombre: una
especie de resto, uno de esos sobrantes de hombre que deja una masacre
de obreros. Lo que tal vez impresiona más en él –sobre todo cuando uno
recién lo conoce– es una horrible mancha de carne martirizada en la mejilla
derecha, y dos hondos y negros agujeros en el cuello. Pero, además,
no tiene pies: sus piernas terminan en unas planchas de madera forradas
con cuero y, para moverse, se vale de dos gruesas muletas.
Yo pregunté por el Saldo en la chichería de la Pericha y me informaron
que, o estaría en lo de María Kuchera o, con más seguridad, donde la
Muchakunita. A la tienda de esta última me dirigí y me expresaron que
hacía dos días había pasado a lo de la Komerpunku. Es decir, que este
Saldo bandido daba vueltas por todas las chicherías. Hablé, finalmente,
Los dinamitazos | Óscar Soria Gamarra 313
con la Komerpunku y ella me comunicó que lo había mandado a comprar
huiñapu y que podía verlo esa noche a las nueve.
Cuando volví, el Saldo ya estaba junto al mostrador, charlaba con dos
compañeros. En cuanto me vio se dirigió a mí con aire prevenido:
—¿Dices que me estabas buscando, Hueso?
—Sí, hermano –admití. Yo quería ganar tiempo, así que le argumenté,
bromeando–: pero no seas tan apurado. Dejá primero que pruebe la chicha
de la casa. ¡Señoray! –pedí enseguida–, una jarra, una cuartilla, le ruego.
Y la Komerpunku, en persona, trajo y nos sirvió la chicha.
La primera cuartilla la bebimos charlando del accidente de la semana
pasada en Llallagua, de los estudios que se han comenzado para nacionalizar
las minas, y de unas notas recibidas por nuestra federación del
exterior, de sindicatos y centrales obreras.
Ese momento, y a modo de comenzar a cumplir mi misión, creí conveniente adelantar
algunos planteamientos y empecé a hablar, con toda cautela, de la opinión extranjera
sobre nuestro país y de cómo todos estaban observando nuestra revolución… cuando, de
repente, el Saldo me interrumpió de mal talante para decirme que dónde quería yo llegar,
y que la semana anterior ya le habían mandado otro con la misma cantaleta de que el
Saldo no friegue más con sus dinamitazos y que tiene que comprender y olvidar…
Acabó exaltándose y preguntando:
—¿Y esto?… ¿Y esto?… Se cogía la mejilla derecha y mostraba su
carne martirizada, apretujándola entre los dedos; se estiraba los negros
agujeros del cuello; y extendía los negros muñones de las piernas, señalándomelos.
Y terminaba advirtiendo, ceñudo:
—Yo no olvido esto.
Nos quedamos callados. Doña Rosalía, de mal nombre la Komerpunku,
nos trajo un chillami con papas cocidas, huevos duros y ají, que nos lanzamos
a comer; y se calmó la tensión.
Pero yo pensaba, mientras comía, cómo haría para convencer al Saldo.
Todos decían en Catavi que yo tenía buena labia, que era convencedor.
¡Si era por eso que me habían mandado, pues! Bueno, había nomás que
darle empeño.
Doña Rosalía nos había llenado nuevamente los vasos. Yo brindé y
retomé la palabra:
—Mira, Saldo, hermanoy, yo toda la vida te voy a dar la razón, pero,
yo quiero decirte una cosa…
Yo no sé si el Saldo se dio cuenta del plan que pensaba seguir, pero
me interrumpió:
—Oye, Hueso, te propongo…
314 Antología del cuento boliviano
Yo traté de continuar:
—Dejame que te explique…
Pero el Saldo fue más bandido:
—Hueso, hermanito, me vas a explicar lo que quieras. Aquí, delante
de doña Rosalía y los compañeros, te juro que te voy a escuchar lo que
quieras, sin chistar, pero dejame hablar primero. ¿Listo?
La Komerpunku se trajo una silla y se sentó entre nosotros. Y yo
acepté:
—Listo, hermano, hablá.
El Saldo se bebió su vaso de golpe y comenzó su relato:
—Les voy a contar de la masacre de Catavi:
“Habíamos pedido aumento de salarios a la compañía. Las negociaciones
se alargaron. A nuestra declaración del pie de huelga, el gobierno respondió
que tres delegados mineros debían viajar a La Paz para tratar el asunto.
Nuestros delegados viajaron y fueron engañados. La asamblea sindical
fijó un plazo de cinco días para que el gobierno arreglara el conflicto y el
gobierno nos envió un regimiento como respuesta. Decretamos la huelga
y nos mandaron un regimiento más.
”La situación se puso tirante. Todos andábamos ceñudos y sobre todo
hambrientos, porque la empresa cerró la pulpería y suspendió el pago
de salarios. Los soplones del sindicato amarillo nos seguían. Los soldados
vigilaban. Todo estaba vacío, quietito. Los motores, los carros, parados.
Cerradas las maestranzas, los almacenes. El único que andaba por las
canchaminas y las calles era el viento.
”De repente, una mañana, Catavi amanece cercado. Los soldados les
dan de culatazos a dos señoras que quieren pasar al mercado de Llallagua.
Las mujeres y los chicos se aglomeran, les tiran piedras, gritan. Los
soldados los rechazan…
”Ahí comenzó todo. Las cholas cargando guaguas y canastas, los
muchachos y los chicos se reunieron en la plaza a gritar por el cierre de
pulperías y a reclamar el paso a los mercados. Los soldados los ametrallaron
desde las ventanas de la gerencia y los techos de la escuela y el teatro.
Dicen que, en medio de la matanza y al ver tanto horror, las viejas rezaban
hincadas en las esquinas: Tatito, Diosito, ten pues compasión…”.
El Saldo observó al auditorio y se quedó mirándome con aire de reproche.
La Komerpunku, en silencio, vació la jarra de chicha en nuestros
vasos. Bebimos y el Saldo reanudó su relato, con voz lenta y ronca:
—…nosotros arriba, en Llallagua, no nos podíamos aguantar: ¡carajo,
los están matando! La gente se reunió con palos, con fierros, con herramientas,
los que podían con dinamitas. La palliri Barzola sacó la bandera
Los dinamitazos | Óscar Soria Gamarra 315
boliviana y organizó su grupo de cholas. De tienda en tienda iba, de puerta
en puerta arengaba: ¡compañeras, han oído cómo los están matando a
nuestros hermanos cataveños! ¡No podemos permitir! ¡Son nuestra misma
sangre, estamos peleando contra el hambre de nuestros hijos!
”Nos consultamos: ¿hay que avisar a los de Miraflores, a los de Uncía, a
los de Cancañiri? Alguien opinó: desde el cerro habría que hacerles señas…
Pedimos: ¡un voluntario… A ver, un voluntario!… Se presentaron varios y
se escogió al más joven porque había que ser fuerte y ágil para trepar al
cerro Espíritu Santo. Le dieron un banderín rojo y se perdió corriendo.
”Llegaron más grupos y comenzamos a concentrarnos sobre el
camino.
”¡Miren, miren: el avisador, con el banderín, ya está subiendo!
”El del banderín estaba trepando el cerro. Como un guanaco saltaba
de roca en roca, se ayudaba con las manos, volvía a saltar. Habría subido
hasta más de la mitad, cuando comenzaron a dispararle: ¡Kjj… jiu!… ¡Kjj…
jiu!… Nadie respiraba. Se oía claramente el chirrido, como retorcido,
de las balas al chocar contra las rocas y desviarse violentamente. El del
banderín, incansable, saltaba, se agachaba, saltaba otra vez. ¡Kjj… jiu!…
¡Kjj… jiu!…
”Desapareció un largo rato. Creímos que lo habían despachado, pero
nuevamente lo vimos trepando. Las balas silbaban. ¡Kjj… jiu!… Las mujeres
rezaban. Ya no faltaba sino un poquito. Dos, tres saltos más. Ahora llega.
Lo vimos gatear sobre la roca de la cumbre y levantarse. Hizo flamear su
banderín rojo, mientras un gran clamor saludaba su hazaña. Arreciaron
los disparos: ¡Kjj… jiu!… ¡Kjj… jiu!… Y, en ese mismo momento, ¡carajo!,
lo tiraron. Cayó hincado, retorciéndose. Una vez más hizo flamear el
banderín. Después, arqueó la espalda y rodó cerro abajo. ¡Ay, Jesús!”.
La Komerpunku lloraba a lágrima viva. Llorando y secándose las lágrimas,
fue y trajo una nueva jarra de chicha, llenó nuestros vasos y nos
servimos. Después de un rato de silencio, fue ella misma, doña Rosalía,
la que pidió al relator que continuara:
—A ver, seguilo, Saldo…
Y el Saldo siguió contando:
—¡Qué linda muerte! Yo hubiera querido ser el muerto: que la gente
llore por mí, que por mi muerte se enfurezca la gente, que sobre mi cadáver
se levante… ¡Caraspas!
”…Con esa impresión comenzamos a bajar por el camino. ¡Qué formidable!
Como una gran fila, como una víbora de gentes, nos movíamos
sobre el cerro. La palliri Barzola, por delante, gritando y haciendo gritar,
al lado de la bandera que flameaba con el viento. Los sombreros blancos
316 Antología del cuento boliviano
de las cholas brillaban por el sol. Otros grupos llegaban y aumentaban
la gente y la bulla. Seríamos dos mil, dos mil quinientos, pero a mí me
parecían un millón. Y me parecía que éramos capaces de cualquier cosa,
que éramos invencibles.
”…La Barzola iba y venía entre los grupos haciendo chistes y entusiasmando
a la gente: ¡a ver, a ver, vamos a gritar para que nos oigan los
qhapaq kuna, los privilegiados! ¡Van a contestar, pues!… Y los gritos se
elevaban formidables.
”…Así pasamos donde se cruzan los caminos de Llallagua-Uncía
y dejamos atrás y a un lado, la línea del ferrocarril. No sé por qué nos
callamos un poco antes de llegar al río de Catavi, por kilómetro 4.
”De repente se escuchó un silbido y, en seguida, una explosión medio
apagada: ¡Jiu… buk! El morterazo cayó en mitad del río de gente. Quince,
veinte cuerpos volaron en pedazos, dejando un hueco en medio de la
muchedumbre; y el tableteo de las ametralladoras y nuevos morterazos
se mezclaron y sobrepusieron al terrible griterío que siguió: ¡ta-ta-ta-ta!…
¡Jiu… buk!…
”…Vi a la María Barzola envuelta en la bandera, destrozada por la
metralla y vi caer gentes con horribles heridas, desangrándose, dando
alaridos, llamando, insultando, maldiciendo. Arrastrándonos entre los
charcos de sangre, agarrándonos las tripas, o la pierna, o el brazo, las
cholas apretando a sus guagüitas heridas o muertas, ayudándonos unos
a otros, escapábamos… Yo, enloquecido, grité no sé qué cosas, llamé a
mi mujer y a mis hijos, y corría no sé dónde, cuando sentí algo caliente
en las piernas y una cosa que me degollaba y me quemaba la cara. Y no
sé más…
”Desperté en una sala llenita de quejidos y llantos. Yo estaba totalmente
vendado: tenía heridas en los brazos, en el pecho, en la garganta y
en la cara. Y me había quedado sin piernas… y sin mujer y sin hijos”.
Con un sollozo terminó el Saldo su relato. Quedó un momento en
silencio y, luego, en otro tono y mirándome con rabia, prosiguió:
—Ahora, díganme, ¿está bien que alguien venga y me diga: Saldo,
Saldito, no seas pues fregado…? ¿Está bien que unos niñitos lindos se
vuelvan locos o se enfermen porque revientan unos cohetillos en su
ventana? A ver, pregunten en Catavi, pregunten en Llallagua o en Siglo xx,
o en Cancañiri o en Miraflores, quién no tiene un muerto en la masacre,
siquiera un muerto, o siquiera un herido… cuando no dos, o tres, o cuatro.
Yo no soy el único Saldo: hay cien madres sin hijos, hay cien hijos sin
madres. Todos hemos perdido algo… o todo. Todos somos saldos…
Los dinamitazos | Óscar Soria Gamarra 317
Cuando terminamos el último resto de chicha, la Komerpunku abrió
su alacena, sacó unos cartuchos de dinamita, nos los repartió y nos dio
también fósforos. Y, a esa hora del amanecer, salimos los cuatro que éramos
con el Saldo, traspusimos los cerritos de los desmontes y nos fuimos
al local del sindicato. Y allí, al pie de la ventana de los presos, hicimos
reventar, una por una, las dinamitas: bum… bum… bum… ¡Abajo la
rosca!… bum… bum…
hg
Dice que esta mañana me estaba buscando, furioso, el secretario
general.
No hay nada que hacer: yo le doy toda la razón al secre. Porque dice
que la colitis del súper está más fuerte que nunca, y que los dos gringos
han empeorado.
S-ar putea să vă placă și
- Ortografía de Las Expresiones Numéricas (2 Columnas)Document10 paginiOrtografía de Las Expresiones Numéricas (2 Columnas)felipe_cruz_6Încă nu există evaluări
- Himno Mujia - H. Padre - H. NacionalDocument3 paginiHimno Mujia - H. Padre - H. NacionalGeanine Isabella Zarate PaniaguaÎncă nu există evaluări
- Trapisonda. 1ºs CapítulosDocument32 paginiTrapisonda. 1ºs CapítulosRonald Mateo Vides Argandoña100% (1)
- El Boom de La Literatura en Bolivia y LatinoamricaDocument2 paginiEl Boom de La Literatura en Bolivia y LatinoamricaLaidelbe Geoffrey100% (1)
- PDF Cara SuciaDocument3 paginiPDF Cara SuciaAntonio Contreras ManardyÎncă nu există evaluări
- La Leyenda de La TunaDocument4 paginiLa Leyenda de La TunaYasmani LauraÎncă nu există evaluări
- La Independencia de BoliviaDocument4 paginiLa Independencia de BoliviaalexandraÎncă nu există evaluări
- Entre Cantos y Llantos - Tradicián Oral SikuaniDocument194 paginiEntre Cantos y Llantos - Tradicián Oral SikuaniMarlyn Joplin100% (1)
- LecturaDocument2 paginiLecturaNinfa Añazgo0% (1)
- El Teatro en BoliviaDocument4 paginiEl Teatro en BoliviaClaudia LlaveÎncă nu există evaluări
- Poema Pido La PalabraDocument3 paginiPoema Pido La PalabraKaliman Kaliman KalimanÎncă nu există evaluări
- ProgramaDocument1 paginăProgramaBoris Hugo Maidana OsorioÎncă nu există evaluări
- Cartilla 4to EDITADODocument32 paginiCartilla 4to EDITADORuth RadaÎncă nu există evaluări
- Cuando Agosto Era 21Document2 paginiCuando Agosto Era 21Sebastián Plla100% (1)
- Lecturas SugeridasDocument26 paginiLecturas SugeridasMariluz VillaÎncă nu există evaluări
- Diapositivas de Expresiones Teatrales en Las Diversidad CulturalDocument13 paginiDiapositivas de Expresiones Teatrales en Las Diversidad CulturalJoel CespedeÎncă nu există evaluări
- Dialogo de La Region InsularDocument5 paginiDialogo de La Region InsularangelaviasusÎncă nu există evaluări
- Rómulo Augusto Mora Sáenz-Indio RómuloDocument36 paginiRómulo Augusto Mora Sáenz-Indio RómuloMarisolÎncă nu există evaluări
- Teatro Contemporáneo en Bolivia BDocument2 paginiTeatro Contemporáneo en Bolivia BJuan Carlos Canqui ApazaÎncă nu există evaluări
- Avtividad EvaluativaDocument8 paginiAvtividad EvaluativaJairo Flores Ramos100% (1)
- Historia de La Literatura de BoliviaDocument8 paginiHistoria de La Literatura de Boliviaedwingomezchalco50% (2)
- El Cine y Teatro Contemporáneo en BoliviaDocument14 paginiEl Cine y Teatro Contemporáneo en BoliviaManuel Villca Fernández100% (1)
- Convocatortia de Monografia 2019Document3 paginiConvocatortia de Monografia 2019Sherly Aspi Osco100% (1)
- Cuestionario #2 GuaraniesDocument2 paginiCuestionario #2 GuaraniesCieloÎncă nu există evaluări
- Cara SuciaDocument1 paginăCara SuciaJuan kIÎncă nu există evaluări
- Severo Fernández de Alonso y CaballeroDocument3 paginiSevero Fernández de Alonso y CaballeroJuan Jose Q GÎncă nu există evaluări
- 3ro BGU A ERE - TALLER N°7Document2 pagini3ro BGU A ERE - TALLER N°7Anderson AlvaradoÎncă nu există evaluări
- Texto de Interacción SocialDocument8 paginiTexto de Interacción SocialTHESCRINS67% (3)
- CULTURAS HIDRAULICAS 2aDocument5 paginiCULTURAS HIDRAULICAS 2aender.ricadoÎncă nu există evaluări
- ImprimirDocument4 paginiImprimirYhonny Carrion TorricoÎncă nu există evaluări
- Los MachineriDocument10 paginiLos MachineriElmer GonzalesÎncă nu există evaluări
- El Drama y Uso de Sus Elementos en La Producción de RadioDocument23 paginiEl Drama y Uso de Sus Elementos en La Producción de RadioJaveralopezÎncă nu există evaluări
- 6º Antes de La Lectura BORRACHO ESTABA PERO ME ACUERDODocument2 pagini6º Antes de La Lectura BORRACHO ESTABA PERO ME ACUERDOJuana La Loca100% (1)
- El Día de Las Banderas RojasDocument7 paginiEl Día de Las Banderas RojasWilliam Cuestas CazaÎncă nu există evaluări
- Ciencias Sociales No 7Document8 paginiCiencias Sociales No 7AntoniaÎncă nu există evaluări
- Proyecto de La Comisión SocioculturalDocument2 paginiProyecto de La Comisión SocioculturalGiovanna Nogales S.100% (1)
- Evaluación - 1ro PreguntasDocument2 paginiEvaluación - 1ro PreguntasFernando ChambiÎncă nu există evaluări
- Mujeres Que Dejaron HuellaDocument5 paginiMujeres Que Dejaron HuellaJhaquelin Mamani100% (1)
- Colita Dorada LenguajeDocument8 paginiColita Dorada LenguajeLis Aylen Medrano MallonÎncă nu există evaluări
- La Democracia, Soberanía y TransparenciaDocument5 paginiLa Democracia, Soberanía y TransparenciaAracely Pozo muruchiÎncă nu există evaluări
- Mitos y LeyandasDocument4 paginiMitos y LeyandasFannycita VelascoÎncă nu există evaluări
- 1ro Sec EmuDocument16 pagini1ro Sec EmuHubert Roger Mamani MamaniÎncă nu există evaluări
- 3 Trimestre Tercera SocialesDocument2 pagini3 Trimestre Tercera SocialesGerman Soliz100% (1)
- Figuras Literaris 2Document1 paginăFiguras Literaris 2PAMELA MAYORGA67% (3)
- Imposicion ColonialDocument7 paginiImposicion ColonialLun Aet100% (1)
- 3er Año de Escolaridad - Valores, Espiritualidades y Religiones (2024)Document48 pagini3er Año de Escolaridad - Valores, Espiritualidades y Religiones (2024)claratarqui4Încă nu există evaluări
- Leyenda Chiriguana Del Origen Del HombreDocument2 paginiLeyenda Chiriguana Del Origen Del HombreIván Jesús Castro AruzamenÎncă nu există evaluări
- El Canto A BolívarDocument1 paginăEl Canto A BolívarMarcelo Lozada López50% (2)
- Actividad ASAMBLEADocument2 paginiActividad ASAMBLEAClaudia Cruz100% (1)
- Análisis de La Obra LiterariaDocument4 paginiAnálisis de La Obra LiterariaPEDROÎncă nu există evaluări
- Carnaval de PandoDocument2 paginiCarnaval de Pandojose david rodriguez andiaÎncă nu există evaluări
- Cuando Se Quiere, Se PuedeDocument4 paginiCuando Se Quiere, Se Puedemonica prada50% (4)
- Contrato 2019Document3 paginiContrato 2019Kadier Nunca Lo OlvidesÎncă nu există evaluări
- La Distribución de Funciones Entre El Caballo y El JineteDocument4 paginiLa Distribución de Funciones Entre El Caballo y El Jineteguille1215100% (2)
- 10ma. Olimpiada Científica Estudiantil Plurinacional Boliviana Clasificados A La Etapa DepartamentalDocument3 pagini10ma. Olimpiada Científica Estudiantil Plurinacional Boliviana Clasificados A La Etapa DepartamentalEly ElyÎncă nu există evaluări
- Alfabetico de AsignaturasDocument10 paginiAlfabetico de AsignaturasJulián FickertÎncă nu există evaluări
- 204226Document2 pagini204226Julián FickertÎncă nu există evaluări
- PPT-Jornada Secundaria Renovada Agosto2022Document20 paginiPPT-Jornada Secundaria Renovada Agosto2022Julián FickertÎncă nu există evaluări
- 084546Document2 pagini084546Julián FickertÎncă nu există evaluări
- La Mujer Que Agrada A Dios Capitulo 2Document5 paginiLa Mujer Que Agrada A Dios Capitulo 2Julián FickertÎncă nu există evaluări
- Evaluación de Lengua y Literatur1 Mito y LeyDocument2 paginiEvaluación de Lengua y Literatur1 Mito y LeyJulián FickertÎncă nu există evaluări
- 204249Document1 pagină204249Julián FickertÎncă nu există evaluări
- 204243Document2 pagini204243Julián FickertÎncă nu există evaluări
- 204218Document2 pagini204218Julián FickertÎncă nu există evaluări
- Lluvia de EstrellasDocument1 paginăLluvia de EstrellasJulián FickertÎncă nu există evaluări
- AyusteDocument18 paginiAyusteJulián FickertÎncă nu există evaluări
- Actividad para 1er Año, Fickert y TosoliniDocument6 paginiActividad para 1er Año, Fickert y TosoliniJulián FickertÎncă nu există evaluări
- Acreditación 2020-2021 AguirreDocument3 paginiAcreditación 2020-2021 AguirreJulián FickertÎncă nu există evaluări
- Evaluación Integradora IdeaDocument2 paginiEvaluación Integradora IdeaJulián FickertÎncă nu există evaluări
- Planificación Con Evaluacion de Producción de Contenidos.Document10 paginiPlanificación Con Evaluacion de Producción de Contenidos.Julián FickertÎncă nu există evaluări
- Ejemplo Àtagoniam MayorumDocument6 paginiEjemplo Àtagoniam MayorumJulián FickertÎncă nu există evaluări
- Adaptada Evaluación de Lengua y Literatura - 1er Año "Document2 paginiAdaptada Evaluación de Lengua y Literatura - 1er Año "Julián FickertÎncă nu există evaluări
- Proyecto Socioeducativo Complejo EsperanzaDocument161 paginiProyecto Socioeducativo Complejo EsperanzaJulián FickertÎncă nu există evaluări
- Lector y JugadorDocument6 paginiLector y JugadorJulián FickertÎncă nu există evaluări
- Conferencia BeaugrandeDocument56 paginiConferencia BeaugrandeJulián FickertÎncă nu există evaluări
- Tame Maria Guadalupe 2do A 2017Document3 paginiTame Maria Guadalupe 2do A 2017Julián FickertÎncă nu există evaluări
- Programa de ActividadesDocument26 paginiPrograma de ActividadesJulián FickertÎncă nu există evaluări
- Iparraquirre, Sylvia - Antología Del Cuento Argentino Del Siglo XXDocument4 paginiIparraquirre, Sylvia - Antología Del Cuento Argentino Del Siglo XXJulián FickertÎncă nu există evaluări
- 06 EvaluacionDocument2 pagini06 Evaluacionrakelaf100% (1)
- Redimi2 Rap Redimi2Document27 paginiRedimi2 Rap Redimi2Sofy ParadaÎncă nu există evaluări
- Reglamento para El Gobierno Interior Del R. Ayuntamiento de San Pedro Garza García, N.L.Document29 paginiReglamento para El Gobierno Interior Del R. Ayuntamiento de San Pedro Garza García, N.L.thistimenow333Încă nu există evaluări
- Modifican Una Ficha Tecnica Del Rubro Material Accesorios y Resolucion Jefatural N 000075 2023 Peru Compras Jefatura 2190111 1Document2 paginiModifican Una Ficha Tecnica Del Rubro Material Accesorios y Resolucion Jefatural N 000075 2023 Peru Compras Jefatura 2190111 1Rocío Maldonado ChavarriÎncă nu există evaluări
- OFIDISMODocument7 paginiOFIDISMOLiussmyth Vega SanchezÎncă nu există evaluări
- Ruvalcaba - Zuno - Brenda - Paola - COSTO DE LO VENDIDODocument2 paginiRuvalcaba - Zuno - Brenda - Paola - COSTO DE LO VENDIDOBRENDA PAOLA RUVALCABA ZUNOÎncă nu există evaluări
- MetodologíaDocument24 paginiMetodologíaJosué CÎncă nu există evaluări
- Evaluaciones Demand-Driven Supply Chain (DDSC)Document56 paginiEvaluaciones Demand-Driven Supply Chain (DDSC)sergio alberto monroy estupiñan100% (2)
- Actividad 6Document3 paginiActividad 6LUCIANA RESTREPO URIBEÎncă nu există evaluări
- Compulsa PerdidaDocument1 paginăCompulsa PerdidaJulio JerezÎncă nu există evaluări
- Tarea 1Document7 paginiTarea 1Fernanda VargasÎncă nu există evaluări
- Sintesis de 1 TesalonicensesDocument6 paginiSintesis de 1 TesalonicensesJulio Alfaro EspañaÎncă nu există evaluări
- Paolo Macry. La Sociedad Contemporánea Una Introducción Histórica. Editorial Ariel, S.A. Barcelona 1997Document37 paginiPaolo Macry. La Sociedad Contemporánea Una Introducción Histórica. Editorial Ariel, S.A. Barcelona 1997Alan Eduardo Sánchez BecerraÎncă nu există evaluări
- Act - 07 - II B - El Ensayo - 007Document4 paginiAct - 07 - II B - El Ensayo - 007manuel ortegaÎncă nu există evaluări
- Infografía Sobre Técnicas de Herborización de Las PlantasDocument2 paginiInfografía Sobre Técnicas de Herborización de Las Plantasmiguel angelÎncă nu există evaluări
- Grupo-01Proposito-PEN 01 - VIDA CIUDADANADocument4 paginiGrupo-01Proposito-PEN 01 - VIDA CIUDADANALice PérezÎncă nu există evaluări
- Hernia HiatalDocument3 paginiHernia HiatalMaria Candela DuarteÎncă nu există evaluări
- Pequeño Oficio de La Inmaculada Concepción PDFDocument13 paginiPequeño Oficio de La Inmaculada Concepción PDFDiego Galeano100% (3)
- Técnicas para Aumentar La MotivaciónDocument3 paginiTécnicas para Aumentar La MotivaciónEdgar Omar Valdez MartinezÎncă nu există evaluări
- 5to Prim C.S. 2do y 3er TDocument18 pagini5to Prim C.S. 2do y 3er TAmilcar Alcocer Olguin100% (1)
- Problemática de InsumosDocument10 paginiProblemática de InsumosFlorencia Baez CamachoÎncă nu există evaluări
- OCE. Primer ClaseDocument19 paginiOCE. Primer ClaseVinnieSiftÎncă nu există evaluări
- Cuanto Dura Un EdificioDocument5 paginiCuanto Dura Un EdificioJuan BarretoÎncă nu există evaluări
- 635 239a532Document75 pagini635 239a532Jaime Fernando Mercado OrdóñezÎncă nu există evaluări
- Sesion 13Document9 paginiSesion 13kelly dpmsÎncă nu există evaluări
- Comunidad PrimitivaDocument13 paginiComunidad PrimitivaVictoria SaudadeÎncă nu există evaluări
- Carbapenemes, Aztreonam, GlucopéptidosDocument19 paginiCarbapenemes, Aztreonam, Glucopéptidoscarolunita93Încă nu există evaluări
- Proyecto PaicoDocument29 paginiProyecto PaicoKatherine Casallo LopezÎncă nu există evaluări
- Enunciados DeberDocument15 paginiEnunciados DeberVane MolinaÎncă nu există evaluări
- Proyecto IvannaDocument54 paginiProyecto IvannaDaniel Reino AbelendaÎncă nu există evaluări