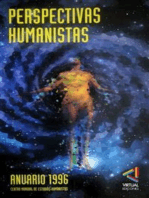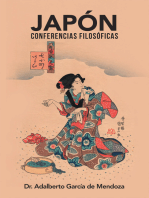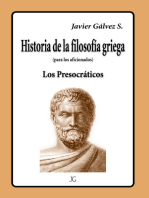Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
La Belleza de La Ciencia
Încărcat de
yang liu0 evaluări0% au considerat acest document util (0 voturi)
67 vizualizări4 paginiEl artículo discute la idea de que la ciencia puede ser considerada estéticamente bella, al igual que el arte. Argumenta que muchos científicos encuentran belleza en las leyes naturales que estudian, sintiendo fascinación y emoción similares a las que produce el arte. Sin embargo, reconoce que la ciencia también incluye elementos complejos en los que la belleza es menos evidente. Concluye que aunque la ciencia se haya alejado del ideal platónico de belleza, negar su estética sería igual de erróneo que negar la del
Descriere originală:
Titlu original
LA_BELLEZA_DE_LA_CIENCIA
Drepturi de autor
© © All Rights Reserved
Formate disponibile
PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentEl artículo discute la idea de que la ciencia puede ser considerada estéticamente bella, al igual que el arte. Argumenta que muchos científicos encuentran belleza en las leyes naturales que estudian, sintiendo fascinación y emoción similares a las que produce el arte. Sin embargo, reconoce que la ciencia también incluye elementos complejos en los que la belleza es menos evidente. Concluye que aunque la ciencia se haya alejado del ideal platónico de belleza, negar su estética sería igual de erróneo que negar la del
Drepturi de autor:
© All Rights Reserved
Formate disponibile
Descărcați ca PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
0 evaluări0% au considerat acest document util (0 voturi)
67 vizualizări4 paginiLa Belleza de La Ciencia
Încărcat de
yang liuEl artículo discute la idea de que la ciencia puede ser considerada estéticamente bella, al igual que el arte. Argumenta que muchos científicos encuentran belleza en las leyes naturales que estudian, sintiendo fascinación y emoción similares a las que produce el arte. Sin embargo, reconoce que la ciencia también incluye elementos complejos en los que la belleza es menos evidente. Concluye que aunque la ciencia se haya alejado del ideal platónico de belleza, negar su estética sería igual de erróneo que negar la del
Drepturi de autor:
© All Rights Reserved
Formate disponibile
Descărcați ca PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
Sunteți pe pagina 1din 4
La belleza de la ciencia
Antonio FERNÁNDEZ-RAÑADA | Publicado el 16/01/2000 | El Cultural
En un reciente número, EL CULTURAL publicó un artículo del filósofo José Antonio Marina
titulado “Poética de la Ciencia”. En éste, el autor del Diccionario de los sentimientos confería
a la ciencia un grado de humanismo comparable al arte, la música, la literatura, el cine... En la
misma línea de pensamiento, el catedrático de Física Teórica Antonio Fernández-Rañada,
autor del libro Los muchos rostros de la ciencia, reflexiona en este texto sobre la “estética
científica” y la belleza, “algo que es común a la ciencia y a la poesía”
EL CULTURAL publicó hace poco un sugestivo artículo de José Antonio Marina
(“Poética de la ciencia”, 3/10/99), sobre algo que es común a ciencia y poesía: la belleza.
La idea es certera, aunque contraria a los estereotipos al uso. Muchos científicos extraen
las enormes energías que les exige su trabajo de la emoción estética que sienten ante las
leyes que rigen el comportamiento de la materia, en las que perciben una belleza
intemporal y serena, a menudo análoga a la del arte clásico. La dinámica newtoniana, la
cosmología relativista, la topología algebraica o la evolución biológica, por citar
algunos ejemplos, producen a quienes las estudian una fascinación no muy distinta de la
emoción de la música, la pintura o la poesía en sus creaciones más altas.
A veces los científicos llegan a sentir algo muy semejante a la experiencia religiosa,
incluso los no creyentes. Es conocida la opinión de Einstein sobre el sentimiento del
misterio, al que él llegaba por la ciencia: “es la experiencia más bella y profunda que se
pueda tener... percibir que, tras lo que podemos experimentar, se oculta algo
inalcanzable, cuya belleza y sublimidad sólo se puede percibir como pálido reflejo, es
religiosidad”. Feynmann se lamentaba de que pocos de los no científicos comprenden
“la emoción religiosa” que causa la contemplación de las leyes de la naturaleza. Y
Weinberg, que le sucedió como el físico de partículas elementales de más prestigio, dijo:
“el esfuerzo por comprender el universo es una de las escasas cosas que eleva la vida
humana un poco por encima de la farsa y le confiere algo de la grandeza de la tragedia”.
Sin duda tiene razón José Antonio Marina: podemos ( y debemos) hablar de estética de
la ciencia.
Una muestra elocuente son los arduos y prolongados esfuerzos de Isaac Newton por
elaborar una teoría de la música, a pesar de que no tenía buen oído y se aburría en los
conciertos. Para resolver los problemas que tenía la escala musical entonces usada con
la polifonía, inventó una unidad de medida de intervalos, el semitono igual temperado
definido por “la relación raíz duodécima de dos”, anticipándose al sistema hoy en uso.
¿Por qué trabajó tanto en ello, él que no sentía la música? Pues porque era un pitagórico
convencido de la existencia de una relación profunda entre ese arte y la armonía que
creía descubir en el cosmos gracias a las claves que le aportaban las matemáticas y la
filosofía natural (nombre certero que entonces tenía la ciencia). Por eso decía un
contemporáneo suyo, el médico Thomas Browne: “Los movimientos ordenados y
regulares (de los planetas), aunque no suenen en el oído, tañen en el entendimiento
notas llenas de armonía”.
Pero hay dos tipos de argumentos en contra. Muchos dicen que la idea de lo bello es
subjetiva, mientras que la ciencia se ocupa sólo de cosas objetivas en las que todos
deben estar de acuerdo una vez examinados los experimentos y los cálculos. Además,
los ideales estéticos cambian con la historia, pero las leyes científicas se suponen
permanentes. Por otro lado, para algunos científicos la belleza aparece confinada en la
ciencia a situaciones muy simples relativas a las grandes leyes naturales, que son poco
representativas del trabajo diario en un laboratorio”.
Estas objeciones nos ayudan a entender lo que pasa. Respecto a la primera, la
objetividad de la ciencia no impide que produzca una impresión estética cuyos matices
varíen en el tiempo. Por otra parte, cuando se habla de belleza en la ciencia, suele ser
con referencia al modelo platónico, definido por las ideas de orden y medida,
correspondencia entre partes, armonía y proporción. Tomemos el ejemplo de la teoría de
las fuerzas fundamentales, la que trata de cómo son los constituyentes más elementales
de la materia. Se basa en lo que se llama teorías gauge, de las que se dice que son bellas
por el papel tan primordial que otorgan a la idea de simetría, que toman como un
postulado de clara naturaleza estética. Sin embargo la usan en una forma muy general y
distorisionada, que trasciende a la versión más simple del modelo platónico.
Conviene recordar aquí la distinción, muy clara en la pintura, entre elementos que
sostienen y elementos que expresan o significan. Los primeros suelen ser claramente
visibles hasta el Renacimiento; en el arte de hoy están con frecuencia más o menos
ocultos por los segundos. Algo parecido ocurre en la ciencia. Los elementos que
sostienen son las grandes teorías que describen las fuerzas fundamentales que
conforman la materia. En ellas brilla una belleza intemporal y serena, basada en la
armonía de sus partes y en la que las matemáticas estructuran el conjunto. Pero también
hay en la ciencia elementos que expresan, manifiestos sobre todo en situaciones
complejas en las que la acumulación de fuerzas y componentes deja en segundo plano a
las leyes básicas. Esta dualidad -soporte y expresión- se corresponde con la metáfora
propuesta por el norteamericano Freeman Dyson, al decir que las grandes teorías son
como las cumbres más altas de una cordillera, simples, puras y claras. Pero por debajo
de ellas hay valles, junglas y ciudades, donde se desarrolla una diversidad explosiva de
formas vivas y sistemas sociales, o sea pura expresión. El trabajo de la mayoría de los
científicos está hoy por debajo -en la complejidad de los fluidos, los materiales o de la
vida, por ejemplo- pero necesitan la referencia de las cumbres ya conocidas (¿cuántas
nos faltan?).
El viaje de la ciencia para librarse del ideal platónico se inició a principios del XVII,
cuando un matemático profundamente impresionado por la belleza del cosmos, así era
Kepler, descubrió las leyes del movimiento de los planetas. Lo consiguió al decidirse
abandonar las trayectorias circulares, que se consideraban inevitables por ser las más
perfectas y armoniosas, tras comprender que los planetas siguen elipses, cuya estructura
matemática es menos simple, quizá menos perfecta, pero más rica, múltiple y fecunda,
precisamente por eso. Sólo así se pudieron obtener todas las consecuencias de la
revolución heliocéntrica.
Tras Kepler, la ciencia empezó a bajar a las junglas, pero continuó también
descubriendo nuevas cumbres, la última, la física cuántica en los años veinte. Partiendo
de la simplicidad intemporal y armoniosa del sistema solar y la gravitación, donde
dominan las estructuras que sostienen, ha llegado a la frontera de la complejidad, en
campos muy diversos, desde los fluidos hasta el cerebro y la vida a nivel molecular,
donde todo es expresión, aunque el electromagnetismo y la física cuántica actúen por
debajo como elemento sostenedor. En ese viaje incorporó también la belleza funcional,
tan querida en el diseño, como algo propio de las aplicaciones tecnológicas y también
otras formas de lo bello, como lo inmedible y caracterizable sólo por el gusto, el puro
ornamento o la sensación de maravilla y de sorpresa ante lo inesperado. Por eso negar la
estética de la ciencia porque los fluidos o la bioquímica parecen menos armoniosos que
la gravitación sería parecido a negar la del arte por haberse alejado del ideal platónico.
El paralelismo no es casual: ciencia y arte son dos maneras de ejercer la proyectividad
humana, o sea de salirnos de nosotros mismos, un anhelo que nos separa
definitivamente de los animales.
Pero la interpretación de la belleza de la ciencia en términos platónicos pervive en el
siglo XX como muestra esta opinión de Heisenberg: “La belleza en la ciencia es el
reflejo de la verdad”. El modelo platónico asociaba lo verdadero, lo bello y lo bueno en
una trinidad indisociable, lo que sirvió de justificación a interferencias entre las tres
esferas de la ciencia, el arte y la moral, la más famosa el caso Galileo. De modo no sólo
implícito, inconsciente o subliminal sino también explícito, la unión de la belleza y la
verdad de la ciencia sirve a algunos para reclamar para ella un papel director de los
asuntos humanos que trasciende a su función. Las tres esferas, cuya separación fue un
gran triunfo de la Modernidad, se unificarían de una forma nueva. Es cosa seria en la
que conviene pensar.
http://www.elcultural.es/version_papel/CIENCIA/15096/La_belleza_de__la_ciencia/
S-ar putea să vă placă și
- Resumen de Conocimiento, Investigación, Progreso e Historia de la Ciencia de Esther Díaz: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe la EverandResumen de Conocimiento, Investigación, Progreso e Historia de la Ciencia de Esther Díaz: RESÚMENES UNIVERSITARIOSÎncă nu există evaluări
- Dialnet LasIdeasEsteticasDeLosFisicos 8271304Document28 paginiDialnet LasIdeasEsteticasDeLosFisicos 8271304Jendricx PlookÎncă nu există evaluări
- El artista en el laboratorio: Pinceladas sobre arte y cienciaDe la EverandEl artista en el laboratorio: Pinceladas sobre arte y cienciaÎncă nu există evaluări
- Heisenberg, Werner, El Concepto de Lo Bello en Las Ciencias de NaturalezaDocument17 paginiHeisenberg, Werner, El Concepto de Lo Bello en Las Ciencias de NaturalezaLudovico Da FeltreÎncă nu există evaluări
- La Doble Nat de La NatDocument41 paginiLa Doble Nat de La Natgabgrey1Încă nu există evaluări
- Scientia et ars: La fuerza pictórica de cristales súper-planosDe la EverandScientia et ars: La fuerza pictórica de cristales súper-planosÎncă nu există evaluări
- Ciencia y Filosofía: Aspectos ontológicos y epistemológicos de la ciencia contemporáneaDe la EverandCiencia y Filosofía: Aspectos ontológicos y epistemológicos de la ciencia contemporáneaÎncă nu există evaluări
- Mundos posibles: El nacimiento de una nueva mentalidadDe la EverandMundos posibles: El nacimiento de una nueva mentalidadÎncă nu există evaluări
- Felicidad ClandestinaDocument4 paginiFelicidad ClandestinajaripariÎncă nu există evaluări
- Organicismo y Mecanicismo en La IlustracionDocument34 paginiOrganicismo y Mecanicismo en La IlustracionGabriel AlmarazÎncă nu există evaluări
- Anatomía artística: Método para aprender, dominar y disfrutar los secretos del dibujo y la pinturaDe la EverandAnatomía artística: Método para aprender, dominar y disfrutar los secretos del dibujo y la pinturaEvaluare: 4 din 5 stele4/5 (7)
- NietzcheDocument9 paginiNietzchecarolina cervera100% (1)
- 1 Descartes y Los Fundamentos Filosóficos de La ModernidadDocument23 pagini1 Descartes y Los Fundamentos Filosóficos de La ModernidadJoyceChwÎncă nu există evaluări
- Perspectivas humanistas: Anuario 1996De la EverandPerspectivas humanistas: Anuario 1996Încă nu există evaluări
- Tradición Científica en GráficosDocument6 paginiTradición Científica en GráficosMelody BustamanteÎncă nu există evaluări
- (SP) Mateo, Marcos - La Estetica Del CaosDocument9 pagini(SP) Mateo, Marcos - La Estetica Del CaosPhilip BóondÎncă nu există evaluări
- La Estetica Del CaosDocument7 paginiLa Estetica Del CaosDavid MolinaÎncă nu există evaluări
- Trabajo Final (Ciencia vs. Filosofía)Document13 paginiTrabajo Final (Ciencia vs. Filosofía)jose juanÎncă nu există evaluări
- La teoría de los viajes en el tiempo a través de la confluencia de la relatividad y la astrofísica: La teoría de los viajes en el tiempo, #2De la EverandLa teoría de los viajes en el tiempo a través de la confluencia de la relatividad y la astrofísica: La teoría de los viajes en el tiempo, #2Încă nu există evaluări
- Sobre Determinismo y Libre AlbedríoDocument37 paginiSobre Determinismo y Libre AlbedríoJonatan BreganticÎncă nu există evaluări
- Nacimiento de La EpistemologiaDocument3 paginiNacimiento de La EpistemologiaRSÎncă nu există evaluări
- Orden NaturalDocument15 paginiOrden NaturalJuan José D'AmbrosioÎncă nu există evaluări
- 1.2 La Imaginación en La CienciaDocument23 pagini1.2 La Imaginación en La CienciaJonathan SaldarriagaÎncă nu există evaluări
- El Nuevo Humanism oDocument6 paginiEl Nuevo Humanism oIsmael SierraÎncă nu există evaluări
- LA RETÓRICA DE LA CIENCIA - Robert FluddDocument21 paginiLA RETÓRICA DE LA CIENCIA - Robert FluddFelipe Aguirre100% (1)
- Resumen de Aproximación Histórica al Concepto de Ciencia y a su Problemática: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe la EverandResumen de Aproximación Histórica al Concepto de Ciencia y a su Problemática: RESÚMENES UNIVERSITARIOSÎncă nu există evaluări
- Revolución CientíficaDocument5 paginiRevolución CientíficaSilvia GarcíaÎncă nu există evaluări
- Cosmologìa, Estetica, EducacionDocument14 paginiCosmologìa, Estetica, EducacionMaría Victoria Jurado MuñozÎncă nu există evaluări
- El mundo después de la Revolución: La física de la segunda mitad del siglo XXDe la EverandEl mundo después de la Revolución: La física de la segunda mitad del siglo XXÎncă nu există evaluări
- Epistemologia y Teoria Del ConocimientoDocument2 paginiEpistemologia y Teoria Del ConocimientoJUAN JOSE LUGOÎncă nu există evaluări
- EPISTEMOLOGIADocument9 paginiEPISTEMOLOGIAMiguel Angel Gil ValdésÎncă nu există evaluări
- AMELIA PODETTI. Ciencia Social y Filosof+¡aDocument14 paginiAMELIA PODETTI. Ciencia Social y Filosof+¡aInzucare GiorgiosÎncă nu există evaluări
- Mataix. Ilya Prigogine Tan Sólo Una IlusiónDocument5 paginiMataix. Ilya Prigogine Tan Sólo Una Ilusiónmimonga1793Încă nu există evaluări
- EpistemologíaDocument127 paginiEpistemologíaAnonymous 1Hlp79Încă nu există evaluări
- Implicaciones Epistemológicas y Éticas en La Concepción Clásica de BellezaDocument7 paginiImplicaciones Epistemológicas y Éticas en La Concepción Clásica de BellezamiguelÎncă nu există evaluări
- La Imaginación en La Ciencia Gerald HoltonDocument28 paginiLa Imaginación en La Ciencia Gerald HoltonClaudia GilmanÎncă nu există evaluări
- KosmosDocument22 paginiKosmosFlorencia Sánchez ForteÎncă nu există evaluări
- Filosofía Ciencias Gustavo EloyDocument5 paginiFilosofía Ciencias Gustavo EloyCristina CumarÎncă nu există evaluări
- Barahona - Teleologia y Explicacion en BiologiaDocument12 paginiBarahona - Teleologia y Explicacion en BiologiaRubén JiménezÎncă nu există evaluări
- Historia de Las CienciasDocument8 paginiHistoria de Las Cienciasveronicacorbacho_443Încă nu există evaluări
- Fuente De Los Valores Y La Sociologia De La CulturaDe la EverandFuente De Los Valores Y La Sociologia De La CulturaÎncă nu există evaluări
- EpistemologiaDocument7 paginiEpistemologiaLuÎncă nu există evaluări
- El nacimiento del pensamiento científico: Anaximandro de MiletoDe la EverandEl nacimiento del pensamiento científico: Anaximandro de MiletoEvaluare: 4.5 din 5 stele4.5/5 (4)
- Epistemologia ApuntesDocument203 paginiEpistemologia ApuntesJoel Reyes Hernández100% (1)
- La Relación Entre Filosofía y Ciencias en Jacques MaritainDocument8 paginiLa Relación Entre Filosofía y Ciencias en Jacques MaritainMiguelÎncă nu există evaluări
- La Filosofía de La Ciencia Como Tecnología de Poder Político SocialDocument72 paginiLa Filosofía de La Ciencia Como Tecnología de Poder Político SocialYolanda FloresÎncă nu există evaluări
- Conocimiento Empírico y CientíficoDocument6 paginiConocimiento Empírico y CientíficoMaurilio IsemÎncă nu există evaluări
- La Inteligibilidad Del Mundo NaturalDocument13 paginiLa Inteligibilidad Del Mundo NaturalQuidam RVÎncă nu există evaluări
- HelpDocument7 paginiHelpdann hurtadoÎncă nu există evaluări
- Bachelard EpistemologíaDocument127 paginiBachelard EpistemologíaFrancisco Lion100% (6)
- El enigma de la realidad: Las entidades de la física de Aristóteles a EinsteinDe la EverandEl enigma de la realidad: Las entidades de la física de Aristóteles a EinsteinÎncă nu există evaluări
- Descartes y La Nueva CienciaDocument11 paginiDescartes y La Nueva CienciaCharles LampierreÎncă nu există evaluări
- Pedro MiramontesDocument163 paginiPedro MiramontesLuis Homero Lavin ZatarainÎncă nu există evaluări
- Arquetipos ChamanismoDocument18 paginiArquetipos ChamanismoAle GShánělÎncă nu există evaluări
- Guénon-Esoterismo Islámico y Taoísmo PDFDocument61 paginiGuénon-Esoterismo Islámico y Taoísmo PDFbenaferÎncă nu există evaluări
- PODER Filosofia Politica 2021Document7 paginiPODER Filosofia Politica 2021Andres Rojas OrtegaÎncă nu există evaluări
- Conclusión Qué Es La Filosofía de La Educación FABREDocument12 paginiConclusión Qué Es La Filosofía de La Educación FABREalvaro100% (1)
- Guia de Examen Formacion en ValoresDocument2 paginiGuia de Examen Formacion en ValoresAnonymous Kc46UJhD6Încă nu există evaluări
- Texto Argumentativo de Niñez y Adolescencia ConclusionesDocument4 paginiTexto Argumentativo de Niñez y Adolescencia ConclusionesJordin Solano RojasÎncă nu există evaluări
- Corporeidad e Imagen CorporalDocument10 paginiCorporeidad e Imagen CorporalArmando Rengifo RengifoÎncă nu există evaluări
- Reseña: Zielinski, Juan Matías. Los derechos humanos desde las víctimas históricas, análisis crítico desde la ética intercultural de la liberación. Las Torres de Lucca: revista internacional de filosofía política, ISSN-e 2255-3827, Vol. 2, Nº. 3 (July-December), 2013, págs. 97-137.Document2 paginiReseña: Zielinski, Juan Matías. Los derechos humanos desde las víctimas históricas, análisis crítico desde la ética intercultural de la liberación. Las Torres de Lucca: revista internacional de filosofía política, ISSN-e 2255-3827, Vol. 2, Nº. 3 (July-December), 2013, págs. 97-137.John Manuel Sanclemente PalacioÎncă nu există evaluări
- S.11-El Carácter Natural de La SociedadDocument2 paginiS.11-El Carácter Natural de La SociedadWilmer Edmundo Jesus TantaÎncă nu există evaluări
- Biografía y Aportes de GEORGE ELTON MAYODocument13 paginiBiografía y Aportes de GEORGE ELTON MAYOMARIA ISABELLA MALDONADO BLANCOÎncă nu există evaluări
- Sexualidad en El Mundo AtonalDocument7 paginiSexualidad en El Mundo Atonalerbrow20Încă nu există evaluări
- ACTIVIDAD #7 Propuesta de Solucion Al Problema Etico en El Ambito OrganizacionalDocument8 paginiACTIVIDAD #7 Propuesta de Solucion Al Problema Etico en El Ambito OrganizacionaljeffersonÎncă nu există evaluări
- El Ingeniero Dará Prioridad A La SaludDocument9 paginiEl Ingeniero Dará Prioridad A La SaludNICOLÁS DAVID ROJAS CORTEZÎncă nu există evaluări
- El Impacto de La Teología de La Misión Integral en Latinoamerica - Mauricio Solis PazDocument15 paginiEl Impacto de La Teología de La Misión Integral en Latinoamerica - Mauricio Solis PazNetza ValadezÎncă nu există evaluări
- Principios Fundamentales de La Formación Sacerdotal 27-73Document16 paginiPrincipios Fundamentales de La Formación Sacerdotal 27-73Quintin Fortino Cruz RamirezÎncă nu există evaluări
- Qué Produce La AdoraciónDocument2 paginiQué Produce La AdoraciónMarvin Rene TorresÎncă nu există evaluări
- Solipcismo CartesianoDocument9 paginiSolipcismo Cartesianoluigi_corleone88Încă nu există evaluări
- Definicion Ciencia y TecnologiaDocument27 paginiDefinicion Ciencia y TecnologiaMaria Jose Quispe Vergaray0% (1)
- Historia de La Planificación UrbanaDocument14 paginiHistoria de La Planificación UrbanaMarianela Peralta CaroÎncă nu există evaluări
- Ética en El Ámbito Personal y SocialDocument1 paginăÉtica en El Ámbito Personal y Sociald-fbuser-4355279171% (17)
- Informe Analitico Investigacion CriminalDocument4 paginiInforme Analitico Investigacion CriminalMarina Florez100% (1)
- Thomas ClearyDocument7 paginiThomas Clearysegundomontenegro100% (1)
- Prueba #1 Entrenamiento PSU Comprensión LectoraDocument6 paginiPrueba #1 Entrenamiento PSU Comprensión LectoraAdnich Olave MoraÎncă nu există evaluări
- Pe. José Mendive, S.J. - Elementos de Psicología (1883) PDFDocument407 paginiPe. José Mendive, S.J. - Elementos de Psicología (1883) PDFCarlosJesusÎncă nu există evaluări
- ¿Puedes Pedirle A Alguien Que Elija Por Ti¿ - Marta Pérez Sanz 1ºE BACHDocument3 pagini¿Puedes Pedirle A Alguien Que Elija Por Ti¿ - Marta Pérez Sanz 1ºE BACHSweety PerryÎncă nu există evaluări
- LiberalismoDocument29 paginiLiberalismoMarina RojasÎncă nu există evaluări
- Fernando SavaterDocument2 paginiFernando SavaterFiorella CalleÎncă nu există evaluări
- Theodor W Adorno Transparencias Cinematograficas PDFDocument9 paginiTheodor W Adorno Transparencias Cinematograficas PDFgonzaloÎncă nu există evaluări
- Ensayo Del AburrimientoDocument5 paginiEnsayo Del AburrimientoFabio Hidalgo Duarte100% (1)
- Ricardo Fava. La Clase Media y Sus Descontentos Uba - Ffyl - T - 2004 - 814542-1Document171 paginiRicardo Fava. La Clase Media y Sus Descontentos Uba - Ffyl - T - 2004 - 814542-1PanikianÎncă nu există evaluări