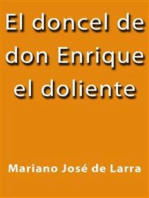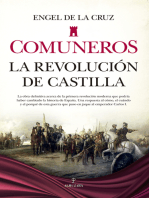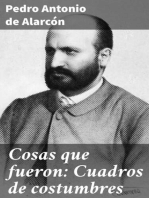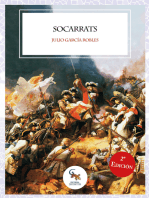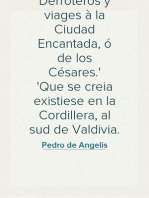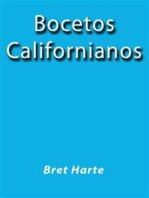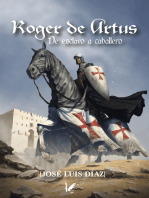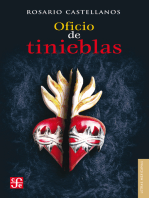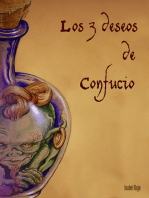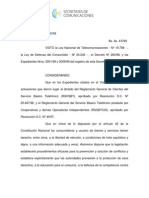Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Estudio Sobre El Prólogo Del Quijote de La Mancha
Încărcat de
Jim0 evaluări0% au considerat acest document util (0 voturi)
24 vizualizări14 paginiUn estudio muy concienzudo sobre los prólogos que se han realizado sobre el Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Titlu original
Estudio sobre el prólogo del Quijote de la Mancha
Drepturi de autor
© © All Rights Reserved
Formate disponibile
DOCX, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentUn estudio muy concienzudo sobre los prólogos que se han realizado sobre el Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Drepturi de autor:
© All Rights Reserved
Formate disponibile
Descărcați ca DOCX, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
0 evaluări0% au considerat acest document util (0 voturi)
24 vizualizări14 paginiEstudio Sobre El Prólogo Del Quijote de La Mancha
Încărcat de
JimUn estudio muy concienzudo sobre los prólogos que se han realizado sobre el Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Drepturi de autor:
© All Rights Reserved
Formate disponibile
Descărcați ca DOCX, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
Sunteți pe pagina 1din 14
ESTUDIO SOBRE EL PRÓLOGO DEL QUIJOTE DE LA MANCHA
La relació n de las aventuras de Don Quijote de la Mancha, escrita por Miguel de
Cervantes Saavedra, en la que no ven los lectores vulgares má s que un asunto de
entretenimiento y de risa, es un libro moral de los má s notables que ha producido el
ingenio humano. En él, bajo el velo de una ficció n alegre y festiva, se propuso su autor
ridiculizar y corregir, entre otros defectos comunes, la desmedida y perjudicial afició n
a la lectura de libros caballerescos, que en su tiempo era general en Españ a.
La época en que se supone que florecieron los caballeros andantes, y cuyas
costumbres se pintan en sus historias, fue la que medió entre la extinció n y la
restauració n de las letras; y para juzgar rectamente de la naturaleza de este
argumento, conviene transportarse a aquellos siglos de oscuridad y barbarie, en que,
olvidada la civilizació n antigua y generalizada en Europa la dominació n de los pueblos
del Norte, apenas se disfrutaba la seguridad y el sosiego, que son el objeto primario de
la sociedad humana. Introducida con el régimen feudal la anarquía, quedó la autoridad
pú blica sin centro ni fuerza; los particulares y vasallos má s poderosos se encastillaban
en sus rocas y fortalezas se miraban como independientes de los príncipes, y no
reconociendo má s derecho que el de la fuerza ni má s ley que la de su espada, se hacían
la guerra unos a otros, oprimían a los habitantes de los contornos, exigían
contribuciones y servicios arbitrarios de los pasajeros, y todo era violencias, ruinas y
crímenes. Después de un largo período de confusió n, fue menester al fin que la
autoridad eclesiá stica acudiese al socorro de la civil, y tomase a su cargo conservar los
escasos restos de la civilizació n que iba a extinguirse en Europa. Entrando ya el siglo
XI, los obispos reunidos en los Concilios promulgaron la que se llamó Tregua de Dios
para poner algú n freno a los excesos y fuerzas que por todas partes perturbaban la
tranquilidad y el orden. En los principios, no pudiendo lisonjarse de conseguir la
enmienda total de una vez, se contentaron con prohibir las violencias en los domingos,
después extendieron la prohibició n a otros días de la semana y progresivamente, con
la experiencia del buen resultado, se fue estableciendo la Tregua de Dios en ciertos
períodos del añ o por varios Concilios, hasta el general de Letrá n, celebrado el añ o de
1179, que confirmó los decretos de otros anteriores. En el trastorno general de las
cosas se creyó que no se hacía poco en regularizar y poner límites al desorden,
admitiendo el derecho, entre otras pruebas legales má s o menos ridículas, la del duelo,
en que la fuerza o la ventura del campeó n decidía el fallo de los jueces. Así se examinó
en Toledo, corriendo el siglo XI, la cuestió n sobre la preferencia entre los ritos
romanos y mozá rabes. (El arzobispo don Rodrigo, De Rebus Hispaniæ, lib. VI. Capítulo
XXV). Estas ideas, tan poco conformes a los rectos principios de la justicia, se fueron
modificando después sucesivamente a proporció n de los progresos que hacían las
luces; y las famosas partidas del rey don Alfonso el Sabio, compuestas en la
declinació n del siglo XIII, reprobaron ya y excluyeron la prueba del duelo.
Las Cruzadas contribuyeron también a la disminució n de los males, dando ocupació n
lejos de sus hogares a una nobleza inquieta y belicosa, y reuniendo contra los infieles
las fuerzas que los cristianos empleaban en destruirse mutuamente. Entretanto, los
principios de cultura que a su vuelta traían las expediciones de Ultramar, la formació n
de fueros y cuerpos municipales, la fundació n de universidades y otras escuelas, la
invenció n del papel, de la pó lvora, de la brú jula y de la imprenta produjeron efectos
favorables en las costumbres, facilitaron la multiplicació n de las relaciones y vínculos
sociales, y allanaron el camino para la consolidació n de la autoridad pú blica y el
establecimiento de la actual civilizació n europea. Fijando, pues, nuestra consideració n
en aquella época primitiva, en que la inocencia y la debilidad, privadas de la
protecció n del Gobierno no podían recibirla sino de los particulares, presenta sin duda
una imagen halagü eñ a y recomendable la persona que impelida de su generosidad, se
consagra sin limitació n al socorro y amparo de los oprimidos; una persona que,
embrazando su escudo y empuñ ando su lanza, se dedica a correr el mundo buscando
ocasiones en que ofrecer su esfuerzo y su sangre en defensa del menesteroso y del
débil. Tal es el fundamento del interés de que es capaz el género de los libros
caballerescos: fundamento só lido porque se apoya en sentimientos virtuosos, que son
los ú nicos que pueden inspirar interés duradero y constante. El sexo hermoso debía
experimentar má s los beneficios de la protecció n caballeresca por má s débil, y de
consiguiente, má s expuesto a la injuria, a que se añ adía el mayor aprecio y
consideració n que se le profesaba generalmente en la Edad Media, y que los pueblos
descendientes del Norte habían heredado de los antiguos germanos, cuales los pintó
Tá cito. Si el éxito corona los esfuerzos y noble intento del caballero; si vence y
destruye a los malandrines que infestan los caminos, a los gigantes que tiranizan
desde las fortalezas, a los vestiglos que hacen peligrosos los campos o atemorizan en
las cavernas; si liberta del deshonor a las doncellas, del suplicio no merecido al
inocente, de las cadenas al mísero cautivo; si restituye a sus tronos las princesas y
príncipes despojados injustamente; si castiga a los usurpadores y llena el orbe de la
fama de sus proezas, entonces la reunió n de la felicidad y de la valentía contribuye a
realzar má s y má s, la importancia del preciado caballero. Añ á danse al valor y fortuna
del campeó n las demá s virtudes, el celo ardiente de la justicia, la generosidad, el
desinterés; agréguense a estas prendas del á nimo la gallardía, robustez y belleza del
cuerpo; ú nanseles la sensibilidad y ternura de corazó n, la lealtad a su dama, el amor
de la gloria, el desprecio de la muerte, y se tendrá el bello ideal del caballero andante
que debiera haber servido de tipo a los cronistas. Pero el desempeñ o de este
argumento, que no era ciertamente inaccesible a la hermosura y adornos de la
invenció n y del estilo, se resintió del mal gusto de los tiempos y de la ignorancia de los
autores. Pudieran haber aprovechado los datos que les suministraba la historia de la
real y verdadera caballería en la Edad Media; pudieran haber puesto en sus héroes las
prendas de los caballeros sin pavor ni tacha, los rasgos de valor, magnanimidad,
desinterés y ternura que se vieron en aquel tiempo; pudieran haber ajustado a él sus
composiciones en la descripció n de las fiestas, armas, trajes y costumbres; matizar la
pintura de las virtudes con la de los vicios á speros y groseros que dominaban
entonces, y ahora repugnan a nuestra cultura; fundir y hermosear las ideas que los
arrestos y las cortes de amor, la profesió n y ejercicio de los trovadores, las empresas
de valor y galantería, las peregrinaciones o religiosas o guerreras a Tierra Santa, los
climas poco conocidos del Oriente, prestaban a la imaginació n e inventiva de los
escritores. Pero nada de esto supieron hacer: tampoco supieron ceñ ir
convenientemente la duració n de sus fá bulas, ni subordinar a una acció n los sucesos,
ni variarlos agradablemente, ni siquiera dar a sus relaciones los atractivos propios del
curso tranquilo y apacible de la historia. Lanzadas y má s lanzadas, cuchilladas y má s
cuchilladas, descripciones repetidas hasta el fastidio de unos mismos torneos, justas,
batallas y aventuras con diferentes nombres; errores groseros en la historia, en la
geografía, en las costumbres de las naciones y edades respectivas; golpes desaforados,
hazañ as increíbles, sucesos no preparados, inconexos, inverosímiles; ternura a un
mismo tiempo y ferocidad, dureza y molicie, inmoralidad y superstició n; tal es la
confusa mezcla, el caos que ofrecen los libros caballerescos, escritos casi todos en los
siglos XV y XVI, época ya en que los adelantos de la civilizació n y los beneficios de la
autoridad pú blica, só lidamente establecida por partes, presentaban má s claramente
con su contraste lo inverosímil y lo ridículo de la profesió n de los caballeros andantes.
Los autores de sus historias no alcanzaron esta verdad, siquiera para asignar los
sucesos a tiempos en que fueron posibles; por mejor decir, escribieron unas historias
imposibles en todos los tiempos. Agitados los má s de ellos de un furor insensato, no
contentos con lo extraordinario, echaron también mano de lo portentoso, y
amontonaron encantamentos y encantadores, rivalidades y guerras de nigromantes,
aventuras y empresas absurdas, prodigando lo maravilloso de suerte que llegaron a
hacerlo insípido, a la manera que el uso excesivo de los manjares y sabores fuertes
llega a entorpecer el paladar y a embotarlo. De aquí nacía que la juventud,
acostumbrada a las lecturas caballerescas, concebía un tedio insuperable al
importante estudio de la historia, donde el orden y tenor ordinario de las cosas
humanas no presentaba estímulos suficientes a su estragada curiosidad. Llená base al
mismo tiempo su fantasía de los ejemplos e ideas que encontraba en aquellas
inmorales novelas; amores adú lteros, competencias de mozuelos que trastornaban el
mundo, obediencia ciega a caprichos femeniles, venganzas atroces de pequeñ as
injurias, desprecio del orden social, má ximas de violencia, fiestas de un lujo
desbaratado y loco, pinturas y descripciones de escenas lú bricas; y los libros de
caballerías llegaron a ser tan perjudiciales a las costumbres como insufribles a la
razó n y al buen gusto. Estas consideraciones excitaron el celo y las quejas de varones
sensatos y piadosos. Luis Vives (lib. II, De corruptis disciplinis ), Alejo Vanegas
(Ortografía, parte II, cap. III) Diego Graciá n (pró logo de la traducció n de Jenofonte),
Melchor Cano (lib. XI, De locis theologicis, cap. VI), Fray Luis de Granada (Símbolo de
la Fe, Parte II, cap. XVII) y Benito Arias Montano (Rhetoric, lib. III, pá rrafo 43), entre
otros sabios de menor nombre, declamaron contra los males que la lectura de tales
libros producía, lamentá ndose alguno de ellos de que en Españ a abundaba má s esta
peste que en otros reinos. El emperador don Carlos, en una ley del añ o 1543, mandaba
a los virreyes, audiencias y gobernadores de Indias que no consintiesen imprimir,
vender, tener ni llevar a sus distritos, proveyendo que ningú n españ ol ni indio los
leyese en aquellos dominios (Recopilació n de Leyes de Indias, lib. I, título XXIV, ley IV).
Igual prohibició n reclamaban para la Península las Cortes del reino celebradas en
Valladolid el añ o de 1555, ponderando los dañ os que su lectura ocasionaba,
especialmente en la juventud de ambos sexos, y pidiendo que no solo se prohibiese
imprimirlos en adelante, sino también que se recogiesen los impresos hasta entonces
y se quemasen (Petició n 107) "otrosí decimos que está muy notorio el dañ o que en
estos reinos ha hecho y hace a hombres mozos y doncellas y a otros géneros de gentes
leer libros de mentiras y vanidades, como son Amadís y todos los libros que después
del se han fingido de su calidad y letura, y coplas y farsas de amores y otras vanidades:
porque como los mancebos y doncellas por su ociosidad principalmente se ocupan en
aquello, desvanécense y afició nanse en cierta manera a los casos que leen en aquellos
libros haber acontecido, ansi de amores como de armas y otras vanidades; y
aficionados, cuando se ofrece algú n caso semejante, danse a él má s a rienda suelta que
si no lo oviesen leído; y muchas veces la madre deja encerrada la hija en casa,
creyendo la deja recogida, y queda leyendo en estos semejantes libros, que valdría
má s la llevase consigo; y esto no solamente redunda en dañ o y afrenta de las personas,
pero en gran detrimento de las conciencias, porque cuanto mas se aficionan a estas
vanidades, tanto má s se apartan y desgustan de la doctrina santa, verdadera y
cristiana, y quedan embelesados en aquellas maneras de hablar, e aficionados, como
dicho es, a aquellos casos. Y para el remedio de lo susodicho, suplicamos a V. M.
mande que ningú n libro destos ni otros semejantes: y los que agora hay los made
recoger y quemar, y que de aquí adelante ninguno pueda imprimir libro ninguno, ni
copla ni farsas sin que primero sean vistos y examinados por los de vuetro Real
Consejode justicia: porque en hacer esto ansí V. M. hará gran servicio a Dios, quitando
las gentes destas lecciones de libros de vanidades, e reduciéndolas a leer libros
religiosos y que edifiquen las á nimas y reformen los cuerpos, y a estos reinos gran
bien y merced." El Emperador no contestó a las peticiones de estas Cortes: hízolo el
añ o 1558 la princesa doñ a Juana, a nombre del rey don Felipe, que estaba ausente en
los Estados de Flandes. La respuesta a la referida petició n 107 fue la siguiente: "A esto
vos respondemos que tenemos fecha ley y pragmá tica nuevamente, por lo cual se
pone remedio cerca de lo contenido en esta petició n y otras cosas que convienen al
servido de nuestro Señ or, la cual se publicará brevemente". Mas a pesar de las
declaraciones de los sabios, de los deseos solemnemente declarados de las Cortes y de
las disposiciones de las leyes, continuaba siendo general la afició n a los libros
caballerescos. Un historió grafo de Santa Teresa de Jesú s nos ha conservado la noticia
de que escribió uno de ellos esta insigne mujer durante su primera juventud, en que
gustó mucho de semejante clase de lecturas y devaneos. Las hazañ as que ilustraron la
vida de don Fernando de Avalos, marqués de Pescara, célebre capitá n del reinado de
Carlos V, se atribuían, bien o mal, al noble ardor y estímulos de la gloria que había
criado en su pecho la lecció n frecuente de historias de caballerías en sus juveniles
añ os (Don Nicolá s Antonio, pró logo de la Biblioteca moderna españ ola). Las
dedicatorias de muchos libros castellanos de esta clase nos enseñ an que el gusto y la
protecció n de aquellas composiciones se extendía no só lo a pró ceres y grandes, no
só lo a personas constituidas en altas dignidades eclesiá sticas y en los puestos
supremos de la Magistratura, sino también al palacio y a la familia de los reyes. Por
una contradicció n, que no es rara, entre los preceptos y la conducta de los que
mandan, el emperador don Carlos prohibía, como se dijo arriba a sus vasallos la
lectura de historias caballerescas, y se deleitaba en la de Don Belianís de Grecia, una
de las má s disparatadas y monstruosas de la fantá stica biblioteca. Queriendo
obsequiarle en Flandes su hermana la reina de Hungría, no halló medio má s adecuado
para ello que darle en las famosas fiestas de Bins, celebradas el añ o de 1549 (de ellas
escribió Juan Calvete de Estrella una relació n muy circustanciada, que se imprimió el
añ o de 1552), el espectá culo de las aventuras andantescas, representadas al vivo por
los principales caballeros de la corte. El grave y austero Felipe II, bien que entonces
joven todavía no se desdeñ ó de concurrir personalmente a ellas, de vestir el traje y
hacer el papel de caballero andante. Esta conducta del Emperador y de su hijo daba
pretextos a la sá tira, y acaso prestó apoyo a la opinió n, que hubo entre algunos, de que
Cervantes quiso ridiculizar en su QUIJOTE. Así que no fue extrañ o que la afició n a leer
y componer libros de caballerías se mantuviese en Españ a a la sombra de tan ilustres
y, por consiguiente, tan contagiosos ejemplos. Su publicació n y lectura continuaban
libres y exentas de nota, mientras que la censura trataba con rigor y tildaba las
producciones de Fray Luis de Granada y otras igualmente piadosas. Ni se ceñ ía só lo a
escritores frívolos y proletarios la manía de escribir las ficciones caballerescas, sino
que alcanzaba también a personas de cará cter y profesió n grave, y de la má s elevada
jerarquía. Jeró nimo de Huerta, traductor de la Historia natural de Plinio y médico de
los reyes, había escrito su poema andantesco de Florando de Castilla; y don Juan de
Silva y Toledo, señ or de Cañ adahermosa, imprimía el añ o de 1602 la Cró nica del
príncipe don Policisne de Boecia, cuyos disparates pueden competir con los de
cualquiera de las de su clase que le habían precedido. ¿Qué má s? El contagio de las
ideas vulgares había cundido y penetrado hasta los claustros. Fray Gabriel de Mata,
fraile observante, publicó en los añ os de 1587 y 1589 la primera y segunda parte del
Poema de San Francisco y otros Santos de su Orden; y para realzar su mérito discurrió
darle el título andantesco de Caballero Asisio, y puso al frente la imagen del Santo
puesto a caballo y armado de todas armas, a semejanza de las que se ven en los má s de
los libros de este género, el caballo encubertado y con magnífico plumaje, en la cimera
del yelmo una cruz con los clavos y corona de las espinas, grabados en el escudo las
cinco llagas, y en el pendó n de la lanza pintada la Fe con la cruz y el cá liz, y una letra
que dice: En esta no faltaré. Imprimió se libro tan singular en Bilbao y en Logroñ o,
dedicado al Condestable de Castilla, y con muchos elogios y aprobaciones, entre ellas
la de don Alonso de Ercilla, autor de La Araucana. Tal era el estado de las cosas,
cuando Miguel de Cervantes concibió el proyecto de desterrar la lectura de los libros
caballerescos. Un hombre oscuro y desvalido, sin má s remedios ni auxilios que su
ingenio y su pluma, se atrevió a acometer una empresa a que no habían podido dar
cabo los esfuerzos de los sabios ni de las leyes. Pero no debemos disimular las
circunstancias que favorecían el buen éxito del arduo designio. Desde la mitad o antes
del siglo XVI, la ocupació n de los lectores ociosos había empezado a dividirse entre las
obras prosaicas y métricas de caballería. Las guerras y viajes de los españ oles en Italia
les había comunicado el gusto y aprecio de la literatura de aquella culta península, y
hecho conocer las producciones de la épica caballeresca, que fundaron y acreditaron
Pulci, Boyardo y el Ariosto. Especialmente el Orlando furioso de este ú ltimo se
trasladó una y otra vez a nuestro idioma en prosa y en verso, y a su imitació n
intentaron algunos escritores aplicar los atractivos de la poesía a las historias de los
aventureros andantes, procurando engalanar así y hacer tolerables las absurdas
relaciones de los sucesos. Esto produjo los poemas del Satreyano, del Celidó n de Iberia
y del Florando de Castilla. Otros poetas, manifestando má s a las claras lo que daba
ocasió n a sus composiciones, continuaron el argumento del Ariosto, como Nicolá s de
Espinosa en su Orlando, Luis Barahona en Las Lá grimas, y Lope de Vega en La
Hermosura de Angélica. Unos y otros aspiraron a emular la gloria del poeta ferrarés;
pero, como suele suceder en casos semejantes, copiaron los defectos y no las bellezas
de su maestro, y todos, aunque en muy diferentes grados, quedaron inferiores a su
original. Andando el tiempo, las musas castellanas, fastidiadas de tanto cantar al
paladín francés, forjaron finalmente en la varia y festiva imaginació n de don Francisco
de Quevedo el Orlando burlesco, que se estampó entre sus numerosas obras. Pero
antes de esto había precedido en Italia otra novedad todavía má s adversa al crédito de
las cró nicas de los caballeros andantes. Cuando depuesta la rusticidad y aspereza de la
Edad Media y restablecidas las letras fueron visibles los progresos de la cultura, las
personas delicadas empezaron a disgustarse de las duras y sangrientas escenas de los
libros de caballerías, y a preferir lecturas má s apacibles y má s acomodadas a las
nuevas costumbres. Cansadas de batallas y acontecimientos estrepitosos y
sangrientos, quisieron pasar de los emperadores y reyes a los aldeanos, del arnés al
pellico, de las justas y torneos a las danzas y fiestas pastoriles, de los palacios y
castillos encantados a las cabañ as y a las chozas. A las descripciones de tormentas,
ruinas y destrozos prefirieron las pinturas risueñ as de la vida y ejercicios campestres;
a las cuevas de hadas y nigromantes las má rgenes umbrosas de los ríos, los floridos
prados, las frescas fuentes, ordinarios descansos y mansió n de los pastores. Los
escritores de libros de entretenimiento, sin salir de los asuntos del amor, pasió n la
má s general de los mortales, la que presta má s variedad a la pluma y má s interés al
corazó n, y ayudá ndose con las galas de la poesía, que se había restaurado también con
los demá s ramos de las letras humanas, se dedicaron a escribir los amores inocentes y
candorosos, las tiernas y sencillas aventuras de los habitantes del campo y de las
selvas. Véase aquí el origen de los libros bucó licos, mezclados de prosa y verso, que
aparecieron a principios del siglo XVI en el teatro de la literatura europea. Jacobo
Sanazaro dio ejemplo en su Arcadia a los italianos. Imitó le después en Españ a Jorge de
Montemayor, escribiendo su Diana, en que, sin abandonar del todo la relació n de
encantamentos, y episodios guerreros introdujo, aunque portugués, este gusto en
Castilla. Continuaron el argumento de la Diana Alonso Pérez y Gaspar Gil Polo; por
igual estilo escribió Miguel de Cervantes la Galatea, Luis Gá lvez de Montalvo el Pastor
de Filida, Suá rez de Figueroa la Constante Amarili, Valbuena el Siglo de Oro. Lope de
Vega su Arcadia, en cuyo mismo título, igual al del libro de Sanazaro, indicó el origen
italiano de este linaje de composiciones. Empezaba también por entonces a
acreditarse otra especie de libros de invenció n y de ingenio, en que no tenían parte ni
los pastores ni las armas. Género de literatura a que dio impulso en la voluptuosa
Italia el Decameró n de Boccacio, colecció n de cuentos y novelas que, reducida ya
desde antiguo al castellano, había dado ocasió n en Españ a a otras composiciones de
apacible entretenimiento que se escribieron en el siglo XVI, unas amorosas, como el
Patrañ uelo, de Juan de Timoneda, y la Selva de aventuras, de Jeró nimo de Contreras;
otras alegres y picarescas, como el Lazarillo de Tormes y Guzmá n de Alfarache. Varios
escritores, entre ellos el mismo Cervantes, iban dando forma a las novelas castellanas:
algunas traducciones de igual clase, hechas del toscano y aun del latín y del griego,
como la del Asno de Oro y de los Amores de Teá genes y Cariclea, ocupaban también
las horas ociosas de los españ oles, y todos eran otros tantos portillos hechos en la
cerca que defendía la envejecida afició n a los libros de caballerías. Para acelerar y
consumar la empresa de derrocarla enteramente, Cervantes tomó un camino muy
distinto del que habían tomado los moralistas y las leyes, y se valió de un arma má s
eficaz que las prohibiciones y los raciocinios. Pintó en Don Quijote de la Mancha lo
ridículo del caballero andante, y en su escudero, Sancho, lo ridículo de los que
apreciaban y daban valor a las monstruosidades caballerescas. Presentó a uno y otro
en varias situaciones en que, siendo el objeto de la burla y risa de los lectores, la
reflejan sobre los paladines aventureros y los apreciadores de sus historias. El lector
olvida lo que pudo haber de benéfico, generoso y recomendable en la institució n
primitiva de la caballería andante, y só lo ve sus impertinentes exageraciones de amor
y de valentía, lo repugnante y los inconvenientes de su ejercicio, su incompatibilidad
con la civilizació n y el orden. Con esta disposició n le ofenden má s los desaforados
desatinos de sus relaciones, lo absurdo de sus transformaciones y milagros, la fealdad
de sus errores histó ricos, cronoló gicos y geográ ficos, la cansada repetició n de
aventuras, encantos y torneos, y acabará por despreciar los libros caballerescos,
cobrarles hastío y abandonar su lectura. Tal fue en general el plan de Cervantes. El
tiempo ha puesto de manifiesto sus resultados, y aun no ha faltado quien diga que lo
fuerte del remedio produjo ya el exceso contrario, y que la irrisió n que hizo nuestro
autor de los libros comunes de la caballería andante contribuyó a debilitar las ideas y
má ximas del antiguo pundonor castellano. Como quiera, el triunfo del QUIJOTE fue el
má s completo que cabe en la materia. La historia caballeresca de Don Policisne de
Boecia, impresa en el añ o de 1602, fue el ú ltimo libro de su clase que se compuso en
Españ a. El INGENIOSO HIDALGO se imprimió el añ o de 1605 y después de esta época
no se publicó de nuevo libro alguno de caballería, y dejaron de reimprimirse los
anteriores. Todos ellos se han hecho alhajas raras en las bibliotecas de los curiosos; de
algunos no queda má s que la memoria, y quizá se ha perdido absolutamente la de
otros. Mas a pesar del singular mérito del libro que obró este prodigio, no se eximió de
las alternativas de la varia fortuna. En sus principios fue mirado con desdén por
algunos literatos, que, no alcanzando sus primores, aunque testigos de su popularidad
y de la aceptació n universal, calificaban a su autor de ingenio lego y plebeyo.
Repetíanse sin cesar las ediciones del QUIJOTE, no había españ ol que no lo leyese y
volviese a leerlo, pero no excitaba su particular entusiasmo ni sus elogios. Gozaba
Españ a del placer que le proporcionaba la lectura de esta admirable fá bula, como los
campos gozan de las benéficas influencias del sol, sin dar muestras de agradecerlas.
Las señ ales extraordinarias con que las naciones extranjeras, y señ aladamente la
inglesa, entrado ya el siglo XVIII, manifestaron el aprecio que hacian del QUIJOTE,
sacaron por fin a los españ oles de su indiferencia y a ésta sucedió una exagerada
admiració n que ya rayaba en idolatría. Don Vicente de los Ríos, escritor cultísimo, se
mostró jefe y cabeza de esta escuela de adoradores del QUIJOTE, en el Aná lisis que
dispuso para que se publicase al frente de la edició n hecha por la Academia Españ ola
el añ o de 1780. Lo vehemente y apasionado de sus elogios ha dado motivo a críticas y
disputas má s o menos acaloradas, y en esta diversidad y contradicció n de opiniones es
menester mucho pulso y cuidado para caminar con pie firme, y seguir lo justo sin
declinar a uno ni otro extremo. ¡Desgraciado de aquel a quien no suspendan y
arrebaten las gracias y bellezas admirables, originales, ú nicas del QUIJOTE! Mas sin
embargo de este testimonio de aprecio y veneració n, homenaje debido de justicia al
inmortal Cervantes, no puede menos de reconocerse que escribió su fá bula con una
negligencia y desaliñ o que parece inexplicable. La escribió dejando correr la vena de
su ingenio, sin seguir regla ni imponerse sujeció n alguna; y así como su héroe erraba
por llanos y por montes sin llevar camino cierto en busca de las aventuras que la
casualidad le deparase, del propio modo el pintor de sus hazañ as iba copiando al
acaso y sin premeditació n lo que le dictaba su lozana y regocijada fantasía. La misma
fá bula ofrece repetidas pruebas de que su autor no volvía a leer lo que había escrito.
Cervantes ignoraba el precio y valor del QUIJOTE, y daba al parecer la preferencia a su
novela de los Trabajos de Pérsiles y Sigismunda. Así se compuso un libro de tanto
mérito, y que, no obstante sus defectos, ocupará siempre un lugar distinguido entre
las producciones magistrales del entendimiento humano. Cervantes, al escribir su
QUIJOTE, entraba en una carrera enteramente nueva y desconocida. Halló el molde de
su héroe en la naturaleza hermoseada por su fecunda y feliz imaginació n; creó un
nuevo género de composició n para el que no había reglas establecidas, y no siguió
otras que las que le sugería naturalmente y sin esfuerzo su propio discurso. De
Cervantes puede decirse lo mismo que Veleyo Patérculo dijo de Homero; ni tuvo ni
antes a quien copiar, ni después ha tenido quien le copie; y éste es el ú nico paralelo
que cabe entre el poeta griego y el fabulista castellano. Los que con má s aparato de
reflexiones y argumentos han elogiado el QUIJOTE de Cervantes, han solido
empeñ arse en mostrar que en tal o tal punto imitó o superó a los antiguos; pero en
ello estrecharon demasiadamente la esfera de su asunto y el camino que debieran
seguir en sus especulaciones. Olvidaron, al parecer, que los obras de ingenio má s
célebres de la antigü edad precedieron al arte; que los preceptos de Aristó teles fueron
posteriores a Homero, y las instituciones de Quintiliano a Ciceró n. Los hombres
instruidos a quienes embelesaba la lectura de los modelos primitivos, se detuvieron
en los pasajes que cautivaron mas su atenció n y les produjeron impresiones má s
profundas de interés y placer: examinaron lo que para ello habían hecho sus autores,
lo redujeron a má ximas generales, y he aquí las reglas. Esta consideració n persuade
que las composiciones de género nuevo má s deben juzgarse por el efecto que produce
su lectura que por su comparació n con otras de géneros anteriores, cuyas reglas no
son enteramente aplicables al nuevo. Enhorabuena que el juicio formado por las
primeras impresiones se traiga después al examen circunspecto y severo de la
filosofía; que se ascienda a consideraciones sobre las fuentes de lo bello en las artes de
imitació n; que se explique la doctrina de las unidades; que se traigan a colació n los
ejemplos de antiguos y modernos: el resultado será siempre el mismo, y los fallos del
lector atento y juicioso, tanto sobre las bellezas como sobre los defectos de la obra, se
hallará n constantemente conformes con la razó n. En todas las composiciones de
invenció n y de ingenio hay un principio general e invariable: el intento debe ser uno
para no debilitar la atenció n y el interés; pero en los diversos géneros son también
diversos los medios y, por consiguiente, las reglas para conseguir el intento. Una
composició n lírica presenta el arrebato de una imaginació n fogosa y agitada, que
abandoná ndose al estro que le inspira, se desahoga en expresiones sublimes, y ofrece
en un cuadro reducido ideas exageradas y fuertes: esta situació n, como violenta, no
puede ser larga, y, por lo tanto, la oda debe ser breve; como apasionada, no puede ser
serena; ha de presentar tintas de oscuridad y desorden, envolver el enlace de las
ideas, precipitadas, dar a entender todavía má s de lo que dice. El género bucó lico
describe las fuentes, los prados, los bosques y las pasiones y afectos de sus habitantes;
el estilo y las imá genes han de corresponder a su objeto: el lenguaje sea sencillo como
la naturaleza, llano e ingenuo como los pastores, tierno y sentido como las zagalas. El
drama ofrece a los espectadores un suceso que los enseñ a o los escarmienta, y para
ello trata de hacer la imitació n completa en lo posible: de aquí la necesidad de que no
se cambie de sitio, ni la duració n se extienda a má s de lo que la verosimilitud permite.
La épica pinta una acció n noble y extraordinaria, adornada con toda la pompa y
atavíos que prestan la historia, la fá bula, las tradiciones populares y la inventiva del
poeta; la unidad del lugar, que es necesaria en el drama, sería absurda en la epopeya:
su duració n debe ser proporcionada al tamañ o y naturaleza del argumento, pero
concentrá ndose en el espacio conveniente como los rayos del sol en un foco, para que
sea má s viva el calor e interés en el á nimo de los lectores. Supuestos estos principios,
que no pueden menos de reconocerse como ciertos, ¿cuá les deberá n ser las reglas que
rijan en un argumento de la naturaleza del QUIJOTE? ¿Cuá les son los cá nones de la
fá bula satíricofestiva que, para el entretenimiento y enseñ anza de quien la lee, dicta la
esencia de su objeto? Desde luego se ve que no exige ni la sublimidad de la lira, ni la
ilusió n teatral del drama, ni la maravillosa ostentació n de la epopeya: tampoco le
conviene el sesgo tenor de la historia, el cual la privaría de muchas ventajas, y la
reduciría a la condició n de una novela ordinaria, má s o menos recomendable. Es cierto
que cuando las novelas son breves y sus asuntos sencillos, apenas admiten otro
artificio ni otros adornos que el orden, la claridad, la pureza del lenguaje y la
conveniencia del estilo; pero también es indudable que cuando tienen mayor
extensió n y abrazan mayor círculo de sucesos, pueden recibir grandes mejoras de su
disposició n, ciñ éndose a un cuadro de proporcionada magnitud, en que los incidentes
de menor bulto se subordinen a una acció n principal, y reforzando su importancia,
mantengan la curiosidad y el placer. Por falta de esto suelen fatigar las novelas largas,
como el Gil Blas de Santillana, El Escudero Marcos de Obregó n, los pícaros Guzmá n y
Justina, a pesar del mérito de sus pormenores y de su lenguaje. En ellas no domina ni
campea una acció n principal: todos son acontecimientos e incidentes ensartados unos
tras otros, sin unidad, sin término conocido; y como la atenció n y el interés del lector
caminan a la par en estas materias, cuando el camino es largo y no se presiente su fin,
la atenció n se cansa y el interés se pierde. El prudente escritor de composiciones de
esta clase tratará con mucho cuidado de evitar semejante escollo. Si escoge un objeto
primario a que se dirijan las partes subalternas de su obra; si limita la duració n por
medio de una exposició n oportuna que excuse largos preá mbulos; si esfuerza y realza
el intento principal con los episodios, y si después de excitar el interés hasta donde
permita la naturaleza del asunto sabe poner fin verosímil y oportuno a la acció n, este
tal ha llenado todos los nú meros, y merece un puesto de honor entre los fabulistas. Así
lo practicó Cervantes en su QUIJOTE. Estoy muy lejos de creer que su conducta fue
efecto de largas y profundas meditaciones; antes al contrario, todo muestra que no
procedió con sujeció n a plan alguno formado de antemano, y que el QUIJOTE se fundió
como por sí mismo en la oficina de un feliz y bien organizado entendimiento.
Cervantes obró menos por reflexió n que por instinto; apenas daba importancia y
atenció n a lo que escribía: que só lo así puede explicarse la reunió n de tantas bellezas
con tanta incorrecció n y tantas distracciones. El argumento de la fá bula es la empresa
de un hidalgo manchego que, infatuado con la lectura de los libros caballerescos, se
propone renovar el ejercicio y profesió n de la caballería andante, como necesaria para
el bien y felicidad del mundo. La acció n empieza en el punto en que se exalta y llega a
su colmo la locura del hidalgo; y este es el principio que convino a la fá bula para
abreviar su duració n y reducirla a menor espacio. El desenlace hubo de ser el fin de la
locura, que se verificó poco antes de la muerte del héroe. Cervantes llenó el
intermedio con incidentes y episodios variados y divertidos, que empeñ aban má s y
má s en su loco propó sito al protagonista; entretejió con los sucesos los inimitables
diá logos del amo y el escudero; a las dificultades y trá mites de las empresas en la
épica sustituyó los trabajos y los palos de Don Quijote, y el manteamiento y azotes de
Sancho; remedó y ridiculizó lo maravilloso de la historia caballeresca en el
encantamiento de Don Quijote y su encierro en la jaula, en el viaje de Clavileñ o, en la
resurrecció n de Altisidora, en la cueva de Montesinos, en el encanto y desencanto de
Dulcinea; y ofreciendo así tantos motivos de placer a sus lectores, consiguió el objeto
moral de su libro, que era hacer despreciables y desterrar los de la caballería andante.
Si a la sencillez del argumento hubiera acompañ ado má s estudio y esmero en los
pormenores relativos a la disposició n de la fá bula, y mayor correcció n y lima en el
lenguaje, el QUIJOTE sin duda hubiera alcanzado mayores quilates de perfecció n.
Hubiera debido preferirse que fuese una sola salida de Don Quijote en lugar de las tres
que hizo, y que pudieran parecer tres acciones diferentes. É chase de menos la
trabazó n y enlace que sería de desear entre las dos partes en que se divide la fá bula:
todos los incidentes de la primera quedan concluidos con ella, nada queda pendiente
que excite la curiosidad y el deseo de la continuació n. Estos son dos de los má s
notables defectos del QUIJOTE. Entre los episodios hay algunos que no tienen la
conexió n conveniente con la acció n principal: la censura pú blica obligó a nuestro
autor a corregirse de este lujo de invenció n en la segunda parte, que imprimió diez
añ os después de la primera, pero las mismas excusas que alegó en su defensa,
manifiestan que no tenía ideas científicas del arte de escribir, ni había meditado
mucho sobre el asunto. El ingenio de Cervantes, a semejanza de un prado sin cultivo y
abandonado a sí mismo, producía las flores que la bondad y feracidad del terreno
llevaba espontá neamente, sin estudio ni esfuerzo alguno. Igual negligencia se advierte
en el có mputo del tiempo. ¡Cuá nto no hubiera sorprendido a Cervantes, cuando
escribía el INGENIOSO HIDALGO, la noticia de que llegaría un tiempo en que con el
calendario en la mano se seguiría paso a paso la serie de los de su héroe para fijar lo
que había durado el período de su locura, y que habría quien lo ciñ ese al espacio ni
má s ni menos de ciento sesenta y cinco días! ¡Cuá n lejos estuvo de pensar en esto
Cervantes! Bien que, segú n puede observarse en su abono, el tiempo necesario para
los sucesos que se cuentan no excede del término que con viene para evitar la
languidez de la narració n, y evitar el fastidio de los que la escuchan o leen. Pero son
inexcusables las faltas que se observan en el QUIJOTE contra la cronología. Un libro
que refiere como coetá neos sucesos de los reinados de los dos Felipes II y III: que
menciona la expulsió n de los moriscos verificada en 1610, y la publicació n del
QUIJOTE de Avellaneda, que fue en 1614, este mismo libro se asegura que es
traducció n de un original ará bigo, contenido en cartapacios y papeles viejos que ya se
consideraban aniquilados a manos del tiempo, devorador y consumidor de todas las
cosas; y se supone que se sacó de memorias y tradiciones populares, y de pergaminos
encontrados en una caja de plomo descubierta entre las ruinas de antiguos edificios.
Los anacronismos destruyen la verdad en las historias y la verosimilitud en las
fá bulas; donde, como discretamente dijo el mismo Cervantes, tanto la mentira es
mejor, cuando má s parece verdadera, siendo imposible que admire y agrade el
escritor de obras de ingenio que huyere de la verosimilitud y de la imitació n, en quien
consiste la perfecció n de lo que se escribe. Cervantes se juzgó y condenó en este
pasaje. Só lo la verdad es hermosa, y la verdad en los libros de invenció n no es má s que
la verosimilitud. En defensa de los anacronismos de Cervantes se ha alegado el de
Dido en la Eneida, como si los del QUIJOTE fuesen uno solo, como si tuvieran con el
fondo y esencia de la fá bula la relació n que el de Dido con la fundació n de Roma y su
rivalidad con Cartago, como si la inversió n del tiempo en épocas remotas e ignoradas
pudiese ofender al lector tanto como en otras cercanas. No son los anacronismos de
Cervantes de la naturaleza de Virgilio. Má s indulgencia merece el QUIJOTE en la parte
geográ fica. Los reparos que pudieran oponérsele en este punto son de otra
importancia, y desaparecen entre los resplandores de mayores bellezas. Los
caracteres de las personas subalternas de la fá bula está n trazados magistralmente. La
bellaquería del ventero que armó a Don Quijote, la discreció n de Dorotea, la conducta
villana de los galeotes, el despejo apicarado de Ginés de Pasamonte, la ingenuidad
pueril de doñ a Clara, la indulgencia e instrucció n del canó nigo de Toledo, el lenguaje
rú stico y zahareñ o de los labradores del Toboso, el reposado aseo de la casa de don
Diego de Miranda, la atolondrada afició n de los duques a divertirse, las sandeces de
doñ a Rodríguez, la burlesca prosopopeya del doctor Recio, la saladísima escena del
labrador, pintor y socarró n de Miguelturra, sin entrar en cuenta las personas del Cura,
del Barbero y del Bachiller, suministran una porció n de cuadros tan agradables por su
variedad, como por la destreza con que está n delineados. Si hablamos de los dos
personajes principales, el cará cter de Don Quijote se conserva con igualdad desde el
principio hasta el fin: honrado, bondadoso, desinteresado, discreto y juicioso, si no en
el punto de la caballería, en éste, exaltado y loco. Si divierte y hace reír por los
extravíos de su cerebro, interesa al mismo tiempo por las inclinaciones y bondad de su
corazó n. Cervantes reunió há bilmente las dos circunstancias en su protagonista. Un
héroe solamente ridículo hubiera podido divertir, pero no interesar: Cervantes logró
uno y otro, juntando en un mismo sujeto las extravagancias del caballero de la Triste
Figura con las honradas y virtuosas prendas de Alonso Quijano el Bueno; se ríen las
ocurrencias del primero, y no se puede menos de amar al segundo. El cará cter de
Sancho vacila algú n tanto; pero el lector, embelesado con las inimitables gracias y
sales de este personaje, no echa de ver la inconstancia, o la perdona fá cilmente. La
invenció n es admirable, tan original en sí como oportuna en su aplicació n y
proporcionada a su objeto: el estilo variado convenientemente y acomodado a las
circunstancias de tiempo, lugar y personas; el lenguaje a veces descuidado, pero con
pocas excepciones puro y castizo. Las ideas no siempre está n bien coordinadas entre
sí: hay olvidos, distracciones, inconsecuencias. La moral, buena en lo general, aunque
con algunas sombras, raras a la verdad, de una a otra imagen o expresió n menos
decente: en el tiempo en que se escribió el QUIJOTE, pudo su autor pasar por austero.
Sá tira delicada de vicios y errores comunes, gracejo frecuentemente urbanísimo, pero
que alguna vez declina a vulgar: juicio recto y desenfadado, mas no exento
enteramente y en todas ocasiones de las preocupaciones de su siglo. De estos
indicados elementos de tantas prendas recomendables mezcladas con algunas
imperfecciones y muchos descuidos, se compone un todo que el lector no sabe dejar
de las manos: un libro que ha sido, es y será siempre el encanto y embeleso de los
españ oles, y aun de los extranjeros, a pesar de que el menor conocimiento de nuestros
usos y costumbres, de nuestro lenguaje familiar, de nuestras tradiciones y cuentos
populares les esconde gran parte de sus primores. ¡Cuá nto debe ser el exceso de éstos
sobre los defectos! Autorcitos oscuros y poco estimables se atrevieron en estos
ú ltimos tiempos a despreciar lo que no merecían entender: imprimieron dentro y
fuera del reino observaciones y críticas contra el QUIJOTE: pero la opinió n y
consentimiento universal los ha reducido al silencio y sepultado en el olvido, y el
QUIJOTE ha quedado en posesió n del crédito y aceptació n que le corresponde como al
libro má s original que ha producido la moderna literatura. Bueno será examinarlo
menudamente, y hacer, digá moslo así, anatomía de obra tan singular; reducir a su
debido valor las hipérboles y ciega admiració n de los unos, y las acriminaciones y
censuras de los otros. Esto es lo que se ha procurado hacer en el presente Comentario,
notando con imparcialidad los rasgos admirables y las imperfecciones, el artificio de la
fá bula y las negligencias del autor, las bellezas y los defectos que suele ofrecer
mezclados el INGENIOSO HIDALGO. Acaso se me tildará de nimiamente severo en lo
que me parece reprensible; acaso los amantes indiscretos de la gloria nacional, en que
tiene tanta parte la de Cervantes, me acusará n de indiferente y aun de contrario a ella;
pero será n injustos. La verdad sincera y serena debe distribuir los elogios y las
censuras. El QUIJOTE tiene lunares, y tratá ndose de un libro que anda en manos de
todos, y que es uno de los que principalmente se proponen para modelos del gusto y
del idioma, conviene por lo mismo indicar con má s particularidad y especificació n sus
defectos; a la manera que en las cartas de marear se deben señ alar con cuidado mayor
los escollos en que pueden peligrar los navegantes. A este examen crítico del
INGENIOSO HIDALGO acompañ ará n las observaciones a que den lugar sus
indicaciones, sus noticias histó ricas, sus alusiones a las cró nicas de los caballeros
andantes. Libro de tanto valor y reputació n como el QUIJOTE, es sin duda acreedor a
que se le comente e ilustre como lo lograron libros de mediano mérito entre los
antiguos, y entre los nuestros las obras de Juan de Mena, de don Luis de Gó ngora y
otras de menor importancia. Es verdad que el mismo Cervantes, al principio de la
segunda parte parece que se anticipa a desaprobar el intento de comentar la historia
del héroe manchego: es tan clara, dice, que no hay cosa que dificultar en ella: los niñ os
la manosean, los hombres la entienden, y los viejos la celebran. Cervantes, suponiendo
con demasiada facilidad que sus lectores sabían lo que él, y que tenían presente lo que
él al escribir su libro creyó que no necesitaba de comento; mas no se juzgó del mismo
modo en el mundo literario. El célebre benedictino Fr. Martín Sarmiento, en las
Noticias de la verdadera patria de Miguel de Cervantes, esforzaba con gran copia de
razones la necesidad de comentar el Quijote para entenderlo y leerlo con fruto.
Anteriormente don Gregorio Mayans había ilustrado, aunque con má s erudició n que
crítica, varios puntos relativos al INGENIOSO HIDALGO en la vida que escribió de
Cervantes para ponerla al frente de la magnífica edició n de Londres de 1738. Añ os
después, don Vicente de los Ríos escribió el aná lisis que la Academia Españ ola publicó
con la suya, no menos magnífica, del añ o 1780; pero bajo el nombre de aná lisis, era
má s bien un elogio. Don Juan Bowle, distinguido literato inglés, imprimió el añ o 1781
una nueva edició n del QUIJOTE con un tomo de índices y otro de anotaciones, en que
señ aló las referencias a los autores latinos, italianos y caballerescos, y procuró
explicar las voces que podían ser oscuras para sus compatriotas. Su trabajo, fruto,
como él mismo cuenta, de catorce añ os de lecturas y aplicació n, es muy digno de
alabanza, y muy de admirar en un extranjero el conocimiento de libros castellanos con
que enriquece y autoriza sus notas. Pero éstas no alcanzan a auxiliar a los españ oles
en los puntos peculiares de sus costumbres y del idioma familiar, cuya perfecta
inteligencia en todas lenguas, y singularmente en la castellana, es imposible que
adquieran los extrañ os; y por otra parte, entusiasta ciego de Cervantes, a quien llama
honor y gloria no solamente de su patria, pero de todo el género humano, no trató
jamá s de hacer ninguna observació n crítica ni de juzgar del mérito ni demérito de la
fá bula. Sus anotaciones presentan el aspecto de una erudició n laboriosa, pero seca y
descarnada: son como un almacén donde se hallan hacinadas mercancías de todas
clases, unas de mayor y otras de menor precio...; mas no se trate de relevar los
defectos de un extranjero que ya experimentó los tiros de la crítica en su país, y que
só lo debe hallar estimació n y gratitud en el nuestro. Don Juan Antonio Pellicer publicó
en Madrid el añ o 1797 una nueva edició n del QUIJOTE: hizo e indicó algunas
correcciones felices en el texto, y añ adió notas en que a veces disfrutó má s de lo justo
el trabajo de Bowle, sin nombrarle en otras, segú n su genio y la especie que cultivó de
literatura, insertó noticias menudas y sueltas, no todas igualmente apreciables. Sus
observaciones son como apuntamientos aislados sin conexió n ni plan conocido, y
está n muy lejos de merecer el nombre de Comentario: en ellas no se examina ni lo
bueno ni lo malo de la fá bula; de todo suele hablarse menos del QUIJOTE. Mayans, no
obstante los elogios que daba al INGENIOSO HIDALGO, lo posponía a los Trabajos de
Pérsiles y Sigismunda. Pellicer salió por otro registro, todavía, si cabe má s
extravagante, y se persuadió a que Cervantes se propuso imitar a Apuleyo. Ambos
literatos, aunque amantes y beneméritos del QUIJOTE, manifestaron que no le
entendían. No conozco las obras de algunos otros autores extranjeros que escribieron
notas u observaciones sobre el INGENIOSO HIDALGO; pero me inclino mucho a creer
que no contribuirá n gran cosa a su ilustració n e inteligencia. La Academia Españ ola,
en su ú ltima edició n del añ o 1819, añ adió al fin de los tomos algunas notas propias de
su exquisito juicio y sabiduría, pero tan cortas en nú mero y extensió n, que no hacen
sino irritar la curiosidad y aumentar el deseo de mayores y má s extensas
explicaciones. En resolució n, el INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA
carece hasta ahora de un Comentario seguido y completo, como lo reclama su calidad
de libro clá sico, reconocido como tal en la repú blica de las letras, apreciado por todas
las naciones cultas y traducido en todos sus idiomas. Yo me he propuesto llenar este
vacío de nuestra literatura: empresa difícil, que he acometido quizá con sobrada
temeridad, y en que no sé si saldré como Don Quijote en la suya. El presente pró logo
es ya el principio del Comentario: las notas que acompañ an al texto deben ser las
pruebas de lo que se dice en el pró logo. Figú rese el lector del INGENIOSO HIDALGO
que le acompañ o en su tarea, y que le voy diciendo lo que me ocurrió cuando lo leía. Si
le sirvo de algú n provecho para entenderlo mejor; para dirigir y fijar su juicio acerca
de las perfecciones e imperfecciones de la fá bula; para satisfacer su curiosidad sobre
los puntos histó ricos y literarios que se tocan, o los pasajes caballerescos a que se
alude; para hacer las advertencias que ocasione el tenor del discurso, tanto sobre la
gramá tica y filosofía del idioma, como sobre los usos, costumbres e ideas de la época
de la caballería y la de Cervantes el lector debe estarme agradecido, y yo debo estar
contento. Encontrará , tal vez, repeticiones, porque se repetirá n las ocasiones de
hacerlas; hallará cosas que otros han dicho, porque las hay que se ofrecen
naturalmente a todos, y es forzoso decirlas; echará quizá menos observaciones que a
él le ocurran, y no le ocurrieron al comentador (esto es muy fá cil): segú n su humor,
inclinaciones y estudios, unas notas le parecerá n superficiales y demasiado breves,
otras demasiado largas y minuciosas. Todo esto podrá suceder: pero en lo que otras
hayan pensado o adelantado, el comentador los hará justicia, y no los defraudará de la
loa que merezcan; y en lo demá s, así como él será justo con otros, así también tiene
derecho a que los otros sean con él indulgentes. Tales son las consideraciones que me
ha parecido anticipar como preliminares convenientes en la materia.Una cá rcel dio
nacimiento al QUIJOTE, y un retiro forzado, efecta de trastornos y de infortunios, lo ha
dado o su Comentario. En ésta, como en otras ocasiones, se ha verificado lo que un
antiguo dijo de las letras: que sirven de adorno en la prosperidad, y de refugio y
consuelo en la desgracia. Si el presente trabajo no corresponde dignamente a su
objeto y al mérito y celebridad de Cervantes, por lo menos ha proporcionado a su
autor muchos ratos de ocupació n grata y muchos motivos de distracció n en medio de
pesares no merecidos.
S-ar putea să vă placă și
- Mariano Jose de Larra - El Doncel de Don Enrique El Doliente - v1.0Document661 paginiMariano Jose de Larra - El Doncel de Don Enrique El Doliente - v1.0casadeolegarioÎncă nu există evaluări
- Pablo de Tarso: La inquietante verdad sobre la identidad del auténtico fundador del cristianismo.De la EverandPablo de Tarso: La inquietante verdad sobre la identidad del auténtico fundador del cristianismo.Încă nu există evaluări
- Guatimozin, último emperador de MéjicoDe la EverandGuatimozin, último emperador de MéjicoÎncă nu există evaluări
- La patria furtiva: Entresijos del amor durante las contiendas independentistas cubanas del siglo XIXDe la EverandLa patria furtiva: Entresijos del amor durante las contiendas independentistas cubanas del siglo XIXÎncă nu există evaluări
- El Castillo Del Marqus de Mos en Sotomayor - Apuntes Histricos Por La Marquesa de Ayerbe 0Document5 paginiEl Castillo Del Marqus de Mos en Sotomayor - Apuntes Histricos Por La Marquesa de Ayerbe 0xonxasangrinhaÎncă nu există evaluări
- Los personajes mas crueles y siniestrosDe la EverandLos personajes mas crueles y siniestrosEvaluare: 5 din 5 stele5/5 (1)
- El Doncel de Don Enrique El Doliente, Tomo I de 4Document64 paginiEl Doncel de Don Enrique El Doliente, Tomo I de 4Joaquin JaramilloÎncă nu există evaluări
- Derroteros y viages à la Ciudad Encantada, ó de los Césares. Que se creia existiese en la Cordillera, al sud de Valdivia.De la EverandDerroteros y viages à la Ciudad Encantada, ó de los Césares. Que se creia existiese en la Cordillera, al sud de Valdivia.Încă nu există evaluări
- Guerra Del Pacifico. Episodios. 1879 - 1884. (1899)Document358 paginiGuerra Del Pacifico. Episodios. 1879 - 1884. (1899)Bibliomaniachilena100% (1)
- Viaje del Cuzco a Belén en el Gran ParáDe la EverandViaje del Cuzco a Belén en el Gran ParáÎncă nu există evaluări
- Discurso Ingreso Antonio MauraDocument64 paginiDiscurso Ingreso Antonio MauraSussan EstradaÎncă nu există evaluări
- Julián, El Aguerrido: Romance De Un Domador De DragonesDe la EverandJulián, El Aguerrido: Romance De Un Domador De DragonesÎncă nu există evaluări
- Me M 010 Amlt 101954Document110 paginiMe M 010 Amlt 101954Scream Thy Last ScreamÎncă nu există evaluări
- El libro negro de los templarios: Un crónica "sombría" pero real de los Caballeros TemplariosDe la EverandEl libro negro de los templarios: Un crónica "sombría" pero real de los Caballeros TemplariosÎncă nu există evaluări
- Un hidalgo conquistador Alonso de Ojeda reflejo de la tenacidad de Cristóbal ColónDe la EverandUn hidalgo conquistador Alonso de Ojeda reflejo de la tenacidad de Cristóbal ColónÎncă nu există evaluări
- Memorias del cautiverio del último Túpac AmaruDe la EverandMemorias del cautiverio del último Túpac AmaruEvaluare: 5 din 5 stele5/5 (1)
- Fernández de Navarrete, Martín - Vida de Miguel de Cervantes Saavedra PDFDocument663 paginiFernández de Navarrete, Martín - Vida de Miguel de Cervantes Saavedra PDFMaff Di MuroÎncă nu există evaluări
- Hazañas y desventuras de Amulius y NumitorDe la EverandHazañas y desventuras de Amulius y NumitorEvaluare: 5 din 5 stele5/5 (1)
- Hipatia de Alejandria - Charles KingsleyDocument421 paginiHipatia de Alejandria - Charles KingsleyΈωσφόρος χάοςÎncă nu există evaluări
- Vida de Miguel de Cervantes Saavedra Escrita e Ilustrada Con Varias Noticias y Documentos Inéditos Pertenecientes A La Historia y Literatura de Su Tiempo Por D. Martín Fernandez de Navarrete ...Document663 paginiVida de Miguel de Cervantes Saavedra Escrita e Ilustrada Con Varias Noticias y Documentos Inéditos Pertenecientes A La Historia y Literatura de Su Tiempo Por D. Martín Fernandez de Navarrete ...Jeremy GeorgeÎncă nu există evaluări
- Guerradelpacfi00urib 160702004601 PDFDocument358 paginiGuerradelpacfi00urib 160702004601 PDFJESUS ALFREDOÎncă nu există evaluări
- Análisis Del Capítulo Iv Del Quijote de La Mancha de Miguel de Cervantes SaavedraDocument8 paginiAnálisis Del Capítulo Iv Del Quijote de La Mancha de Miguel de Cervantes SaavedraJimÎncă nu există evaluări
- Di Lo Que SientesDocument1 paginăDi Lo Que SientesJimÎncă nu există evaluări
- Why Was Anne Frank ImportantDocument2 paginiWhy Was Anne Frank ImportantJimÎncă nu există evaluări
- Datos Óscars PelículasDocument4 paginiDatos Óscars PelículasJimÎncă nu există evaluări
- Notes On Mexican Screenwriter Guillermo ArriagaDocument4 paginiNotes On Mexican Screenwriter Guillermo ArriagaJimÎncă nu există evaluări
- Siéntete OrgullosoDocument3 paginiSiéntete OrgullosoJimÎncă nu există evaluări
- Análisis Del Capitulo 7 Del Quijote de La ManchaDocument2 paginiAnálisis Del Capitulo 7 Del Quijote de La ManchaJim100% (1)
- No EditarDocument1 paginăNo EditarGiovanni Rincon AlbarracinÎncă nu există evaluări
- Estudio Del Prólogo Del QuijoteDocument8 paginiEstudio Del Prólogo Del QuijoteJimÎncă nu există evaluări
- No EditarDocument1 paginăNo EditarGiovanni Rincon AlbarracinÎncă nu există evaluări
- No EditarDocument1 paginăNo EditarGiovanni Rincon AlbarracinÎncă nu există evaluări
- Ya Terminé El LlamadoDocument1 paginăYa Terminé El LlamadoJimÎncă nu există evaluări
- Estudio Del Prólogo de La RegentaDocument7 paginiEstudio Del Prólogo de La RegentaJimÎncă nu există evaluări
- No EditarDocument1 paginăNo EditarGiovanni Rincon AlbarracinÎncă nu există evaluări
- Ya Terminé El Llamado 4Document1 paginăYa Terminé El Llamado 4JimÎncă nu există evaluări
- La NotaDocument1 paginăLa NotaJimÎncă nu există evaluări
- Tengo Ganas de Orinar Otra VezDocument1 paginăTengo Ganas de Orinar Otra VezJimÎncă nu există evaluări
- Ya Terminé El Llamado 6Document1 paginăYa Terminé El Llamado 6JimÎncă nu există evaluări
- AmplificadorDocument1 paginăAmplificadorJimÎncă nu există evaluări
- Amplificador 2Document1 paginăAmplificador 2JimÎncă nu există evaluări
- Ya Terminé El Llamado 3Document1 paginăYa Terminé El Llamado 3JimÎncă nu există evaluări
- Ya Terminé El Llamado 2Document1 paginăYa Terminé El Llamado 2JimÎncă nu există evaluări
- Ya Terminé El Llamado 5Document1 paginăYa Terminé El Llamado 5JimÎncă nu există evaluări
- Amplificador 3Document1 paginăAmplificador 3JimÎncă nu există evaluări
- Elte Deje Eel PostereDocument1 paginăElte Deje Eel PostereJimÎncă nu există evaluări
- Una Belleza de Corto2Document1 paginăUna Belleza de Corto2JimÎncă nu există evaluări
- Una Belleza de CortoDocument1 paginăUna Belleza de CortoJimÎncă nu există evaluări
- Inge EstaDocument1 paginăInge EstaJimÎncă nu există evaluări
- El MejorDocument1 paginăEl MejorJimÎncă nu există evaluări
- Tarea de Investigacion - Luis PortilloDocument3 paginiTarea de Investigacion - Luis PortilloAdriana ContrerasÎncă nu există evaluări
- Organizacion Empresa Acueducto Alcantarillado VillavicencioDocument9 paginiOrganizacion Empresa Acueducto Alcantarillado VillavicencioRonkingkong KontryÎncă nu există evaluări
- Experto Universitario en Estudios de Terrorismo y Crimen OrganizadoDocument10 paginiExperto Universitario en Estudios de Terrorismo y Crimen OrganizadoJoseph JoffreÎncă nu există evaluări
- Paso 2 - Fase Intermedia (Trabajo Colaborativo 1)Document21 paginiPaso 2 - Fase Intermedia (Trabajo Colaborativo 1)luis eduardo charryÎncă nu există evaluări
- Origenes y Caracteristicas Del Sistema de Partidos en Chile - Arturo ValenzuelaDocument70 paginiOrigenes y Caracteristicas Del Sistema de Partidos en Chile - Arturo ValenzuelaCiencia Politica Uahc100% (2)
- Manual de Convivencia Laboral Opra BagsDocument14 paginiManual de Convivencia Laboral Opra BagsZayraDGarciaSanchezÎncă nu există evaluări
- Tema03-Grupo AutoresDocument20 paginiTema03-Grupo AutoresSebastian RodriguezÎncă nu există evaluări
- Línea Jurisprudencial Resumida Sobre Jurisprudencia Del ConsejoDocument68 paginiLínea Jurisprudencial Resumida Sobre Jurisprudencia Del ConsejoLUIS GUILLERMOÎncă nu există evaluări
- PDFDocument1 paginăPDFEfren MartinÎncă nu există evaluări
- BBVADocument3 paginiBBVAWilliamGuillermoVegaBocanegraÎncă nu există evaluări
- Anexo Jubilac 201607 1Document16 paginiAnexo Jubilac 201607 1mirovetaÎncă nu există evaluări
- Boletin-BoletinEstrategico-Direccion Territorial - MAGDALENA MEDIO PDFDocument36 paginiBoletin-BoletinEstrategico-Direccion Territorial - MAGDALENA MEDIO PDFFabio Andres AlarconÎncă nu există evaluări
- AndresLira PDFDocument24 paginiAndresLira PDFSergio Arturo González EstradaÎncă nu există evaluări
- Guía Práctica IIIDocument10 paginiGuía Práctica IIIAlex RetrovilleÎncă nu există evaluări
- Barrios PredefensaDocument43 paginiBarrios PredefensaJuan David FernadesÎncă nu există evaluări
- Analisis Caso EnronDocument5 paginiAnalisis Caso Enronronal hernandezÎncă nu există evaluări
- Análisis Homenaje A Cataluña. OrwellDocument2 paginiAnálisis Homenaje A Cataluña. OrwellAna AbadiaÎncă nu există evaluări
- Satanismo y Eventos Paranormales en El Diario Extra, Durante La Década deDocument26 paginiSatanismo y Eventos Paranormales en El Diario Extra, Durante La Década deyan carlos ardila quinteroÎncă nu există evaluări
- HALE - Entre El Mapeo Participativo y La GeopirateríaDocument23 paginiHALE - Entre El Mapeo Participativo y La GeopirateríadelasernaandreaÎncă nu există evaluări
- Medios para Lograr EstrategiasDocument10 paginiMedios para Lograr Estrategiaspame81castroÎncă nu există evaluări
- Veyne, Paul. - Séneca y El EstoicismoDocument271 paginiVeyne, Paul. - Séneca y El EstoicismoJuan Antonio Fernández Gea100% (5)
- Estados Financieros Con Datos IncompletosDocument29 paginiEstados Financieros Con Datos IncompletosJuan Carlos Ochoa Carrer0% (1)
- 2 Seccion PDFDocument40 pagini2 Seccion PDFlindaMuriÎncă nu există evaluări
- CNC Res 10059 99Document37 paginiCNC Res 10059 99juanÎncă nu există evaluări
- ACTIVIDAD 5 GrupalDocument10 paginiACTIVIDAD 5 GrupalMayra Lucia Oliveros FallaÎncă nu există evaluări
- Post Invitado - DIY Buzo para Bebé de Misabel Sara's Code - Blog de Costura + DIYDocument20 paginiPost Invitado - DIY Buzo para Bebé de Misabel Sara's Code - Blog de Costura + DIYmizquitaÎncă nu există evaluări
- Cambios Normativa Ict 2019Document28 paginiCambios Normativa Ict 2019Rafa Besalduch MercéÎncă nu există evaluări
- Cuaderno Frases de Cinco ElementosDocument13 paginiCuaderno Frases de Cinco ElementosMaria José LFÎncă nu există evaluări
- Casos Sobre Criterio de IndependenciaDocument4 paginiCasos Sobre Criterio de IndependenciaRobert Sarmiento83% (6)
- Guia de Informe PISDocument18 paginiGuia de Informe PISPaulo Cesar GalarzaÎncă nu există evaluări