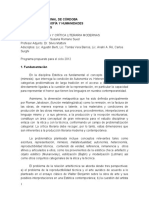Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Poemas para Ritmo 2014
Încărcat de
Silvio Mattoni0 evaluări0% au considerat acest document util (0 voturi)
11 vizualizări12 paginipoesía argentina contemporánea.
Titlu original
poemas para ritmo 2014
Drepturi de autor
© © All Rights Reserved
Formate disponibile
DOC, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentpoesía argentina contemporánea.
Drepturi de autor:
© All Rights Reserved
Formate disponibile
Descărcați ca DOC, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
0 evaluări0% au considerat acest document util (0 voturi)
11 vizualizări12 paginiPoemas para Ritmo 2014
Încărcat de
Silvio Mattonipoesía argentina contemporánea.
Drepturi de autor:
© All Rights Reserved
Formate disponibile
Descărcați ca DOC, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
Sunteți pe pagina 1din 12
De La canción de los héroes 2012.
Filiación
Tengo un recuerdo, o una sensación
que se habrá repetido muchas veces
y que resurge apenas formulada cuando
me acuesto boca abajo: era muy chico
y creo que de noche aún tenía miedo
y hasta pánico antes de poder
entregarme al sueño. Me resistía, ¿quién sabe
lo que puede pasar mientras se duerme:
que llegue una banda y te golpee o peor aún
soñarla? Debía tener un sueño firme,
acerado, siempre alerta, y entonces
adoptaba la postura de vuelo de Astroboy,
el niño robot de un dibujo japonés,
que parecía un Pinocho combativo. Ahora
veo que aquel científico excéntrico, autor
del robot, cumplía el papel del viejo
carpintero. Y ambos son fantasías quizás
no de niños que quisieran ser hechos
de madera o metal, sino de padres
que alucinan su propia antropogénesis.
¿Acaso el metal promete durar más
que la carne y la piel? ¿No se oxida?
¿Y no se pudre finalmente la madera?
Lo que importa es el miedo, inevitable,
hijito, y ya se siente en tu breve semestre
de vida, cuando agarrás un dedo
de mi mano derecha con toda tu fuerza
prensil, y no aflojás el puño hasta sumirte
en un sopor profundo. Aunque nadie nunca
te vaya a dejar solo, no tenés
todavía palabras que te calmen. Te daría
el puño en alto y la pierna flexionada
apuntando al cielo, para que salves
lo que sea del mundo, pero no te olvidés
de la fragilidad, porque seré un anciano
o un tarro de cenizas protectoreas, un nombre
nada más, cuando vos empecés
a escribir con piecitos de varón
el baile de tu guerra y tu regreso a casa.
Heroísmo
Leí que el heroísmo es una opción
sólo para quien lucha en desventaja.
¿Será por eso que en algún momento
decisivo quisiéramos mirar
hacia atrás, hacia la altura de una muralla
de donde nos rogaron no salir?
Sabemos que no hay nadie, y además
¿cómo ver el peligro que se arroja
enfrente de nosotros? Aquel día,
con pocas horas de sueño en la mañana infame
de la clínica pulcra, había pasado
una semana de crueldades infundadas
sobre tu cuerpo de dos meses, iban
a hacerte una pequeña operación
con anestesia e impunemente usaban
la lengua griega: una biopsia hepática.
Aterrado, impertérrito, yo había
mantenido mi apático optimismo:
las desgracias son raras y a mí
no me hacen falta. Bastantes temas
hay ya en haber nacido, en los niños,
la vejez y la muerte. Pero caminé
repitiendo canciones que el azar
ponía en mi cabeza, y en la barra
del café hospitalario, justo antes
de que entraras, Galileo, dormido
al quirófano, sentí que me llegaba
el llanto. “¡Andrómaca! –me dije–
no me dejés salir a la llanura.”
Y pensé en Baudelaire, el pusilánime,
que nunca tuvo hijos. Aunque enseguida
corrí a esperarte y enfrenté la tortura
porque si había un héroe en este mundo
ése eras vos, en plena desventaja,
sin palabras, luchando con bracitos
minúsculos contra la invasión médica.
Ahora creciste, ganaste peso, sonreís
a cada rato. Cada mañana pido
al vacío que combina esto que hay
una pequeña Troya de cien años
para que vivas hasta ser un viejito
sabio y desmemoriado. No escuchemos
el murmullo lejano de los griegos.
No existen, y sí, nosotros nos movemos.
Todas las dentistas son lindas
Mis dentistas son altas, lindas, alumnas
de otra que debió ser un estallido
de belleza juvenil y todavía
tiene una sonrisa encantadora. ¿De dónde
salió esta raza? ¿Es otro mundo?
De algún modo, nada menos que una clase
social reproduciéndose. Me torturan
con delicadeza infinita, dedos finos
envueltos en látex. En los momentos
de dolor más álgido, empiezo
a pensar cómo serán sus vidas y cómo
se acostumbra uno a sufrir en beneficio
de una meta diferida. Escucho
el kitsch musical que no perdona
a nadie. Especulo sobre la habilidad
manual de una profesión que acaso garantiza
un mínimo imaginario de nivel
en la escala onírica de la economía,
aunque sea tan servil, húmeda, monótona
como el trabajo del esclavo para que goce
otro. Y así de a poco en esas tardes
me adormezco y olvido los pinchazos.
No es valor, apenas una respuesta
a la agresión intermitente y prolongada.
Pero yo puedo entender o acordarme
de su cuerpo flaco con la mitad
de lo que pesa ahora, abrochado
a una camilla móvil en la máquina
que filmaría un líquido fosforescente
atravesando los canales de sus órganos
diminutos y tan sólo a dos meses
de arrancar. Puedo verlo todavía llorar
por la inyección del material radioactivo
y cansarse después, cerrar los ojos,
dormirse mientras el aparato del infierno
movía ejes mecánicos y prendía
dispositivos electrónicos. No precisaba
valentía: resignación al presente
por un bien que no está ahí. Yo sí,
y no la tenía, no la quería, pero igual
no se me escapó el grito. Laocoonte
habrá llorado cuando las serpientes
sombrías lo apretaban, aunque no
por sí mismo sino por sus hijos. Era
absurda la condena, sin sentido, casi
estúpidamente divina, y en el instante
en que el aullido enorme parecía
pronunciarse en sus labios, apretó
los dientes y decidió morir como una estatua.
Al bebé le rodeaban el cuerpo los abrojos
de una tecnología cada vez más necia
y soñaba en su belleza inaccesible.
Así son, ahora, mis dentistas, que ignoran
la existencia del mal. Se dedican
a su oficio y no imaginan los tristes
pensamientos del paciente. Despreocupadas
tararean canciones, hablan solas,
y como mi hijito, perfectamente
saludables, se ríen ante el más pequeño
de los gestos que algún otro les hace.
De Peluquería masculina 2013.
Galileo da clase
“Antes, vos vivías con tu mamá y ella
–su madre– vivía en casa de su mamá.
Y no sabían nada, no conocían
la manera de agarrar un grillo y ponerlo
en un frasco, ni qué comen los grillos.
Después se juntaron, y supieron, ahora saben
porque estoy yo, porque yo sé que un grillo come
zanahoria rallada, hojas de lechuga o rúcula
y puede vivir una semana en un frasco de vidrio
moviendo apenas sus antenas y muy poco sus patas.”
Así nos habló nuestro hijo que sabe
que el saber no se alcanza, que no es
leer sino dibujar letras grandes
con todo lo que se escucha y se repite,
e iba pensando mientras enlazaba
sus frases, el origen de saberse nacido,
en las causas, en las subordinadas,
donde el final justifica el comienzo.
Y aún faltaba un trimestre para su cuarto año.
Esta noche
Las reuniones de amigos de sus padres
o las fiestas de cumpleaños familiares
les ofrecen un teatro y en las horas
previas se ponen a ensayar canciones
inglesas. Francisca organiza los arreglos
vocales de las tres sopranos con distintos
matices tímbricos. Margarita se aprende
los acordes sencillos de guitarra
con su acústica nueva que sabe agarrar
inclinando la cabeza, dejando caer
un poco el pelo claro. Las dos mayores
tienen años de actuar, de mirarse crecer
pero Angelina innatamente asume
el papel que le toca, afina su viejo
violonchelo, que heredó, lee las notas
también del bajo eléctrico por si acaso
les den un giro rítmico y marcado
a las canciones. Se enchufan, se desenchufan
mientras nosotros hacemos la cena
o vamos a comprar lo que hace falta
siempre. Y a la noche, cuando han llegado
más de veinte amigos, conocidos, alumnos
o turistas literarios, Francisca anuncia
por el micrófono con su voz persuasiva
de sólo diecisiete: “Vamos a tocar”.
El piano de la mayor desarrolla el tema
pero las cuerdas de sus hermanas profundizan
el sentimentalismo de la letra
alzada desgarradoramente en canon:
“Dame un segundo, tengo que ordenar
la historia. Mis amigos se fueron. Mi amor
me espera del otro lado de la mesa.
Se nublan los anteojos y preguntan
por una cicatriz, el hueco del sentido
no correspondido o la ausencia que seremos
en pocas décadas”. Invento todo aquello
que el inglés me niega, excepto el estribillo
lacerante, agudamente suplicante.
Lo espero, pero el relato sigue y dice:
“Entre el alcohol, las sutilezas, las grietas
de mis faltas sin disculpas, ya sabés
que me esfuerzo en inventar soluciones
imposibles. Y cuando se termine
la fiesta, deprimido, te voy a llevar
a dormir”. O algo parecido; el ritornelo
es éste: “esta noche somos jóvenes,
incendiemos el mundo ya, podemos
brillar más que el sol. Sé que no soy
todo lo que tenés, supongo, pienso
encontrar otros modos de caernos.
Volvieron los amigos. Brindemos porque ya
encontré a alguien…” Suben las voces claras
estirando las sílabas, los diptongos vocálicos
de nuevo: “Esta noche somos jóvenes,
incendiemos el mundo… El humor
está conmigo, no tengo por qué
escaparme, que venga alguien esta noche”.
Si entendiera el inglés, me sorprendería
aún más cerca del llanto ese llamado
al cielo oscuro que encienden mis tres hijas:
“No llegaron los ángeles, nunca, pero
puedo escuchar su coro, que venga alguien
esta noche, somos jóvenes”. Un amigo
poeta me comenta que la frase
no se aplica a nosotros. Angelina
mueve el arco y el violonchelo llora
porque el momento de máximo brillo
está siempre muy cerca del final.
A esa declaración de los derechos
de chicos que se encienden por instantes
le dicen “diversión”. Pero los que brindamos
pasamos ya la parte que subía
del camino dantesco. La noche que prendimos
se parece a un recuerdo, aunque las sílabas
“nai-ia-ia-aaai”, que estiran el final
de la palabra “noche”, la convierten en vela
intacta, blanca, fría, para después.
No somos jóvenes, nadie va a venir
a buscarnos. La lágrima escondida
en la cara de un padre se transforma
en cera. Las tres van a ascender dentro de poco
a las desdichas de la autonomía
y yo las tapo con algo de silencio
para que no se apague esta noche, “tonight
we are young”, brillen más, préndanse más que el sol.
S-ar putea să vă placă și
- Barthes en 3 MilDocument1 paginăBarthes en 3 MilSilvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Seamus Heaney CavandoDocument1 paginăSeamus Heaney CavandoSilvio MattoniÎncă nu există evaluări
- SátiraDocument6 paginiSátiraSilvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Sandro PennaDocument15 paginiSandro PennaSilvio Mattoni100% (1)
- Programa 2012 Estética y Crítica Literaria ModernasDocument5 paginiPrograma 2012 Estética y Crítica Literaria ModernasSilvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Seminario 2018Document5 paginiSeminario 2018Silvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Bahía BlancaDocument6 paginiBahía BlancaSilvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Programa Estética 2017Document8 paginiPrograma Estética 2017Silvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Programa de Estética 2007Document2 paginiPrograma de Estética 2007Silvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Problemas Filosóficos en Torno A La Creación ArtísticaDocument13 paginiProblemas Filosóficos en Torno A La Creación ArtísticaSilvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Mattoni Programa ODBDocument5 paginiMattoni Programa ODBPaoRobledoÎncă nu există evaluări
- Programa Seminario W.benjaminDocument4 paginiPrograma Seminario W.benjaminSilvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Seminario 2021Document5 paginiSeminario 2021Silvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Programa Estética 2015Document6 paginiPrograma Estética 2015Silvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Programa Estética para Filosofía 2011Document7 paginiPrograma Estética para Filosofía 2011Silvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Programa Estética para Concurso 2016Document8 paginiPrograma Estética para Concurso 2016Silvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Programa Estética 2018 1Document5 paginiPrograma Estética 2018 1ANDREAÎncă nu există evaluări
- Programa de Estética 2007Document2 paginiPrograma de Estética 2007Silvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Programa Estética 2014 RevisadoDocument7 paginiPrograma Estética 2014 RevisadoSilvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Dalia Rosetti AbreviadoDocument9 paginiDalia Rosetti AbreviadoSilvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Programa 2012 Estética y Crítica Literaria ModernasDocument5 paginiPrograma 2012 Estética y Crítica Literaria ModernasSilvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Programa Estética para Filosofía 2011Document7 paginiPrograma Estética para Filosofía 2011Silvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Dachet La Inocencia VioladaDocument37 paginiDachet La Inocencia VioladaSilvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Poemas 1992-2000Document163 paginiPoemas 1992-2000silviomattoniÎncă nu există evaluări
- Poemas para El Senado 2014Document7 paginiPoemas para El Senado 2014Silvio MattoniÎncă nu există evaluări
- CalveyraDocument10 paginiCalveyraSilvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Dachet ContratapaDocument1 paginăDachet ContratapaSilvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Blanchot Sobre Des ForêtsDocument2 paginiBlanchot Sobre Des ForêtsSilvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Diario de PoesíaDocument8 paginiDiario de PoesíarafaelgabinoÎncă nu există evaluări
- Poema para AulicinoDocument2 paginiPoema para AulicinoSilvio MattoniÎncă nu există evaluări
- Historia de Las DFA y Genero sXXIDocument27 paginiHistoria de Las DFA y Genero sXXILuciano LeonelÎncă nu există evaluări
- Mariposa Traicionera-2Document2 paginiMariposa Traicionera-2Kenya Monse DíazÎncă nu există evaluări
- Guía de Estudio 1. Saludos y Despedidas Formales e Informales, Preguntas Básicas Complementarias de Presentación.Document4 paginiGuía de Estudio 1. Saludos y Despedidas Formales e Informales, Preguntas Básicas Complementarias de Presentación.dilciaÎncă nu există evaluări
- La Enseñanza Del Piano en La ActualidadDocument28 paginiLa Enseñanza Del Piano en La ActualidadAndrés Coppa100% (1)
- Substituto TritonalDocument6 paginiSubstituto TritonalJavier Rodriguez López100% (1)
- Programa Semana Cervantina 2023: Objetivo: "Promover La Participación de Los Estudiantes Cervantinos enDocument7 paginiPrograma Semana Cervantina 2023: Objetivo: "Promover La Participación de Los Estudiantes Cervantinos enCRISTOPHER ALEXANDER ALVARADO GAETEÎncă nu există evaluări
- Plan de TrabajoDocument2 paginiPlan de TrabajoJuan José Linares TorresÎncă nu există evaluări
- Forever Reign - SPANISH.2 PDFDocument3 paginiForever Reign - SPANISH.2 PDFDavid Esteban Labrín ZúñigaÎncă nu există evaluări
- Los Rituales Del CaosDocument4 paginiLos Rituales Del CaosJimenaza123Încă nu există evaluări
- Grados y Funciones TonalesDocument5 paginiGrados y Funciones TonalesSantiagoLoperaÎncă nu există evaluări
- Copia de Carta Invitacion Encuentro de BandasDocument1 paginăCopia de Carta Invitacion Encuentro de BandasEric DravenÎncă nu există evaluări
- Rebelion TrompetaDocument1 paginăRebelion Trompetanewtonfeyn100% (3)
- Cultura Popular de GuatemalaDocument8 paginiCultura Popular de GuatemalaSebastian HernandezÎncă nu există evaluări
- MODULO LENGUA CASTELLANA - Profesore Claudia DuránDocument69 paginiMODULO LENGUA CASTELLANA - Profesore Claudia DuránAlexandra VelásquezÎncă nu există evaluări
- La Morocha Llega Al Ciclo Cultural Con Un Show Tributo A ManáDocument1 paginăLa Morocha Llega Al Ciclo Cultural Con Un Show Tributo A ManáAlguien NiideaÎncă nu există evaluări
- Listado Personal de ObraDocument4 paginiListado Personal de ObraSISO ECCONSAÎncă nu există evaluări
- SIMULACRO CIENCIAS 12 de EneroDocument10 paginiSIMULACRO CIENCIAS 12 de EneroJOHN NASH ACADEMIA PREÎncă nu există evaluări
- Los Malibu Brothers 2021Document5 paginiLos Malibu Brothers 2021Alfred CastilloÎncă nu există evaluări
- AcordeDocument3 paginiAcordeAlexander Antonio Sequiera GonzalezÎncă nu există evaluări
- Padilla Urrea Brigith Zuleny 2021Document102 paginiPadilla Urrea Brigith Zuleny 2021Omar Zenteno-FuentesÎncă nu există evaluări
- LAS REGIONES FOLCLÓRICAS - ActividadDocument2 paginiLAS REGIONES FOLCLÓRICAS - ActividadDaniBenavidezÎncă nu există evaluări
- Libro de Mano 2010Document12 paginiLibro de Mano 2010piao_chengÎncă nu există evaluări
- TRABAJO FINAL Matías Gatica Listo PDFDocument4 paginiTRABAJO FINAL Matías Gatica Listo PDFAndrea FernandezÎncă nu există evaluări
- Sesion Elementos de La DanzaDocument4 paginiSesion Elementos de La DanzaRodolfo Rodito Rodo100% (1)
- 02 Español GeneralDocument269 pagini02 Español GeneralCopias CelesteÎncă nu există evaluări
- Unit 4 Activity 4 A1 - EscribeDocument2 paginiUnit 4 Activity 4 A1 - EscribeRomulo CribilleroÎncă nu există evaluări
- Jane AsherDocument6 paginiJane AsherJohn Winston LennonÎncă nu există evaluări
- Conceptos de Lo Español en La Música Rusa - de Glinka A Manuel de Falla - Cristina Aguilar HernandezDocument466 paginiConceptos de Lo Español en La Música Rusa - de Glinka A Manuel de Falla - Cristina Aguilar Hernandezalfredorubiobazan5168Încă nu există evaluări
- Doc. 03 Paralingüistica y ParalenguajeDocument3 paginiDoc. 03 Paralingüistica y ParalenguajeJehison FigueroaÎncă nu există evaluări
- Unidad Diagnóstico - 4° GradoDocument4 paginiUnidad Diagnóstico - 4° GradoEmanuel CabreraÎncă nu există evaluări