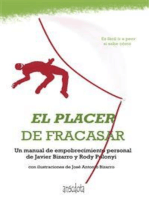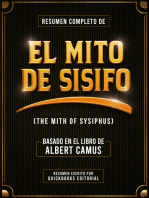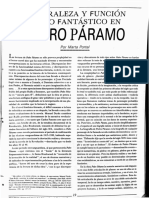Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
El Precio de Querer Hacer Algo en La Vida
Încărcat de
MARIA HERRERO LOPEZ0 evaluări0% au considerat acest document util (0 voturi)
43 vizualizări6 paginiAcabo de leer el primer tomo de la autobiografía de Carlos Castilla del Pino, Pretérito imperfecto, con motivo de su reciente fallecimiento (2009) y encuentro en él tres zonas oscuras que incitan a pensar. Las dos primeras son un auténtico shock cuando se leen por primera vez. Pero pongámonos en antecedentes.
Titlu original
EL PRECIO DE QUERER HACER ALGO EN LA VIDA
Drepturi de autor
© © All Rights Reserved
Formate disponibile
DOC, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentAcabo de leer el primer tomo de la autobiografía de Carlos Castilla del Pino, Pretérito imperfecto, con motivo de su reciente fallecimiento (2009) y encuentro en él tres zonas oscuras que incitan a pensar. Las dos primeras son un auténtico shock cuando se leen por primera vez. Pero pongámonos en antecedentes.
Drepturi de autor:
© All Rights Reserved
Formate disponibile
Descărcați ca DOC, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
0 evaluări0% au considerat acest document util (0 voturi)
43 vizualizări6 paginiEl Precio de Querer Hacer Algo en La Vida
Încărcat de
MARIA HERRERO LOPEZAcabo de leer el primer tomo de la autobiografía de Carlos Castilla del Pino, Pretérito imperfecto, con motivo de su reciente fallecimiento (2009) y encuentro en él tres zonas oscuras que incitan a pensar. Las dos primeras son un auténtico shock cuando se leen por primera vez. Pero pongámonos en antecedentes.
Drepturi de autor:
© All Rights Reserved
Formate disponibile
Descărcați ca DOC, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
Sunteți pe pagina 1din 6
EL PRECIO DE QUERER HACER ALGO EN LA
VIDA (sobre Pretérito imperfecto de Carlos
Castilla del Pino)
Luis Fernández-Castañeda
Acabo de leer el primer tomo de la autobiografía de Carlos Castilla del
Pino, Pretérito imperfecto, con motivo de su reciente fallecimiento
(2009) y encuentro en él tres zonas oscuras que incitan a pensar. Las
dos primeras son un auténtico shock cuando se leen por primera vez.
Pero pongámonos en antecedentes.
El libro es impresionante como testimonio, y se entiende que una
fuerza interior le llevara a escribirlo. En una entrevista de 2005
(accesible en youtube), confirma que era una necesidad para él, y lo
sitúa como testimonio frente a la historia. Dice, con toda la razón, que
cuando uno hojea un libro sobre la historia de Carlos III o de los
Austrias, pongamos por caso, lee un acontecimiento detrás de otro, o
grandes cuadros que se suceden, pero no tiene idea de lo que se
sentía y sufría en aquella época. Por eso mismo, para dejar testimonio
de ello, escribió el libro. Y desde luego el testimonio impresiona. En
primer lugar, de la guerra civil y la vida en los pueblos de España por
entonces y, en segundo lugar, testimonio de una enorme lucha
personal por ser algo en la vida, por superar unas circunstancias muy
difíciles. Hoy (por 2005) cree Castilla del Pino que las circunstancias
han cambiado: uno de los grandes problemas es que somos muchos,
y la competencia aumenta. La lucha por la vida está solucionada
-excepto para una minoría de pobres, nos recuerda-, pero por lo que
hoy se lucha es por el éxito. Y para llegar al éxito hay muchos más
competidores. De modo que antes era la lucha por la vida, y quienes
conseguían superar este escalón, tenían más a mano el éxito, o
incluso el éxito era haber solucionado el problema de vivir. Hoy ese
problema está solucionado (hay que recordar que es 2005 y no hay
signos de crisis), pero en cambio eso no supone nada; lo difícil es
triunfar. (Recuérdese el repetidísimo formato televisivo Operación
triunfo, y sus grandes audiencias). Todo ello conforma una sociedad
donde aumenta la incomunicación, puesto que entre competidores las
relaciones humanas hay que mantenerlas en ciertos límites
necesarios para el propio triunfo. No pronostica una sociedad
precisamente en que den ganas de vivir, y eso está relacionado con
el aumento de la depresión. De todo ello da cumplida cuenta, y en
España fue pionero.
Después de unas cuantas páginas sobre su infancia, el golpe viene
cuando dice poco más o menos que menos mal que murió su padre.
No quiero buscar las palabras literales, para qué. Se destila de ellas
una frialdad extraordinaria que además parece contradecir todo lo
que, con cariño, estaba contando de él. Hay aquí una zona oscura
premonitoria. Pero eso no es nada. Lo gordo viene casi al final del
libro. Metámonos en circunstancias: después del apasionante y
durísimo relato de la guerra civil que vivió y del final de sus estudios
de bachillerato, comienza el de sus estudios de medicina en Madrid,
estudios costeados por su madre y resto de familia. Cada año, el
dinero de la familia es menor, y el autor conoce la penosa situación
familiar. ¿Hace algo? No, que se sepa. Estudia y trabaja casi
inhumanamente, es cierto, pero parece desentendido de su familia (ni
cuando por fin gane un sueldo se le ocurre ayudarles, si es que lo
necesitaban, cosa que tampoco se sabe bien). Páginas atrás señala (y
ya es repetición) que se sentía distante de ellos, que con sus
hermanas no tenía nada que hablar. En fin, la vida sigue, la madre
muere y, páginas adelante, dice simplemente que en una ocasión en
que le hace falta dinero funde la alianza de oro de su madre para
venderla. En las primeras páginas afirmaba que su madre no era
especialmente afectuosa. Parece que siempre estuvieron un tanto
distanciados. Sin embargo, la madre aparece una y otra vez en su
infancia y juventud, le apoya mucho, y en muchas ocasiones se
puede palpar el amor que tiene por su hijo, al que él parece
corresponder. Pues bien, el autor, que presume en una nota de
guardarlo todo (y así lo demuestra en su libro muchísimas veces,
sacando a relucir objetos que guarda en su casa y que provienen de
su más lejana infancia), ¡se desprende a las primeras de cambio de la
alianza de su madre! A estas alturas, el lector es consciente de que
algo falla en la autobiografía, y que eso que falla y falta puede
tomarse como modelo de lo que falla y falta en todas las demás, y
advertencia quizá inútil por si quiere hacer la suya. Inútil porque la
autobiografía es el relato personal que hago de mi vida, es decir, bajo
qué categorías la he concebido y proyectado, qué he valorado, qué
me pareció importante y qué no. Es mi propia versión de la película,
aquella a la que me he mantenido fiel y de la que no podría
desprenderme sin renunciar a mi identidad. Incluso si en determinado
momento rechazo la versión que me había contado y la sustituyo por
otra, una de las partes de la nueva, y no la de menor importancia,
será la del rechazo de la primera, es decir: yo seré, en primer lugar,
quien dijo no a esa forma de entender las cosas... Las zonas oscuras
señalan el comienzo de versiones que la versión del autor en la
autobiografía deja de lado. En unos casos por inadvertencia, en otros
conscientemente, pero en ambos de forma muy efectiva. Pero lo raro
en una autobiografía, y lo que la hace preciosa -en el sentido de
valiosa por poco común-, es que esas zonas aparezcan, como quien
dice, a la luz del día. Normalmente ha de ser un biógrafo experto el
que, contrastando documentos y testimonios, dé cuenta de las
diferencias significativas entre lo que uno dice de sí mismo, por una
parte, y lo que hizo y dicen los demás, por otra. En Castilla del Pino
esas zonas oscuras emergen por propia decisión del autor. Es más
que un gesto valiente.
Vayamos a la tercera zona oscura. La segunda mitad del libro, como
mínimo -aprecia el lector-, es el relato de su consolidación
profesional. Él mismo recoge el testimonio de compañeros para los
que la mejor forma de definirle era un obús derecho a su objetivo. De
no otra cosa habla en cientos de páginas. En ningún momento aburre,
porque el relato está hecho con pasión y siempre interesará al lector
la narración de cómo una persona se alza sobre unas circunstancias
muy difíciles y consigue doblegarlas e imponerse en medio de un
mundo hostil. Es en cierto modo la novela de un superviviente, y es
un deleite leer, cómodamente apoltronado, cómo un semejante,
durmiendo tres horas, ocupándose de todo, dejándose las pestañas y
a pesar de todos los pesares, consigue triunfar. Para el lector es como
si triunfara la justicia en el mundo, y sale redimido de la lectura, quizá
incluso con ganas de emular ese ímpetu tan constante que acaba
siendo heroico. Y también avisado por el autor: pues narra muchas
autodestrucciones, nos dice que hay muchos modos de acabar con
uno mismo, y que no son reversibles, que una vez que empieza el
lento proceso de autodestrucción no hay quien lo pare, y trabamos
contacto con personas reales, con casos clínicos y no clínicos, que nos
dejan esto bien a las claras. También hay muchos ejemplos de cómo
no llegar a la excelencia, de cómo fracasar. Al final, parece que el
autor estuvo tan centrado en salir y sobresalir, que se olvidó por
completo de su familia. Pero ¿no hay aquí una zona oscura, algo
inexplicable a primera vista? Los dos shocks que siente el lector no se
dejan ningunear, señalan algo real y profundo.
Creo que una persona entregada a los problemas mentales de los
demás y que está ahí por un esfuerzo ímprobo que echaría atrás a
muchos, por no decir a casi todos, adquiere una especie de coraje y
de realismo cortante. De algún modo, él es la demostración de que si
se quiere se puede, pero a la vez nadie mejor que él para saber el
precio que se paga, y esto es lo esencial. Él sabe el precio que se
paga, que hay que pagar, para ser algo en la vida. Y se ve, en su
concepto, rodeado de pusilánimes, de gente que no quiere jugarse
tanto, o de enfermos, de gente que ha perdido (en algunos casos
quizá para siempre) sus bazas. Cree que la vida es así, y que quienes
no la ven así son ilusos, sentimentalistas, infantiles mentales, en todo
caso personas que no producirán fruto, que no serán nada, no
destacarán por nada, aun teniendo condiciones y circunstancias para
ello. Y sabe que el precio que se paga no se paga de una vez por
todas ni al final, sino día a día: son horas quitadas al sueño, a la
ensoñación, al trato con los demás. Privaciones que llenan la vida de
cansancio y de hastío. Ese precio queda compensado, en parte, con el
éxito, pero también se sabe que hay muchas cosas que han quedado
atrás y son irrecuperables, como la crianza de los hijos (y de no ser
buen padre se arrepiente en la entrevista). No cree ni por un
momento que se pueda tener todo en la vida: para destacar hay que
cortarse una parte de sí mismo (y de los demás). Pero no concibe la
vida sin la voluntad firme de destacar, de adquirir maestría en algo,
de hacer algo de verdad, no en sueños. En la vida hay que hacer algo
que merezca la pena, y para hacerlo hay que penar, ese sería su
credo. Nada ha hecho el ser humano que merezca la pena sin
esfuerzo. Podremos replicar de mil maneras, buscar las
racionalizaciones que queramos, aborrecer de su credo, afirmar que
todo o que nada se puede tener, pero en tanto valoremos la
excelencia, las cosas son como ha dicho. Al menos eso es lo que
piensa, adelantándose a las posibles réplicas, a las cuales en realidad
no replica. Simplemente diría: enseñadme a alguien que haya hecho
algo meritorio sin esfuerzo, como por juego, sin haber pagado un
precio.
Es este credo el que le lleva a afirmar su identidad, a consolidarla, a
conservarla y a conservar la memoria. Ha luchado por ser alguien, ha
hecho algo, ha dejado constancia de ello. Podríamos resumir en
primera persona: nací, luché, hice. Pero la sombra acompaña siempre
a la luz, y esas zonas oscuras que él señala sin ambages contienen
otras versiones capaces de destruir la versión de la vida que ha
elegido.
LIBROS DE HOY: CONTRA EL DESÁNIMO: Jacqueline de
Romilly: El tesoro de los saberes olvidados. Península,
Barcelona, 1999. 205 pp.(por Luis Fernández Castañeda
Belda)
(Sí, ya lo sé: horrible palabra inventada, esta de desónimo. Debería
decir "contra el desánimo", pero entonces no podría recoger el
dESOnimo que se experimenta ante la ESO (educación secundaria
obligatoria), la nueva enseñanza pactada en nuestro Parlamento hace
pocos años. Muchos profesores dudan de la utilidad de su trabajo,
algo que con la ESO no ha hecho más que aumentar. Para combatir
un poco ese desánimo de eso y de lo otro -desánimo compartido por
los docentes de medio mundo, no hay más que preguntar en Francia,
Inglaterra u Holanda, por ejemplo-, es muy recomendable este libro.
En él se puede encontrar una justificación muy valiosa de la labor
docente.)
Jacqueline de Romilly fue la primera mujer que enseñó en el Collège
de France, y también enseñó griego en la Sorbona. Ha publicado
numerosas obras sobre la Grecia clásica, pero el libro que hoy
traemos a colación, El tesoro de los saberes olvidados, no tiene una
relación directa con la Hélade, al menos en apariencia (y en esa
apariencia lo dejaremos). "Quisiera ... mostrar aquí que incluso
cuando el recuerdo parece haber desaparecido y haberse borrado por
completo, queda mucho más de lo que se cree. Algunos han
penetrado en nosotros y se han asimilado hasta el punto de que no se
reconoce ya su existencia."(23) La autora profundiza en la idea de
que la cultura es lo que queda cuando se ha olvidado todo, señalando
que la mente de quien ha olvidado no está en la misma situación que
la de quien nunca aprendió. La persona que tras su paso por las aulas
comienza a olvidar "todo", a veces incluso justo después de haber
hecho el examen, olvida menos de lo que cree. La prueba es que no
le costaría mucho volver a estudiar el tema en cuestión, aunque
hayan pasado los años. Esta situación mental es para la autora el
objetivo de la educación, porque -y esto es lo importante- es el único
suelo donde puede crecer el sentido crítico. No se puede distinguir
-discriminar- si no es porque la mente no sólo ha adquirido el hábito
de hacer distinciones, sino que ha hecho ya muchas, y están en
estado latente. Derivando ‘cultura’ de ‘cultivo’, podemos plantear una
imagen nada original. La mente inculta es como una tierra plana, sin
roturar. Se siembra, pero cualquier inclemencia dispersa la semilla.
Sólo dará un trigo escaso y débil. La mente culta es como una tierra
cultivada, arada en profundos surcos, donde la semilla que se ha
lanzado puede esconderse y, con el tiempo, germinar. Cualquier cosa
que le suceda a alguien con sentido crítico será como un emigrante
que llega a un país bien equipado: tiene posibilidades de prosperar.
Sin sentido crítico, no hay prosperidad posible, porque da igual lo que
suceda: todo se olvida, todo queda barrido por un tiempo que se
sucede en oleadas de presentes imperiosos. Está, pues, amenazada
la memoria, y lo está en primer lugar, para Romilly, por la pobreza de
vocabulario: "existen recuerdos cuya reaparición en la conciencia es
directamente función de las palabras y de la riqueza del
vocabulario ... el recuerdo se presenta, a cada instante, de un modo
difuso: le toca entonces al lenguaje fijarlo y darle su forma precisa y
bien dibujada" (70/1) Pero no sólo aparece el lenguaje como el autor
indirecto del sentido crítico y el gran moldeador de la memoria, sino
también como el medio donde adquirir experiencias que de otro
modo jamás tendríamos: "El alumno que haya seguido los cursos, aun
modestamente, habrá añadido a los recuerdos de los cuentos que
hechizaban su infancia toda la herencia de la experiencia humana.
Habrá conquistado un imperio con Alejandro o Napoleón, habrá
perdido una hija con Victor Hugo, habrá luchado solo en los mares
como Ulises o como Conrad, habrá vivido el amor, la rebeldía, el
exilio, la gloria. ¡No está mal como experiencias!" (93) Desde luego
que no, sobre todo considerando los pocos años que permanecemos
vivos en relación con todo lo que podríamos experimentar. Habiendo
adquirido -gracias al lenguaje- estas experiencias, ocurre que nuestra
modesta vida cotidiana se ilumina, se nimba de recuerdos, de
alusiones, de connotaciones, en una palabra, se enriquece
insospechadamente. Aumenta así la calidad de vida. Tomar una taza
de té con una magdalena no es sólo tomar una taza de té con una
magdalena para quien haya leído a Proust, y así con todo. La
educación, pues, aumenta la calidad de vida de una forma que
gracias a Romilly podemos expresar con claridad, y que hasta ahora
nunca se ha tenido en cuenta en los programas educativos de los
partidos políticos. Sólo se discute qué asignaturas son más útiles para
el futuro profesional, o cuáles son los mínimos imprescindibles, pero
nunca se selecciona lo que merece ser sabido en función de la calidad
de vida que puede proporcionar. Pero vamos aún más allá. La autora
nos habla del "placer de descubrir a tu alrededor seres que se
parecen a ti y han conocido las mismas experiencias" (103) En efecto,
estos recuerdos nebulosos que aureolan nuestra existencia cotidiana,
son también los que al salir a luz nos unen a personas antes
desconocidas, en las que descubrimos una secreta afinidad. Es un
proceso íntimamente feliz. La cultura une, y la calidad de vida que
proporciona no es sólo de puertas adentro, sino también de puertas
afuera: nos relaciona mejor con los otros, porque siempre une haber
compartido experiencias. Quien ha leído y semi olvidado Hamlet, por
ejemplo, podrá compartir con los demás, por alejados que estén en el
mundo, una experiencia. El libro de Romilly insinúa cómo fabricar un
mundo compartido, que es quizá el mejor índice de la calidad de vida.
Todo lo contrario de esa pintada que hemos visto estos días en
televisión: "Vivir sin convivir", algo propio de las bestias del campo,
pero no de seres humanos. La labor docente queda así justificada con
más argumentos de lo que cabría esperar al principio.
S-ar putea să vă placă și
- Manual de autodepresión: Guía práctica para arruinarse la vidaDe la EverandManual de autodepresión: Guía práctica para arruinarse la vidaÎncă nu există evaluări
- Permiso para sentir: Antimemorias IIDe la EverandPermiso para sentir: Antimemorias IIEvaluare: 3 din 5 stele3/5 (1)
- GIGANTOMAQUIADocument290 paginiGIGANTOMAQUIASANCHOSKY100% (1)
- Amor y AscoDocument214 paginiAmor y AscoKriss NayaÎncă nu există evaluări
- Amor y Asco Libro PDFDocument214 paginiAmor y Asco Libro PDFmarivillu74% (27)
- Alejandro ZambraDocument12 paginiAlejandro ZambraElvis Paul RuzÎncă nu există evaluări
- El placer de fracasar: Un Manual De Empobrecimiento PersonalDe la EverandEl placer de fracasar: Un Manual De Empobrecimiento PersonalÎncă nu există evaluări
- Mi Familia y Otras Miserias de Orlando Mazeyra Por Iván Montes IturrizagaDocument4 paginiMi Familia y Otras Miserias de Orlando Mazeyra Por Iván Montes IturrizagaFeria Internacional del Libro de ArequipaÎncă nu există evaluări
- TEM 002 - El Sinsentido Contemporáneo - CarlosdelaRosavidalDocument6 paginiTEM 002 - El Sinsentido Contemporáneo - CarlosdelaRosavidalConferencista MotivacionalÎncă nu există evaluări
- Kohan, A. Duelos.Document5 paginiKohan, A. Duelos.matias.lemoÎncă nu există evaluări
- La Hora de La Estrella. LispectorDocument11 paginiLa Hora de La Estrella. LispectorJulia CentenoÎncă nu există evaluări
- Luces en Las Sombras - Isidro CatelaDocument3 paginiLuces en Las Sombras - Isidro CatelaCatherine DeclercqÎncă nu există evaluări
- Filosofia Del Inodoro - D AlecDocument48 paginiFilosofia Del Inodoro - D AlecD'AlecÎncă nu există evaluări
- Juan Manuel de PradaDocument32 paginiJuan Manuel de PradaFrancisco RuizÎncă nu există evaluări
- Absurdo y Muerte en CamusDocument22 paginiAbsurdo y Muerte en CamusdiegosingerscribdÎncă nu există evaluări
- Fruncimientos Filosóficos - Vidas Al Pepe. Dolina.Document3 paginiFruncimientos Filosóficos - Vidas Al Pepe. Dolina.Josè ArandaÎncă nu există evaluări
- Ahora Que Soy Idiota - Raquel Ferrando PDFDocument75 paginiAhora Que Soy Idiota - Raquel Ferrando PDFLaura AlvaradoÎncă nu există evaluări
- Alberto Chiaml - OBSERVACIONES PARA LA CUESTA ABAJODocument4 paginiAlberto Chiaml - OBSERVACIONES PARA LA CUESTA ABAJODavid SalvatierraÎncă nu există evaluări
- Aberasturi Andres - Como Explicarte El Mundo CrisDocument109 paginiAberasturi Andres - Como Explicarte El Mundo CrisdjdgdlavÎncă nu există evaluări
- Qué Es Un MonologoDocument3 paginiQué Es Un Monologovanessa yanezÎncă nu există evaluări
- Análisis de Epifanía-Minerva HarringthonDocument5 paginiAnálisis de Epifanía-Minerva HarringthonMinerva HarringthonÎncă nu există evaluări
- Un Sexo Llamado DebilDocument328 paginiUn Sexo Llamado DebilLolaÎncă nu există evaluări
- 2do Informe de LecturaDocument3 pagini2do Informe de LecturaCamilo Velandia crÎncă nu există evaluări
- Distintas Lecturas de El Extranjero de Albert CamusDocument7 paginiDistintas Lecturas de El Extranjero de Albert CamusDaniel de MármolÎncă nu există evaluări
- Tpde Lengua 15-11-2022Document9 paginiTpde Lengua 15-11-2022Pamela TevezÎncă nu există evaluări
- Ensayo Sobre La Ceguera 7Document5 paginiEnsayo Sobre La Ceguera 7samantha gutierrezÎncă nu există evaluări
- La Soledad en Blanco y Negro - Alfredo GermignaniDocument75 paginiLa Soledad en Blanco y Negro - Alfredo GermignaniC0SPEL EdicionesÎncă nu există evaluări
- Lenguaje 1Document3 paginiLenguaje 1TERESAÎncă nu există evaluări
- Ray BradburyDocument6 paginiRay BradburySusana ThenonÎncă nu există evaluări
- Gustavo Roldán-La Aventura de LeerDocument9 paginiGustavo Roldán-La Aventura de Leerejuliarena7779100% (1)
- Contra la actualidad: Treinta preguntas ante la robotización del presenteDe la EverandContra la actualidad: Treinta preguntas ante la robotización del presenteÎncă nu există evaluări
- Cuentos ExtrañosDocument6 paginiCuentos ExtrañosMarisa CremaÎncă nu există evaluări
- Noca Been 2 TweetsDocument164 paginiNoca Been 2 TweetstrescebrasÎncă nu există evaluări
- Toda Esa Gente Insoportable. Una Guía de Supervivencia... - Francisco GavilánDocument146 paginiToda Esa Gente Insoportable. Una Guía de Supervivencia... - Francisco GavilánMarco T. MendezÎncă nu există evaluări
- Lecturas 3Document17 paginiLecturas 3JulietaÎncă nu există evaluări
- Ray Bradbury - Zen de La Escritura - Módulo 7 PDFDocument18 paginiRay Bradbury - Zen de La Escritura - Módulo 7 PDFmilanclaudia_mcÎncă nu există evaluări
- El Pero, La Fisura y El Cuento - Las Clases de Hebe UhartDocument4 paginiEl Pero, La Fisura y El Cuento - Las Clases de Hebe UhartceleÎncă nu există evaluări
- Olaf Stapledon - Hacedor de EstrellasDocument145 paginiOlaf Stapledon - Hacedor de EstrellasMarco Morquecho100% (3)
- Errores Al Escribir Una NovelaDocument126 paginiErrores Al Escribir Una Novelaraul perÎncă nu există evaluări
- El Libro de Los DesesperadosDocument231 paginiEl Libro de Los DesesperadosJavier Ruiz de la PresaÎncă nu există evaluări
- Exp Multip Inabarcable Alejandro Simonetti (1) .Doc Vida CotidianaDocument19 paginiExp Multip Inabarcable Alejandro Simonetti (1) .Doc Vida CotidianaMariela EugenioÎncă nu există evaluări
- Antiayuda Floyd2135Document34 paginiAntiayuda Floyd2135Pablo Aparicio Tasaky100% (1)
- Monologo de Una Mujer Fria Manuel HalconDocument190 paginiMonologo de Una Mujer Fria Manuel HalconASOCIACIÓN CULTURAL VOCES ENTRE TABLAS100% (2)
- Pauline Reage Historia de o SPDocument107 paginiPauline Reage Historia de o SPCayetano Aranda TorresÎncă nu există evaluări
- Resumen Completo De El Mito De Sisifo: Basado En El Libro De Albert CamusDe la EverandResumen Completo De El Mito De Sisifo: Basado En El Libro De Albert CamusÎncă nu există evaluări
- Los Diez Últimos Papas y Su HerenciaDocument2 paginiLos Diez Últimos Papas y Su HerenciaMARIA HERRERO LOPEZÎncă nu există evaluări
- DIÓCESISDocument3 paginiDIÓCESISMARIA HERRERO LOPEZÎncă nu există evaluări
- Entrevista Al Dr. Alberto Bárcena Por P. Javier Olivera RavasiDocument1 paginăEntrevista Al Dr. Alberto Bárcena Por P. Javier Olivera RavasiMARIA HERRERO LOPEZÎncă nu există evaluări
- Los Izquierdistas de La Segunda Repúblicalos Mayores Ladrones de La H de EspañaDocument4 paginiLos Izquierdistas de La Segunda Repúblicalos Mayores Ladrones de La H de EspañaMARIA HERRERO LOPEZÎncă nu există evaluări
- Sintoniza El Ritmo de DiosDocument3 paginiSintoniza El Ritmo de DiosMARIA HERRERO LOPEZÎncă nu există evaluări
- Ejercicio Vida IdealDocument4 paginiEjercicio Vida IdealMARIA HERRERO LOPEZÎncă nu există evaluări
- El Tesoro de Los SaberesssssssssssssssssDocument6 paginiEl Tesoro de Los SaberesssssssssssssssssMARIA HERRERO LOPEZÎncă nu există evaluări
- Coraza de San PatricioDocument4 paginiCoraza de San PatricioRicardo Campos LandaetaÎncă nu există evaluări
- Humanum GenusDocument8 paginiHumanum GenusJuan ValdesÎncă nu există evaluări
- El AyunoDocument1 paginăEl AyunoMARIA HERRERO LOPEZÎncă nu există evaluări
- Entrevista Febrero 2010Document6 paginiEntrevista Febrero 2010MARIA HERRERO LOPEZ100% (1)
- Modo de Vida en JaponDocument16 paginiModo de Vida en JaponMARIA HERRERO LOPEZ100% (1)
- El Mejor RegaloDocument4 paginiEl Mejor RegalojuliocanalesÎncă nu există evaluări
- El Precio de Querer Hacer Algo en La VidaDocument7 paginiEl Precio de Querer Hacer Algo en La VidaMARIA HERRERO LOPEZÎncă nu există evaluări
- Pedro Fernández BarbadillooooDocument5 paginiPedro Fernández BarbadillooooMARIA HERRERO LOPEZÎncă nu există evaluări
- Para Esa RopaDocument3 paginiPara Esa RopaMARIA HERRERO LOPEZÎncă nu există evaluări
- Biografía Santa FaustinaDocument32 paginiBiografía Santa FaustinaMARIA HERRERO LOPEZÎncă nu există evaluări
- Domingo Soriano 2 Enero 2021Document14 paginiDomingo Soriano 2 Enero 2021MARIA HERRERO LOPEZÎncă nu există evaluări
- Djovic Día 1Document4 paginiDjovic Día 1MARIA HERRERO LOPEZÎncă nu există evaluări
- 27 Marzo 2019 Barbadillo GenialDocument2 pagini27 Marzo 2019 Barbadillo GenialMARIA HERRERO LOPEZÎncă nu există evaluări
- Pedro Fernández BarbadillooooooooooooooDocument3 paginiPedro Fernández BarbadillooooooooooooooMARIA HERRERO LOPEZÎncă nu există evaluări
- Pedro Fernández BarbadilloDocument6 paginiPedro Fernández BarbadilloMARIA HERRERO LOPEZ100% (1)
- Bera BritainDocument3 paginiBera BritainMARIA HERRERO LOPEZÎncă nu există evaluări
- INTENTA Monje LimpiezaDocument3 paginiINTENTA Monje LimpiezaMARIA HERRERO LOPEZÎncă nu există evaluări
- Florentino PorteroDocument10 paginiFlorentino PorteroMARIA HERRERO LOPEZÎncă nu există evaluări
- Los PensamientosDocument1 paginăLos PensamientosMARIA HERRERO LOPEZÎncă nu există evaluări
- Los PensamientosDocument1 paginăLos PensamientosMARIA HERRERO LOPEZÎncă nu există evaluări
- Los PensamientosDocument1 paginăLos PensamientosMARIA HERRERO LOPEZÎncă nu există evaluări
- Los PensamientosDocument1 paginăLos PensamientosMARIA HERRERO LOPEZÎncă nu există evaluări
- Los PensamientosDocument1 paginăLos PensamientosMARIA HERRERO LOPEZÎncă nu există evaluări
- Oj 1Document27 paginiOj 1andrews ochoÎncă nu există evaluări
- Naturaleza y Funcion de Lo Fantastico en Pedro Paramo PDFDocument6 paginiNaturaleza y Funcion de Lo Fantastico en Pedro Paramo PDFemdst23Încă nu există evaluări
- Cuestionario de Estrategias Cognitivas (18771) CERQDocument1 paginăCuestionario de Estrategias Cognitivas (18771) CERQMartaÎncă nu există evaluări
- Filosofía ModernaDocument7 paginiFilosofía ModernaPAMELA JULIETA GARCIA DI GRAZIAÎncă nu există evaluări
- Cuarta Ola Del Feminismo - Wikipedia, La Enciclopedia LibreDocument6 paginiCuarta Ola Del Feminismo - Wikipedia, La Enciclopedia LibreSteven GraciaÎncă nu există evaluări
- Ensayo de Psicología GeneralDocument10 paginiEnsayo de Psicología Generalvanessa martinez alvaradoÎncă nu există evaluări
- Evidencia 1 Tecnicas de NegociaciónDocument7 paginiEvidencia 1 Tecnicas de NegociaciónRocio Gallardo Cavazos100% (2)
- Clase 1 Unidad 2 5° 9 Agosto 2021Document2 paginiClase 1 Unidad 2 5° 9 Agosto 2021Tamara Catalina Pinto MuñozÎncă nu există evaluări
- Guía Pedagógica de Castellano 5.Document7 paginiGuía Pedagógica de Castellano 5.SofíaÎncă nu există evaluări
- (Talleres) Fã - Sica 10â° (Periodo1 Periodo2 Periodo3) PDFDocument12 pagini(Talleres) Fã - Sica 10â° (Periodo1 Periodo2 Periodo3) PDFLauren VilladiegoÎncă nu există evaluări
- Guia DidacticaDocument79 paginiGuia DidacticaEstefania Gonzalez Encalada100% (1)
- Trabajo Derecho Civil PersonasDocument9 paginiTrabajo Derecho Civil PersonasAndrea Gonzalez RamosÎncă nu există evaluări
- 1° Mes Act. 4Document15 pagini1° Mes Act. 4mauricio suarezÎncă nu există evaluări
- Santiago Guervós Nietzsche y La Expresión Vital de La DanzaDocument10 paginiSantiago Guervós Nietzsche y La Expresión Vital de La DanzaLoreana FriasÎncă nu există evaluări
- TALLER 1 MAS (Rtas) PDFDocument1 paginăTALLER 1 MAS (Rtas) PDFspenagos97uan.edu.coÎncă nu există evaluări
- La Práctica Ética Del Profesionista en Las Instituciones y Organizaciones.Document7 paginiLa Práctica Ética Del Profesionista en Las Instituciones y Organizaciones.Gabriel MartinezÎncă nu există evaluări
- Prueba TriangularDocument4 paginiPrueba TriangularPaitoGoyesÎncă nu există evaluări
- Teoría EcológicaDocument3 paginiTeoría EcológicaOLGA PATRICIA ALVAREZ MATHEUSÎncă nu există evaluări
- Presentación Sin TítuloDocument6 paginiPresentación Sin TítuloJose Pablo FernandezÎncă nu există evaluări
- (RL) 04-21-Muy HistoriaDocument124 pagini(RL) 04-21-Muy Historiasole nav nav100% (1)
- Expo AuctoritasDocument14 paginiExpo AuctoritasDiego CoradoÎncă nu există evaluări
- Tesis de INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN EDUCACIONDocument26 paginiTesis de INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN EDUCACIONOscar Vite78% (9)
- EltriplefiltroDocument2 paginiEltriplefiltroRoberto diegoÎncă nu există evaluări
- Tema VI Filosofia GeneralDocument5 paginiTema VI Filosofia GeneralXavier GarcíaÎncă nu există evaluări
- Palabras Alusivas Al BicentenarioDocument2 paginiPalabras Alusivas Al Bicentenarionogasora100% (2)
- Carvajal Carlos BiografíaDocument2 paginiCarvajal Carlos BiografíaCARLOS EDDY CARVAJAL URQUIETAÎncă nu există evaluări
- (CInt - 2019.01) Clase 21Document3 pagini(CInt - 2019.01) Clase 21Humberto Jose Sajona MartinezÎncă nu există evaluări
- Sesgos Genero Construccion CientificaDocument14 paginiSesgos Genero Construccion CientificaPAULINA ESPINOSA ZUNIGAÎncă nu există evaluări
- PRESENTACIÓN 2 El Método de Estudio de CasosDocument26 paginiPRESENTACIÓN 2 El Método de Estudio de Casoslaura cruzÎncă nu există evaluări
- El Juicio y Su Explicación en El Tarot - Tarot de TizianaDocument1 paginăEl Juicio y Su Explicación en El Tarot - Tarot de TizianaMario RiveroÎncă nu există evaluări