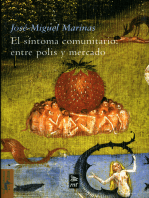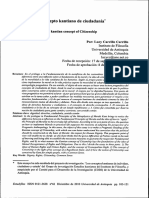Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Adela y El Gang Moral
Încărcat de
nediam20 evaluări0% au considerat acest document util (0 voturi)
79 vizualizări7 paginiEste documento resume un libro de Adela Cortina titulado "Adela y el Gang moral". El libro comienza prometiendo mostrar cómo la racionalidad económica requiere un cambio ético y cómo la economía global necesita una ética pública. Sin embargo, el contenido se centra más en analizar los retos éticos en la sociedad y proponer soluciones éticas aplicadas en diferentes ámbitos como la política y la economía. El argumento central del libro es que los individuos están obligados moralmente más allá de su propio interés debido a su inter
Descriere originală:
Titlu original
Adela y el Gang moral
Drepturi de autor
© © All Rights Reserved
Formate disponibile
DOC, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentEste documento resume un libro de Adela Cortina titulado "Adela y el Gang moral". El libro comienza prometiendo mostrar cómo la racionalidad económica requiere un cambio ético y cómo la economía global necesita una ética pública. Sin embargo, el contenido se centra más en analizar los retos éticos en la sociedad y proponer soluciones éticas aplicadas en diferentes ámbitos como la política y la economía. El argumento central del libro es que los individuos están obligados moralmente más allá de su propio interés debido a su inter
Drepturi de autor:
© All Rights Reserved
Formate disponibile
Descărcați ca DOC, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
0 evaluări0% au considerat acest document util (0 voturi)
79 vizualizări7 paginiAdela y El Gang Moral
Încărcat de
nediam2Este documento resume un libro de Adela Cortina titulado "Adela y el Gang moral". El libro comienza prometiendo mostrar cómo la racionalidad económica requiere un cambio ético y cómo la economía global necesita una ética pública. Sin embargo, el contenido se centra más en analizar los retos éticos en la sociedad y proponer soluciones éticas aplicadas en diferentes ámbitos como la política y la economía. El argumento central del libro es que los individuos están obligados moralmente más allá de su propio interés debido a su inter
Drepturi de autor:
© All Rights Reserved
Formate disponibile
Descărcați ca DOC, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
Sunteți pe pagina 1din 7
Adela y el Gang moral
Pedro Francés Gómez
1. ¿Título o subtítulo? | 2. El concepto de ser humano | 3.Competencia y cooperación |
4.Teoría y práctica | 5. Conclusión: Adela y el gang moral
Para quienes no conozcan otras obras de A. Cortina, Hasta un pueblo de demonios será un encuentro con la
posibilidad de enlazar la filosofía moral académica con las preocupaciones éticas, sociales y políticas más actuales.
Hallarán en este libro un buen número de diagnósticos acertados, arriesgados y sugerentes análisis, denuncias
necesarias, y recetas o propuestas basadas en razonamientos complejos pero compatibles con el sentido común.
Estos lectores descubrirán que, ante algunos de los dilemas morales que nos afectan, es posible dar respuestas
racionales, plausibles, argumentadas y a la vez coincidentes con la moral social imperante, y también con los
mejores sentimientos y la mejor voluntad de aquellos que tomamos como modelos de comportamiento.
Para quienes estén familiarizados con el estilo y propósito de la obra de Cortina, el libro añade una nueva
perspectiva a la ya conocida apuesta por una ética cívica basada en una lectura personal —parcialmente crítica y
esencialmente comprometida con la aplicación práctica de los principios— de la teoría moral y política de Apel y
Habermas. La nueva faceta proviene, en este caso, de explicitar la polémica con las teorías individualistas que
pretenden explicar las normas sociales y políticas como un pacto entre demonios inteligentes.
Quienes, por último, se acerquen a esta obra con espíritu analítico y afán crítico, encontrarán al menos tres motivos
para el debate: un argumento prometedor, algunas decepciones, y un número de contradicciones que requieren
mayor explicación.
Este comentario pretende mostrar mis particulares motivos para el debate, compartir con el lector mis decepciones, y
señalar algunas de las contradicciones que observo. Dividiré la exposición en cuatro epígrafes principales: en el
primero seguiré el que considero argumento principal del libro, para indicar, en el segundo y tercero, dos de los
puntos en que creo que este argumento tropieza con dificultades. Estos tres epígrafes aclaran el sentido de mi
decepción. El cuarto epígrafe concede, sin embargo, la plausibilidad general del argumento para señalar otras
contradicciones que aparecen en la obra cuando la autora enfoca la ética aplicada.
Arriba
1. ¿Título o subtítulo?
El título y la introducción de este libro prometen un argumento capaz de mostrar que «la propia racionalidad
económica exige desde sus entrañas, para seguir en la brecha, un cambio radical desde dentro» (p. 15), y que «la
economía global reclama, por su propia estructura, la confianza y la credibilidad que proporciona una ética pública,
local y global» (p. 15). El epílogo presume de abrochar una obra que «apropiándose el modo de discurrir de los
demonios inteligentes, ha avanzado, más allá de ellos, hacia un pueblo de personas, conscientes de que obrar por
interés y tomar interés en lo en sí valioso son hoy dos actitudes que se reclaman mutuamente. La persona dotada de
razón calculadora y de sentido de lo en sí valioso (de sentido moral) se percata de que los mejores cálculos son los
que fomentan el bienser de los seres humanos» (p. 206). Nada más prometedor para una sociedad escéptica y
descreída, ni más ambicioso como proyecto filosófico, que la posibilidad de asentar una ética pública y una teoría
del valor en la enjuta racionalidad calculadora.
Sin embargo, el contenido de la obra parece responder mejor al subtítulo del volumen, «Ética pública y sociedad»,
pues el plan inicial acaba diluido en un análisis de nuestra sociedad y su acuciante demanda de criterios mínimos de
acción en los diversos ámbitos públicos: la política, la economía, la docencia, la sanidad, etc. La lectura que cabe
hacer de tal modo expositivo es que el ejercicio individual (o auto-interesado) de la mera racionalidad económica
conduce a aporías prácticas en cada campo de la ética aplicada, y que la solución de las mismas requiere la
inyección de valores, de normas compartidas de acción (o principios de justicia), o de procedimientos democráticos
de decisión que serán específicos para cada uno de esos campos. A la prescripción y posología de estas «inyecciones
de ética aplicada» dedica Cortina los capítulos VII al XIII del libro. Predomina, por tanto, en la obra, un contenido
que responde mejor a su subtítulo: la crítica social y la defensa de una ética ecuménica ecléctica actualizada. Esto es
inobjetable desde el declarado interés de moralizar la vida pública —que a su vez responde a la muy cierta necesidad
de moralización que denuncia Cortina. Mas perjudica y aminora la atención a la posibilidad de derivar una ética
pública a partir de las condiciones fácticas y las disposiciones individuales de un «pueblo de demonios».
El esperado argumento central ocupa apenas los capítulos IV y V. Los anteriores se encargan del diagnóstico moral
de nuestra sociedad —un diagnóstico valientemente expuesto y que juzgo certero— y los posteriores, como he
dicho, de la ética aplicada. Puesto que intentaré señalar las carencias que aprecio en el argumento central de la obra,
no se considerará impertinente una breve exposición del mismo:
Comienza Cortina mostrando las «miserias del individualismo», entre las que destaca la miopía que supone ver el
mundo desde la perspectiva exclusiva del beneficio individual. No obstante, frente a hábitos inmorales y moralinas
retóricas (dos de los males que provoca el individualismo en nuestra sociedad), Cortina cree que «el individualismo
racional del pueblo de demonios puede ser un primer paso cuando nos las habemos con gentes sin sentido de la
justicia» (p. 61). Este individualismo racional es la base del Estado liberal y de algunas de sus aportaciones hoy
inexcusables, como «el carácter sagrado de las libertades formales y la intocabilidad de los hombres de carne y
hueso» (p. 63).
El problema es si la justificación individualista de libertades y derechos podría ser considerada verdaderamente
moral. Cortina alude a la teoría de D. Gauthier, como ejemplo de «uno de los intentos recientes por mostrar que a
cualquier individuo racional le interesa obedecer ciertos deberes morales, porque hacerlo le beneficia» (p. 68), mas
la descarta tras un somero análisis: «el interés propio no basta para construir una convivencia justa, porque quien lo
tiene como referente puede cambiar de juego cuando vea que gana más a corto plazo y, sobre todo, porque puede
limitarse a dar la apariencia de que cumple los pactos, beneficiándose de que otros sí lo hacen» (p. 70). Para Cortina,
un fundamento individualista reduciría la moral a un imperativo de la habilidad: una técnica de resolución de
conflictos. Al no ocuparse de los fines de los protagonistas, no podría garantizar que no hubiese quienes sacasen
provecho del conflicto mismo, sin interés en resolverlo y, por ende, sin interés «verdadero» en la moralidad. Habría
que enseñar a estos demonios que además de obrar por interés, hay también que «tomar interés en aquello que es,
por sí mismo, interesante» (p. 74).
Este salto cualitativo, que Cortina describe metafóricamente como la decisión de afrontar la vida social y sus
conflictos como un juego cooperativo en vez de como un juego de suma cero, es una decisión del individuo, pero
impuesta por una necesidad: «las personas están necesariamente ligadas, sea a la realidad, de la que no pueden des-
ligarse por las buenas, sea a otras personas, sea a la comunidad en que viven, sea a la humanidad de la que forman
parte» (p. 79). A esa ligadura necesaria se refiere el término «obligación». Estamos obligados más allá de nuestro
interés individual porque necesariamente estamos unidos a la realidad y a otros, y esa unión se hace posible
mediante regularidades o normas.
A partir de aquí analiza Cortina tres formas de entender las normas que nos obligan en nuestra relación con otros: el
«liberalismo solidarista» (Rawls, Dworkin), el «comunitarismo liberal» (Taylor, Barber) y el «socialismo dialógico»
(Apel, Habermas). Cada una de estas perspectivas aporta elementos que debemos incorporar en nuestra comprensión
de una ética pública —al igual que ya se ha incorporado algún elemento del egoísmo ilustrado— y representan
niveles crecientes de comprensión de «lo que debemos a la sociedad» y, por tanto, del contenido de una ética
pública. Del liberalismo solidarista extrae Cortina la obligación social de proporcionar a todos la posibilidad de
disfrutar de la libertad como valor en sí misma (no como simple negación de la coacción); del «comunitarismo
liberal» toma: a) la idea de superar el atomismo de las sociedades modernas a través de una participación basada en
la autonomía individual pero que conduzca a la afirmación de una voluntad común, y b) la obligación ciudadana de
mantener y fomentar la comunidad de donde provienen las valoraciones sobre lo que es justo (p. 89); por último, el
socialismo dialógico es la plataforma desde la que alcanzar la definitiva seguridad de una ética universal no basada
ni en los intereses egoístas (por más refinados y solidarios que lleguen a ser) ni en los lazos locales (por más
razonables que se presenten), sino en las obligaciones de todo ser humano en cuanto tal: en cuanto capaz de
reconocer a otro ser humano como esencialmente vinculado con uno mismo. Para Cortina, la ética discursiva sería,
así, el necesario camino intermedio entre la identificación forzada del individuo con los miembros de su sociedad
(propuesta liberal) y la agobiante identificación con la comunidad local, que prácticamente niega la autonomía
(propuesta comunitarista).
Hasta aquí las líneas maestras (o el plan ideal) del argumento de Cortina. Mi decepción ante este argumento nace de
la contradicción entre, por un lado, las intenciones iniciales y la retórica final y, por otro, la lógica realmente
desplegada. La intención inicial era mostrar cómo la racionalidad calculadora o egoísta requiere, «desde sus
entrañas», una transformación radical. La retórica final, de acuerdo a la cual se ha reconstruido el argumento en los
párrafos anteriores, se refiere a un camino continuo desde el «liberalismo insolidario», pasando por el «liberalismo
solidarista» hasta alcanzar el «comunitarismo liberal», cuyos excesos han de ser mitigados por el «socialismo
dialógico», equilibrio preciso entre autonomía e identidad, entre moral universal y ética local, o entre una moral de
mínimos y una ética de máximos. Sin embargo, tal continuidad no existe. En ningún momento da la sensación de
estar asistiendo al desarrollo de un único argumento. Cortina inicia el camino criticando las premisas del liberalismo
individualista y prejuzgando, de hecho, la posibilidad de construir un punto de vista moral desde las mismas. Su
conclusión sobre el proyecto de Gauthier, por ejemplo, es ya anticipada en el tratamiento de los conceptos de
individualidad e interés, como veremos enseguida. Una vez estampado el sello de «inviable» sobre el proyecto
individualista radical, el argumento que conduce al que Cortina llama «liberalismo solidarista» surge ya de premisas
no-individualistas: la idea de que los seres humanos estamos ligados a nuestros semejantes y que nuestras
obligaciones morales son la contrapartida normativa necesaria de ese hecho. Tal suposición hace innecesario
deducir la moralidad; basta con aclarar su contenido, el cual dependerá de cómo se entiendan los lazos normativos
que nos unen. El error de los liberales parece ser que no describen correcta o completamente al ser humano.
Descubierto el error, todo consiste en determinar qué tradición de filosofía moral interpreta mejor las consecuencias
del hecho de que realmente no somos individuos aislados sino sujetos morales interconectados (sujetos a normas
necesarias).
Mi impresión es que esta línea argumental, ciertamente posible, ha sido lo bastante frecuente como para que los
liberales (llamemos así a los defensores del método individualista en general) tengan ya su antídoto. Señalaré sólo
dos componentes de ese antídoto, que actúan específicamente contra las debilidades del argumento de Cortina. En
primer lugar, me referiré al concepto de ser humano que Cortina adscribe a los «liberales insolidaristas», y en
segundo lugar a un malentendido frecuente sobre la naturaleza de la sociedad como juego.
Arriba
2. El concepto de ser humano
En cuanto al concepto de ser humano, Cortina etiqueta a los liberales como «individualistas» (a veces añade
posesivos, egoístas e insolidarios, pero no entremos en descalificaciones personales). Según esto, los liberales ven a
cada ser humano como un individuo, como un sujeto que tiene una escala de valores particular, en cuya cúspide está
la libertad entendida como autonomía o capacidad de realizar sin impedimentos sus propios fines, por lo que las
relaciones sociales quedan subordinadas a su propio beneficio. Cortina reconoce que esta visión del individuo es
fruto de cierta tradición histórica, y poco tiene que ver con el sentido etimológico de «individuo». Asombra que
reconocer esto no impida a Cortina adscribir sin más ese concepto de individuo a los liberales. Si se repasan los
autores clásicos que cualquiera situaría en la tradición liberal individualista, será difícil, primero, hallar una idea
homogénea de individuo y, segundo, que esa idea coincida con el individuo autointeresado e insolidario que
describe Cortina.
El concepto de individualismo posesivo, que popularizó C. B. MacPherson, es una categoría explicativa que, en su
intento de captar la esencia de la teoría política del Estado liberal, asentada en la idea de derechos individuales y
libre mercado, unifica tradiciones históricas e ideas filosóficas ciertamente emparentadas, pero claramente distintas:
la defensa lockeana del derecho de propiedad como emanación de un derecho natural de libertad de movimientos y
seguridad personal, que garantizaría la posibilidad de actuar productiva o creativamente y reclamar como propios los
productos del esfuerzo personal; la revolucionaria deducción materialista de los derechos civiles explicada por
Hobbes a partir de la ausencia de cualquier noción significativa de «derecho» que define el estado de naturaleza; el
ideal constitucionalista igualitario y garantista de los levellers —quienes sólo excluían de sus demandas a los siervos
e indigentes, con lo que reclamaban, a mediados del siglo xvii, demandas que, por poner un ejemplo, apenas eran
satisfechas en España a finales del xix—, etcétera.
Por su lado, el individualismo del que, inspirado en Comte, habla J. S. Mill en On the Logic of the Moral Sciences es
el que luego ha pasado a la historia con la etiqueta, atribuida a Schumpeter, de «individualismo metodológico». Este
concepto se refiere al método idóneo de explicación causal en las ciencias sociales, defendiendo que, al formar
grupos o unidades mayores, los seres humanos siguen siendo seres humanos, no cambian esencialmente de sustancia
y, por tanto, sus acciones colectivas pueden ser explicadas como el producto de un complejo de causas singulares
actuando conjuntamente sobre cada individuo. Ni la amplia categoría política de MacPherson ni la metodología
empleada en ciertos enfoques de las ciencias sociales y la economía prejuzgan, como lo hace Cortina, el carácter
egoísta de la gente; nada suponen sobre el origen o el perfil de su escala de valores. El individualismo como
ideología existe, como existe el colectivismo o el fundamentalismo islámico. Pero decir que los liberales abrazan tal
ideología, sólo por ser liberales, exigiría un tipo de prueba que rara vez se ofrece.
Hay un segundo elemento definidor del ser humano que Cortina adscribe al liberalismo: el «interés». Cortina sigue a
Hirschman en su análisis del concepto de interés, nacido en la teoría del estado y definido como una afección a
medio camino entre los sentimientos (que no siempre son el mejor consejero para el agente) y la razón (demasiado
fría para mover a la acción). El interés se define finalmente como «un amor a sí mismo razonado, calculado» (p. 67).
Este amor a sí mismo sería suficiente para la conservación y creación de un estado de derecho y de una economía
liberal con rostro humano, según autores como P. Schwarz y R. Termes.
Es cierto que buena parte de las teorías liberales pueden entenderse como una forma de lo que se ha dado en llamar
«egoísmo ilustrado». Los pasajes más citados de A. Smith confirman la fe de los liberales en el interés propio como
el motor más seguro del bienestar colectivo. Pero hay que hacer una puntualización. Identificar interés propio con
interés en uno mismo es una falacia. La teoría del interés que emplea Cortina así lo hace, ya que tiene su origen en la
teoría política de Maquiavelo, para quien el interés del príncipe coincide con el interés del Estado y el interés del
Estado (entidad ficticia, pero indudablemente colectiva) no podía ser altruista; el interés del estado es él mismo: las
personas y bienes que lo componen.
Lo que tiene sentido para una entidad colectiva no lo tiene necesariamente para una entidad singular. Si bien según
Maquiavelo el único interés del Estado es y debe ser su propio beneficio, sin importar que sea a costa de otros
Estados, lo mismo no puede decirse de cada persona concreta. Ni el mismo Maquiavelo lo diría, ya que la
persecución de un interés particular por parte de cada individuo podría poner en peligro el interés del Estado. En mi
opinión, el uso de la versión política de la teoría del interés individual no sólo es equívoco, sino que contradice
directamente la tesis de Cortina, ya que proporciona un ejemplo de cómo el interés (egoísmo, si se quiere) colectivo
proporciona razones (en este caso políticas) para restringir o limitar el interés particular, tal como Maquiavelo
recomienda al príncipe.
El interés individual, tal como es entendido por las teorías liberales contemporáneas, no emparenta tanto con el
concepto del que habla Cortina como con las elaboraciones formales de la Teoría de la Elección Racional,
desarrollada en buena medida como crítica a las premisas implícitas en la teoría económica, social y política liberal
del xix. Algunas de esas premisas o supuestos resultaron ser contradictorios. Como ejemplo se suele citar el teorema
de imposibilidad de Arrow, que muestra que, en contra de lo que pensaban los economistas del bienestar (basados en
ideas utilitaristas), es imposible construir una única función de bienestar social colectiva a partir de las funciones de
bienestar social individuales. Dicho de otra forma, es imposible «sumar» mecánicamente las preferencias de cada
individuo sobre cuál es la mejor sociedad, para crear una «preferencia social» (o «voluntad general»). Este teorema
deja sin uno de sus fines a la economía del bienestar, y traslada el problema a la política.
Un ejemplo aún más conocido es el dilema del prisionero, ideado —o habría que decir mejor, descubierto— por
Merrill Flood y Melvin Dresher en 1950. El juego pone en evidencia que la interacción de dos individuos egoístas
(interesados en su propio bienestar) puede ser contraproducente: produce menor bienestar para cada uno, y por ende
para el colectivo, del que produciría un comportamiento no egoísta. Esto es una contradicción explícita de la idea de
la mano invisible.
No se suele reparar en lo que estos ejemplos suponen: que las personas tienen intereses egoístas a veces (el interés
en salir libre aun a costa de que el otro prisionero permanezca treinta años en la cárcel), y altruistas otras (el interés
en que mi ciudad tenga un buen sistema de transporte público, aunque a mí personalmente me guste el vehículo
privado), y que el único supuesto general de la teoría de la decisión —y, por lo que a nosotros nos interesa, del
liberalismo— es que tales intereses se pueden siempre adscribir a un individuo; son sus intereses; lo que él o ella
querrá fomentar, sea en beneficio propio (si son egoístas) o de otros (si son altruistas). Decir que las sociedades
filatélicas, los clubes de fútbol, las ONG’s, los consejos de ministros o los sindicatos no tienen intereses, sino que
sólo las personas que los forman los tienen (coincidentes o no, opuestos a los de otras personas o no, etc.) no
equivale ni implica decir que todas esas personas sean egoístas.
Identificar interés propio con egoísmo es un error conceptual que colapsa el argumento que Cortina anuncia al
comienzo. Entre individuos interesados y egoístas la moralidad quizá sea imposible, pues se incluye de hecho en la
descripción de tales individuos un interés en contra de la moralidad. Pero no es así como los liberales describen al
ser humano. Lo describen como individuo (con sus intereses propios) en un medio social. Y entre individuos que
intentan promover sus intereses, cualesquiera que éstos sean, en un medio social (en interacción con otros
individuos), la moralidad no es en principio imposible. Podría de hecho mostrarse que es necesaria —bien como
límite a la acción, bien como disposición personal, bien como ambas cosas— para permitir el mayor grado posible
de promoción de los intereses de cada uno. Si tal demostración existe, y dado que ningún ser racional aceptará un
grado de promoción de sus intereses inferior al mayor posible, todo ser racional entenderá que la moralidad forma
parte de ese grado máximo de realización de sus intereses, y tomara un interés directo en ella.
Insistir en el carácter egoísta de todo individualismo cierra esta posibilidad y no es sorprendente que para fundar una
verdadera moralidad haya que recurrir, como hace Cortina, a un argumento de raíz kantiana, cuya premisa es un
concepto de hombre como un ser para el que los demás no son una circunstancia, sino parte de sí mismo. Tal recurso
es perfectamente legítimo, pero supone una quiebra en el argumento. Cortina debería advertir a los lectores de esta
fractura.
Arriba
3. Competencia y cooperación
Un segundo punto que compromete el argumento de Cortina es su concepción de la sociedad como juego. De su
exposición se infiere la idea de que la sociedad es, según el punto de vista liberal, un juego de suma cero, donde el
beneficio de un jugador necesariamente supone el perjuicio equivalente de otro. Los individuos afrontan la vida
social con este esquema y, por tanto, intentan infligir a los demás tantas pérdidas como sea posible, ya que así ellos
ganarán en la misma medida. El ajedrez es, por ejemplo, un juego de suma cero. Sólo hay tres resultados posibles:
blancas ganan, negras ganan, tablas. Si las blancas ganan las negras han perdido, y viceversa. Si vemos la sociedad
así, sólo podemos aspirar a «equilibrar las pérdidas»; a pactar tablas de antemano. Según Cortina, esto es lo que
representa el orden liberal en el terreno de las libertades fundamentales (en los terrenos económico y social ni
siquiera se ha llegado a un pacto para equilibrar las pérdidas).
Cortina demanda que veamos la sociedad de otro modo: como un juego cooperativo. Esto seguramente quiere decir
que en vez de tratar de ganar (y hacer perder a los demás en consecuencia), debemos contribuir a que todos ganen.
Si quiere decir eso, Cortina debería haberlo dicho de otro modo. El lenguaje de la oposición entre competencia y
cooperación no me parece el más adecuado. Por decirlo rápidamente, que la sociedad sea o no sea un juego
cooperativo no depende de la actitud de las personas, sino de ciertas características estructurales de la interacción.
No tiene sentido hablar de ver cooperativamente una situación competitiva, o de ver competitivamente una situación
cooperativa. Sí es posible, desde luego, no competir en una situación competitiva (por ejemplo dejarse ganar al
ajedrez); o no cooperar en una situación cooperativa (por ejemplo no pagar impuestos). Pero eso no cambia la
naturaleza de la situación. Si Cortina cree que la cuestión es algo así como transformar una partida de ajedrez
convencional en una partida que pudieran ganar los dos jugadores, se equivoca. Ese nuevo juego ya no sería ajedrez
(y perdería, por cierto, gran parte de su atractivo e interés).
Las situaciones cooperativas surgen en la interacción de agentes con intereses distintos (si todos tienen el mismo
interés, entonces no surge una situación de cooperación, sino que se daría una coordinación espontánea como la que
ocurre entre los leucocitos de un cuerpo sano para detener una infección o entre las abejas para defender su
colmena). Cuando hay intereses distintos, sean éstos egoístas o no, entonces se dan situaciones como el dilema del
prisionero, en las que si cada agente trata de promover sus propios intereses el resultado es inferior, para él mismo,
de lo que podría haber sido si no lo hubiera hecho. Este tipo de situación se denomina cooperativa porque presenta la
siguiente paradoja: existe al menos un arreglo posible tal que si cada participante realiza cierta acción prescrita al
margen de su propio interés, entonces el resultado es mejor para todos y cada uno que si todos tratan de
promocionar sus propios intereses. Pero si todos excepto uno (o unos pocos) actúan conforme a lo prescrito,
entonces quien viola la prescripción avanza sus propios intereses aún más que si hubiera cumplido con la acción
prescrita, y puede ocasionar a quienes cumplen un coste aún mayor que el que soportarían en caso de que nadie
cumpliera la norma. Una vez establecido un arreglo cooperativo surge la posibilidad de cooperar (cumplir con lo
prescrito) o defraudar (no hacerlo), pero el arreglo mismo viene aconsejado por la pura racionalidad individual de
las partes, todas las cuales desean satisfacer sus intereses en la mayor medida posible. La cooperación hace explícito
el hecho de que en ciertas situaciones de interacción, la promoción de los intereses particulares sólo es máxima si se
logra pactar un arreglo cooperativo y defraudar con éxito a los demás. Pero la disposición a defraudar es
contraproducente: para el grupo, porque si todos defraudan su situación será peor, en términos de la promoción de
los intereses de cada uno, que la de un grupo en que todos cooperan; para el individuo, porque un defraudador será
excluido de futuras interacciones: tal es el uso y efecto de la «reputación».
Así, la cooperación no es un nuevo modo de ver las relaciones sociales, como parece suponer Cortina, sino la
solución racional a las situaciones cooperativas típicas, como el dilema del prisionero, la creación y mantenimiento
de bienes públicos, etc. Que en esas situaciones muchas personas se sientan inclinadas a defraudar en vez de
cooperar puede ser signo de su inmoralidad, pero también, sencillamente, como pensaba Hobbes, de su necedad.
De nuevo cierra Cortina con este malentendido la posibilidad al argumento que anuncia. Si la cooperación es sólo un
modo de ver la sociedad, sólo personas con una cierta actitud (ya moral) serán capaces de introducir la nueva
perspectiva. Mas si la cooperación se analiza como la solución racional a ciertas situaciones de interacción
relativamente comunes, quizá pueda proseguirse el argumento que enlaza el interés individual con la sumisión a
reglas y la adopción de una disposición a cumplirlas (disposición cooperativa).
Arriba
4. Teoría y práctica
Creo haber señalado suficientemente un par de articulaciones que bloquean el camino de un argumento coherente
con las expectativas que Cortina alienta al inicio del libro. A falta del mismo, no resulta plausible la pretensión final
de haber pasado del individualismo insolidario a la moral universal. Más bien lo que hay en los capítulos centrales
del libro es la crítica a un individualismo egoísta radical y la reivindicación de un punto de partida no individualista
para la ética. El matiz es que esta reivindicación no niega los logros (exclusivamente políticos o jurídicos) de cierta
tradición liberal individualista, y los integra en las tradiciones «solidarista», «comunitarista» y «dialógica», que
representan diversas facetas del no-individualismo.
Mas no es ciertamente una crítica el que un libro no contenga el argumento que nos gustaría que contuviera. Mi
decepción por el anuncio insatisfecho no es una objeción contra el argumento que subyace a la posición de Cortina:
la deducción de una ética universal a partir de la necesidad de ciertas normas racionales implicadas (o presupuestas)
en el hecho de la comunicación lingüística. Lo que resulta sorprendente es que tras el esfuerzo de fundamentar una
ética universal deontológica (esfuerzo desarrollado por Cortina en varias obras anteriores y sólo aludido en esta), los
comentarios ulteriores sobre ética aplicada respondan variadamente a bases axiológicas, aristotélicas,
consecuencialistas o incluso a una versión del consensualismo más cercana al mero convencionalismo que a la
fundamentación habermasiana de la ética.
Ejemplo eminente de esto es el capítulo VI, titulado «Rentabilidad de la ética pública», que glosa las razones
pragmáticas (consecuencialistas) por las que es recomendable que individuos e instituciones abracen sinceramente, y
no sólo como estrategia publicitaria, un comportamiento ético. Pero también se hallan ejemplos en los capítulos
sucesivos:
Al hablar de la ética de las organizaciones Cortina insiste en la importancia de definir la identidad de la organización
a través de su fin y sus valores propios, que surgirán si la organización mantiene vías de comunicación entre sus
miembros. La conexión con una ética deontológica parece reducirse al argumento de que sólo las organizaciones
éticas pueden ser legítimas; pero ese argumento presupone que hay sujetos morales ante quienes la organización
tiene que aparecer como legítima si quiere sobrevivir; luego incluso esta explicación de su comportamiento ético
queda reducida a motivaciones pragmáticas: las necesidades de generar una identidad y de obtener reconocimiento
por parte de quienes interactúan o podría interactuar con ella. Esto equivale a decir que no hay un fundamento
independiente de la ética de las organizaciones, tesis que no sé si la autora estaría dispuesta a abrazar.
La ética de las profesiones tiene un carácter aún más marcadamente aristotélico: se afirma sin rebozo que el objetivo
del profesional debe ser la excelencia.
Cuando habla de la ética de la administración pública, Cortina construye un ideal ético compuesto de cuatro
«momentos»: un momento kantiano (cifrado en el respeto a cada persona como fin en sí mismo), un momento
aristotélico (que compendia las virtudes del servicio público), el momento organizativo (donde habría que explicitar
y destacar los valores de la organización) y el momento weberiano (la actuación burocrática debe quedar sujeta al
principio de responsabilidad).
Con estos ejemplos basta para mostrar lo que podría considerarse bien una cierta incoherencia, bien una falta de
valentía para desarrollar una ética aplicada estrictamente derivada de la ética universalista que se considera correcta.
Es evidente que las soluciones eclécticas funcionan mejor como modelo de ética aplicada que los intentos de
transcribir literalmente los principios (sean cuales sean) derivados de un solo modo de razonamiento moral. Cortina
simplemente introduce sentido común en lo que de otro modo quedaría convertido en una propuesta demasiado
abstracta o demasiado cuestionable como receta práctica. Pero si ello es así, ¿porque no se acepta esto desde el
principio y se renuncia a defender una concreta tradición de filosofía moral, como si fuera la única correcta?,
¿ignora Cortina que hay tradiciones de pensamiento práctico que podrían albergar la diversidad de principios,
normas y modelos de razonamiento que exige nuestra vida ética? Lo que resulta cuestionable no es el uso de
distintos recursos para atajar las demandas éticas de cada campo de la vida pública, sino la simultánea adhesión a un
modelo concreto de teoría moral que, supuestamente, debe ser fundamento de la moral universal que subyace y
convalida cada una de las recetas éticas propuestas.
Arriba
5. Conclusión: Adela y el gang moral
La filosofía moral ha entretenido la historia con hipótesis sobre la necesidad de unas normas que se hacen evidentes
a base de ser ignoradas. Hoy la ética es más necesaria que nunca, y esto lo señala muy bien Cortina en todas sus
obras. La conciencia de esa necesidad abre el apetito espiritual de médicos, científicos, comerciantes, burócratas,
jueces, políticos, y ciudadanos, todos los cuales recurren a la filosofía, en su hipóstasis de cocinera y servidora de
teorías morales. El reto de la filosofía es satisfacer la necesidad práctica de normas morales universales justificadas,
desde las posibilidades teóricas que brinda nuestro tiempo. Para satisfacer esta necesidad se requiere una teoría cuya
corrección depende en parte, debido a su componente normativo, de que sus destinatarios —todos nosotros como
agentes racionales— puedan considerarla aceptable. Esto hace que la receta para tal teoría recurra a ingredientes
como el análisis económico de la decisión, el análisis pragmático-transcendental de la comunicación, el estudio
empírico del desarrollo moral de los niños, la experimentación en el campo de la vida artificial, la etología e incluso
la genética, todos los cuales se pueden adquirir fácilmente en el mercado intelectual y vienen avalados por
respetables tradiciones científicas. Cocinar una teoría moral a gusto de todos es casi imposible, por lo que el filósofo
se conforma con agradar a la mayoría. Eso intenta Cortina en este libro, a base de añadir cucharaditas de liberalismo
individualista y de comunitarismo liberal a su receta tradicional, no sin advertir que un exceso de estos ingredientes
puede arruinar por completo el guiso.
Para los comunitaristas, la moral sólo tiene sentido dentro de ese organismo histórico y vivo que es la comunidad.
Sólo sus miembros entienden las razones morales y, a partir de ahí, son capaces de actuar bien o mal, de acuerdo a
las razones morales o en su contra.
Para los individualistas, la moral es a la vez el pacto que permite la cooperación y la disposición individual a
cumplir lo pactado. Sólo quienes entienden la necesidad del pacto y están dispuestos a cumplirlo podrán acceder al
club, o gang, moral. Una vez dentro, otros gangsters morales se encargan de que comprendan las razones morales
educándolos y, si es necesario, les fuerzan a actuar conforme a ellas, tras convertirlas en derechos y leyes
obligatorias.
Cortina añora la moral universal de Kant, y teme tanto la reducción de la ética a tradiciones fundamentalistas locales
como el gangsterismo moral al que parece estar abocada la sociedad abierta. Sin embargo, el argumento en favor de
una moral universal que pretende «apropiarse del modo de discurrir de los demonios inteligentes» presenta quiebras
y contradicciones que lo cuestionan. Por evitar la ladera que se desliza hacia la concepción de la moral como el
código de un gang moral universal, Cortina bloquea las posibilidades del que tal vez sea el único argumento moral
que podrían aceptar los demonios inteligentes.
Un demonio inteligente, convencido de que la descripción verdadera de la moral la iguala al código de honor del
más astuto y exitoso de los gangs, considerará que una ética universal como la que pretende Cortina es explicable:
quienes la abrazan y obedecen aseguran su pertenencia al gang y los beneficios que conlleva. Cortina simplemente
muestra que pertenece al gang moral con tal convicción que ha hipostasiado su código y es incapaz de apreciar o
cuestionar su verdadera naturaleza.
Cortina niega desde el principio toda capacidad moral a los demonios más inteligentes, aquellos que más
probablemente llegarían a formar el gang moral. Concede sólo capacidad moral a los miembros de lo que Muguerza
llama «una comunidad de ángeles»: la formada por quienes reconocen en cada ser humano un interlocutor válido y
sólo en tanto aceptan todas las consecuencias de ese reconocimiento. Sin duda que los ángeles son personas morales.
Pero hay que suponer que los demás también podrían serlo, porque el discurso de Cortina contenido en este libro
(como cualquier otro intento de ética aplicada) valdría tanto más cuanto mejor pudiera dirigirse, convincentemente,
a un pueblo de demonios.
S-ar putea să vă placă și
- Hasta en Un Pueblo de Demonios, Adela Cortina, OkDocument10 paginiHasta en Un Pueblo de Demonios, Adela Cortina, OkAlejandro Gonzalez SilvaÎncă nu există evaluări
- Reseña para Qué Sirve La ÉticaDocument6 paginiReseña para Qué Sirve La ÉticaRotBlauÎncă nu există evaluări
- Relación Entre La Ética y La Democracia Point ActualizadoDocument25 paginiRelación Entre La Ética y La Democracia Point Actualizadomartha leticia ortiz palaciosÎncă nu există evaluări
- 07 - Excursus - La Ética de Frente A Los Desafíos de La PosmodernidadDocument4 pagini07 - Excursus - La Ética de Frente A Los Desafíos de La PosmodernidadNico CerveÎncă nu există evaluări
- 1-Guía de Trabajo Número 3-2023 Christian Carvajal 80081Document5 pagini1-Guía de Trabajo Número 3-2023 Christian Carvajal 80081Christian Camilo Carvajal CastroÎncă nu există evaluări
- 1030 1746 1 PBDocument20 pagini1030 1746 1 PByeny Fernanda Martinez MorenoÎncă nu există evaluări
- Seccion14-CAMPS-La Justicia y Otras Virtudes PublicasDocument5 paginiSeccion14-CAMPS-La Justicia y Otras Virtudes PublicasCristian RüdigerÎncă nu există evaluări
- Ética Cristiana en EspañaDocument6 paginiÉtica Cristiana en EspañaFranklin AspetyÎncă nu există evaluări
- Ficha Analítica #1Document3 paginiFicha Analítica #1WOLFERINEÎncă nu există evaluări
- Guia de Trabajo Numero 3 Asignatura de eDocument4 paginiGuia de Trabajo Numero 3 Asignatura de eLuisa SilvaÎncă nu există evaluări
- Guia Estudio EticaDocument4 paginiGuia Estudio EticaSILVIAÎncă nu există evaluări
- Hoyos Vásquez, Guillermo Ética Comunicativa y Educación para La DemocraciaDocument4 paginiHoyos Vásquez, Guillermo Ética Comunicativa y Educación para La DemocraciaNallely Caballero100% (1)
- Etica y Deontologia 3 y 4 UES21Document24 paginiEtica y Deontologia 3 y 4 UES21NatitaGonzàlezDíaz100% (1)
- La Propuesta Inmanentista de Amartya Sen para La Justicia GlobalDocument14 paginiLa Propuesta Inmanentista de Amartya Sen para La Justicia GlobalonirismoableÎncă nu există evaluări
- Filosofía y teoría del derecho (versión ilustrada)De la EverandFilosofía y teoría del derecho (versión ilustrada)Încă nu există evaluări
- Adela CortinaDocument4 paginiAdela Cortinaplcm182Încă nu există evaluări
- Resumen de para Que Sirve La Ética Por Adela CortinaDocument2 paginiResumen de para Que Sirve La Ética Por Adela CortinaEngers Jose Sepulveda Rivas100% (1)
- Replica A La Crítica Comunitarista de Gerald A.Cohen A La Concepción Liberal PDFDocument20 paginiReplica A La Crítica Comunitarista de Gerald A.Cohen A La Concepción Liberal PDFbegajardo50% (2)
- El Proyecto Etico Juridico de La Modernidad-RevisadoDocument45 paginiEl Proyecto Etico Juridico de La Modernidad-RevisadoMich MaldonadoÎncă nu există evaluări
- Malla Curricular de EticaDocument20 paginiMalla Curricular de EticaMANUEL CONTRERASÎncă nu există evaluări
- Lectura 1 - Una Teoría de Los Derechos Humanos PDFDocument9 paginiLectura 1 - Una Teoría de Los Derechos Humanos PDFJEAMPIER cartajena escalanteÎncă nu există evaluări
- Ética Política y Ética Personal PDFDocument10 paginiÉtica Política y Ética Personal PDFYuritzi DártizÎncă nu există evaluări
- Tarea Semana 10Document4 paginiTarea Semana 10Daniel Madrid MuñozÎncă nu există evaluări
- Adela CortinaDocument4 paginiAdela CortinaanalyÎncă nu există evaluări
- ETICA Del Discurso InformeDocument16 paginiETICA Del Discurso InformejakewÎncă nu există evaluări
- Justicia global: los límites del constitucionalismoDe la EverandJusticia global: los límites del constitucionalismoEvaluare: 5 din 5 stele5/5 (1)
- Adela Cortina Etica Sin MoralDocument4 paginiAdela Cortina Etica Sin Moralfmorfin71% (7)
- La ética de la incertidumbre en las Ciencias SocialesDe la EverandLa ética de la incertidumbre en las Ciencias SocialesÎncă nu există evaluări
- Derechos Fundamentales ColectivosDocument10 paginiDerechos Fundamentales ColectivosRuth Fiorela NegronÎncă nu există evaluări
- Paradigmas de La ÉticaDocument16 paginiParadigmas de La ÉticaRoger Chaiña Ticona100% (1)
- Paradigmas de La ÉticaDocument15 paginiParadigmas de La ÉticaRoger Chaiña Ticona0% (1)
- A. Cortina - Ethica CordisDocument14 paginiA. Cortina - Ethica CordisMaría Paz BacigalupoÎncă nu există evaluări
- El síntoma comunitario: entre polis y mercadoDe la EverandEl síntoma comunitario: entre polis y mercadoÎncă nu există evaluări
- Una Teoría de Los Derechos HumanosDocument8 paginiUna Teoría de Los Derechos HumanosFrancisco CórdovaÎncă nu există evaluări
- 1 Fraternidad Conflicto y Realismo PoliticoDocument34 pagini1 Fraternidad Conflicto y Realismo PoliticoDavid Alcantara MirandaÎncă nu există evaluări
- El Concepto Kantiano de CiudadaníaDocument20 paginiEl Concepto Kantiano de CiudadaníaJosé LiraÎncă nu există evaluări
- La Primacia de La Democracia Frente A La Filosofia - Richard RortyDocument21 paginiLa Primacia de La Democracia Frente A La Filosofia - Richard RortyAldo HermenegildoÎncă nu există evaluări
- Mod 3 y 4 Etica WordDocument20 paginiMod 3 y 4 Etica WordBetiana ToledoÎncă nu există evaluări
- La Verdad de Una Teoria Critica de Los Deechos HumanosDocument65 paginiLa Verdad de Una Teoria Critica de Los Deechos HumanosAssessoriaÎncă nu există evaluări
- Ot PhillipdefiDocument16 paginiOt PhillipdefiRodolfo Alexander Miranda CruzÎncă nu există evaluări
- La Dignidad en Tiempos de Los Valores - Z Abel - Traducción Pablo LuceroDocument19 paginiLa Dignidad en Tiempos de Los Valores - Z Abel - Traducción Pablo LuceroGregorio UriburuÎncă nu există evaluări
- 2651-Texto Del Artículo-4819-1-10-20201006Document20 pagini2651-Texto Del Artículo-4819-1-10-20201006Isabel GuayaraÎncă nu există evaluări
- Aproximación Al Concepto de Justicia.Document32 paginiAproximación Al Concepto de Justicia.Oskar RaphaelÎncă nu există evaluări
- Comunitarismo - Daniel Bell (Artículo en Español)Document24 paginiComunitarismo - Daniel Bell (Artículo en Español)Pablo Carrión ARGÎncă nu există evaluări
- Etica Civica ArgumentacionDocument4 paginiEtica Civica ArgumentacionJessenia Marlene Mora VargasÎncă nu există evaluări
- Resumen Taller Construcción de La CiudadaníaDocument23 paginiResumen Taller Construcción de La CiudadaníaEstefania MontenegroÎncă nu există evaluări
- RESUMEN ETICA Y DEONTOLOGIA ViejoDocument11 paginiRESUMEN ETICA Y DEONTOLOGIA ViejovalentinaÎncă nu există evaluări
- Comentario de Texto Neuroetica y Neuropolitica Adela Cortina PDFDocument13 paginiComentario de Texto Neuroetica y Neuropolitica Adela Cortina PDFRJJR0989100% (1)
- Individuo, Identidad y NeutralidadDocument33 paginiIndividuo, Identidad y NeutralidadMiguel Aranda SausÎncă nu există evaluări
- Cortina-Panorama Ético ContemporáneoDocument6 paginiCortina-Panorama Ético ContemporáneoAldemar Francisco Trujillo GuerreroÎncă nu există evaluări
- Epistemologia Juridica ReseñaDocument22 paginiEpistemologia Juridica ReseñaLizbeth AquinoÎncă nu există evaluări
- Qué Es IdeologíaDocument6 paginiQué Es Ideologíapedro carranzaÎncă nu există evaluări
- Derechos HumanosDocument14 paginiDerechos Humanoszoroastro osÎncă nu există evaluări
- Justicia Como Equidad RawlsDocument6 paginiJusticia Como Equidad Rawlsfgo24100% (1)
- Anarquismo CapitalistaDocument6 paginiAnarquismo CapitalistaFernando Álvarez JuradoÎncă nu există evaluări
- La Ética Empresarial en El Contexto de Una Ética Cívica en Cortina, A. (1996) - Ética de La Empresa. Madrid - Trotta. Pp. 35-50Document3 paginiLa Ética Empresarial en El Contexto de Una Ética Cívica en Cortina, A. (1996) - Ética de La Empresa. Madrid - Trotta. Pp. 35-50MatíasAravena100% (1)
- Clase IntroductoriaDocument7 paginiClase IntroductoriaMagali ZyskaÎncă nu există evaluări
- Exposicion - Teorias Juridicas ModernasDocument26 paginiExposicion - Teorias Juridicas ModernasDanny TorresÎncă nu există evaluări
- Ricardo MaliandiDocument3 paginiRicardo Maliandinediam2Încă nu există evaluări
- Revolucion ConservadoraDocument8 paginiRevolucion Conservadoranediam2Încă nu există evaluări
- Representante de La Última EscolásticaDocument12 paginiRepresentante de La Última Escolásticanediam2Încă nu există evaluări
- Diapositivas Familia Ex GradoDocument198 paginiDiapositivas Familia Ex Gradonediam2Încă nu există evaluări
- Diapositivas BienesDocument348 paginiDiapositivas Bienesnediam2Încă nu există evaluări
- Pascal y LeibnizDocument10 paginiPascal y Leibniznediam2Încă nu există evaluări
- MÄGO DE OZ TabDocument9 paginiMÄGO DE OZ Tabnediam2Încă nu există evaluări
- Pensar PoliticoDocument32 paginiPensar Politiconediam2Încă nu există evaluări
- El Movimiento Okupa PDFDocument21 paginiEl Movimiento Okupa PDFLuis GrdoÎncă nu există evaluări
- Castañeda - NUEVAS TEORIAS ANTROPOLOGICASDocument10 paginiCastañeda - NUEVAS TEORIAS ANTROPOLOGICASWilmer HernandezÎncă nu există evaluări
- Organizador Visual Del Tema La Investigación CientíficaDocument1 paginăOrganizador Visual Del Tema La Investigación CientíficaMilan Cárdenas100% (1)
- Cuadro de Teorias FinalDocument6 paginiCuadro de Teorias FinalJANETH ALEXANDRA CORAL BOLAÑOSÎncă nu există evaluări
- Proyecto de Feria Cientifica 2Document8 paginiProyecto de Feria Cientifica 2Maria Dalila FleitasÎncă nu există evaluări
- Teorías Del Aprendizaje 1-2Document7 paginiTeorías Del Aprendizaje 1-2Marcelo Siarini100% (1)
- La Ciencia FicciónDocument5 paginiLa Ciencia FicciónmmartagavaldaÎncă nu există evaluări
- El Valor de La HistoriaDocument14 paginiEl Valor de La HistoriaFacundo Alvarez ConstantinÎncă nu există evaluări
- El Metodo CientíficoDocument3 paginiEl Metodo CientíficoAristoteles Socrates Moreno GoñeÎncă nu există evaluări
- ARCOS - Ponencia IV Congreso Latinoamericano de Teoría SocialDocument15 paginiARCOS - Ponencia IV Congreso Latinoamericano de Teoría SocialmarielaÎncă nu există evaluări
- Tras La Virtud - ResumenDocument12 paginiTras La Virtud - ResumenRubiTrue78% (9)
- FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS - Docx Clase 18-5Document15 paginiFUNDAMENTOS FILOSÓFICOS - Docx Clase 18-5Ale NovoaÎncă nu există evaluări
- Proyecto de Suelos PropioDocument41 paginiProyecto de Suelos PropioMayely AlcívarÎncă nu există evaluări
- Sociedades PrimitivasDocument2 paginiSociedades PrimitivasYliana GuzmanÎncă nu există evaluări
- 1 Traducido - En.esDocument88 pagini1 Traducido - En.esGabriela Gamboa SeguraÎncă nu există evaluări
- Cornejo, Virginia - LockeDocument1 paginăCornejo, Virginia - LockeVirginiaÎncă nu există evaluări
- Num8 Otono 2004Document238 paginiNum8 Otono 2004Israel AlvaradoÎncă nu există evaluări
- Ejemplos de Comentarios de Texto Historia de La MúsicaDocument19 paginiEjemplos de Comentarios de Texto Historia de La MúsicaInesgbm100% (1)
- Cuadro ComparativoDocument1 paginăCuadro ComparativoLa Ultima ParadaÎncă nu există evaluări
- Investigación y Proyecto de Arquitectura FORO 2 - Héctor Berio Alina Del Castillo PDFDocument255 paginiInvestigación y Proyecto de Arquitectura FORO 2 - Héctor Berio Alina Del Castillo PDFAgustin Paco CuencaÎncă nu există evaluări
- Orientaciones Actuales de La Psicología II - Programa 2022Document9 paginiOrientaciones Actuales de La Psicología II - Programa 2022María Isabel Elias CappaÎncă nu există evaluări
- Extension Universitaria OsinergminDocument107 paginiExtension Universitaria OsinergminLuis AuquillaÎncă nu există evaluări
- Nely Perez 9°Document12 paginiNely Perez 9°natha giraldoÎncă nu există evaluări
- Unidad 1 y 2Document99 paginiUnidad 1 y 2Roxana AlfonsoÎncă nu există evaluări
- Ficha de Observación-Actitudes y Comportamientos PDFDocument272 paginiFicha de Observación-Actitudes y Comportamientos PDFalanÎncă nu există evaluări
- El Concepto de Autonomía - Chokler-1Document5 paginiEl Concepto de Autonomía - Chokler-1yomar perezÎncă nu există evaluări
- Guía de Trabajo de Investigación Cualitativa LANDEO KARINADocument7 paginiGuía de Trabajo de Investigación Cualitativa LANDEO KARINAKarina Lisbeth LandeoÎncă nu există evaluări
- Utilización de Las EnciclopediasDocument4 paginiUtilización de Las EnciclopediasBob crapÎncă nu există evaluări
- Especificaciones de Introducción A Las Ciencias SocialesDocument25 paginiEspecificaciones de Introducción A Las Ciencias SocialesOmar RiosÎncă nu există evaluări
- Ensayos Sobre El TiempoDocument14 paginiEnsayos Sobre El TiempoLuna AvellanedaÎncă nu există evaluări