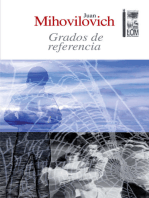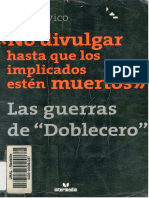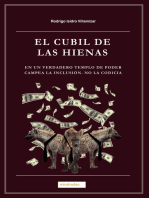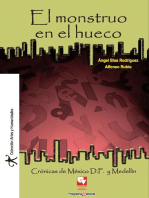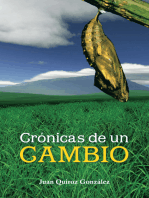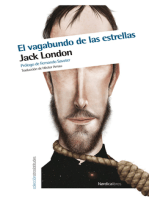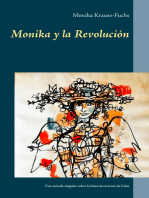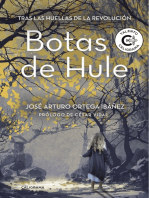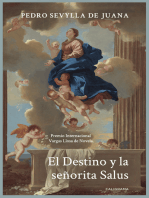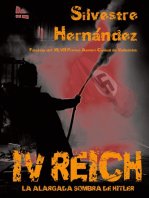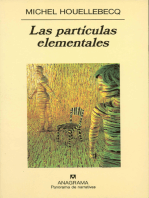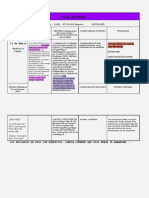Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Doblecero
Încărcat de
Melvin Alberto Archbold0 evaluări0% au considerat acest document util (0 voturi)
445 vizualizări10 paginiEste documento describe el viaje del autor para encontrarse con el comandante paramilitar Rodrigo Doblecero en San Roque, Colombia. Explica cómo siguió las instrucciones de Doblecero y pasó varios puestos de control militar, revelando un vínculo secreto entre ellos. Al llegar a San Roque, la patrulla militar revisó al autor y su vehículo de forma rutinaria, comunicando su conocimiento tácito de la presencia de Doblecero a través de su silencio compartido.
Descriere originală:
Drepturi de autor
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formate disponibile
PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentEste documento describe el viaje del autor para encontrarse con el comandante paramilitar Rodrigo Doblecero en San Roque, Colombia. Explica cómo siguió las instrucciones de Doblecero y pasó varios puestos de control militar, revelando un vínculo secreto entre ellos. Al llegar a San Roque, la patrulla militar revisó al autor y su vehículo de forma rutinaria, comunicando su conocimiento tácito de la presencia de Doblecero a través de su silencio compartido.
Drepturi de autor:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formate disponibile
Descărcați ca PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
0 evaluări0% au considerat acest document util (0 voturi)
445 vizualizări10 paginiDoblecero
Încărcat de
Melvin Alberto ArchboldEste documento describe el viaje del autor para encontrarse con el comandante paramilitar Rodrigo Doblecero en San Roque, Colombia. Explica cómo siguió las instrucciones de Doblecero y pasó varios puestos de control militar, revelando un vínculo secreto entre ellos. Al llegar a San Roque, la patrulla militar revisó al autor y su vehículo de forma rutinaria, comunicando su conocimiento tácito de la presencia de Doblecero a través de su silencio compartido.
Drepturi de autor:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formate disponibile
Descărcați ca PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
Sunteți pe pagina 1din 10
Prólogo
Mi encuentro con “Doblecero”
Mi celular sonó. Al otro lado de la línea, desde un lugar descono-
cido, un hombre con voz autoritaria me daba direcciones exactas
e instrucciones claras. El comandante Rodrigo Doblecero, el funda-
dor del sangriento grupo paramilitar Bloque Metro, había aceptado
que lo entrevistara. Anoté las instrucciones: “Domingo, 8:30, en
San Roque. Vaya hacia Puerto Berrío, pase Barbosa y vire a la dere-
cha después de Cisneros. Nos encontramos en la plaza principal, al
frente de la iglesia”. Era la llamada que había estado esperando.
Mi estancia en Colombia durante el verano de 2003 tocaba
a su fin. Los últimos tres meses viajé entre Medellín y el pueblo de
Granada, en el oriente antioqueño, registrando los testimonios de
las víctimas del desplazamiento forzado y escuchando sus historias
de horror. Los paramilitares y la guerrilla forzaron a millones de
ciudadanos –sobre todo mujeres y niños– a abandonar sus aldeas,
generando la peor crisis humanitaria del hemisferio occidental.
Estas personas fueron las primeras en proveerme de revela-
dores datos sobre el conflicto colombiano y sus complejas diná-
micas. Ilustraron con gran detalle cómo hombres armados los ha-
bían despojado de sus pertenencias y desarraigado de sus tierras.
Algunos, incluso, atestiguaron la matanza de sus seres queridos.
Así, antes de mi esperada reunión con Doblecero, ya sabía
de los paras y de los actos que a diario cometían, a través de las
historias de sus víctimas. Sentí su presencia en el silencio de aque-
llos a quienes intentaba entrevistar, en sus susurros y en el despla-
zamiento temporal, físico y emocional de sus propios barrios a di-
versos sitios en donde se podían sentir más seguros para compartir
sus historias. Era en la negación de su presencia a través del silencio
que la panóptica realidad de los paramilitares me fue revelada.
Apenas comenzaba mi trabajo de campo en Colombia y el
comandante Doblecero sería el primer paramilitar con el que me
encontraría frente a frente. Al amanecer, mientras Medellín aún
dormía, partí para San Roque acompañado de un amigo. En Niquía,
justo en las afueras de Medellín, pasamos sin problemas por un re-
tén del Ejército y enrumbamos hacia Puerto Berrío, pasando por
Barbosa y Cisneros. De allí, un camino escarpado y sin pavimentar
penetraba en un valle estrecho y verde, llevándonos a la altura de
una meseta. Dejaba el mundo tal y como lo conocía detrás de
mí; me disponía a penetrar una selva espesa, llena incertidumbres
y peligros, como Marlow, el marinero que en El Corazón de las
Tinieblas de Joseph Conrad, viaja hacia un inexplorado territorio
del África en busca de Kurtz, el jefe de una estación colonial.
8 “Estaba entrando en un mundo completamente descono-
Aldo Civico cido para mí. Las aguas, al ensancharse, fluían a través de
archipiélagos boscosos; extraviarse en aquel río era tan fá-
cil como perderse en un desierto; tratando de encontrar el
rumbo chocábamos todo el tiempo contra bancos de are-
na –llegué a tener la sensación de estar embrujado, lejos
de todas las cosas una vez conocidas… lejos de todo… tal
vez en otra existencia… Aquellas grandes extensiones se
abrían ante nosotros y volvían a cerrarse, como si la selva
hubiera puesto poco a poco un pie en el agua para cor-
tarnos la retirada en el momento del regreso. Penetramos
más y más en la espesura del corazón de las tinieblas.”
A un paso muy lento y zigzagueando por cerca de catorce kilóme-
tros, y no sin dificultad, alcanzamos una meseta después de casi
dos horas. En el horizonte podíamos ver el pueblo de San Roque.
En ese lugar comencé a entender cómo la geografía hostil había
forjado la vida y la imaginación de la gente en ciertas regiones de
Colombia, dificultándoles percibir a su país como una nación.
Durante el viaje procuré imaginar cómo sería mi cita con Doble-
cero y me preguntaba sobre su resultado. Para ese entonces no
sabía mucho sobre él, apenas que había sido oficial de las Fuerzas
Armadas colombianas, que al final de los años noventa había for-
mado el Bloque Metro, el cual sembró el terror en Medellín y en
Antioquia. Se enfrentaba en una lucha despiadada por Medellín con
el Bloque Cacique Nutibara, que a finales de 2001 expulsó al Bloque
Metro y subyugó la ciudad. Casi en San Roque encontramos otro
retén militar en las afueras del pueblo y una nueva preocupación
ocupó mis pensamientos: no sabía cómo justificar mis cuadernos, la
cámara fotográfica –y en última instancia– nuestra presencia en un
lugar no apto para turistas. “¿Qué debo decir? ¿Qué debo revelar de
mí y cuánto? ¿O debo inventar alguna historia? ¿Quizá debo decirles
que soy periodista? ¿Y sobre qué escribo?”
Decidí no revelar lo de mi encuentro con el comandante
–aunque su presencia en la región, estaba seguro, no era un secreto,
9
especialmente para los militares–. Mientras buscaba frenéticamente Las guerras
de “Doblecero”
una idea que me permitiera disfrazar mis propósitos, experimentaba
el poder que cada secreto implica, el silencio y la mentira que revela-
ba no sólo la presencia del comandante Rodrigo en los alrededores,
sino mi lazo invisible con él. Ahora, a través suyo, los soldados y yo
estábamos unidos por ese lazo también. La patrulla militar, integrada
por cuatro o cinco soldados, detuvo nuestro vehículo, que además
era el único que se acercaba al pueblo en muchas horas.
“Buen día. Bajen del coche. Sus documentos, por favor”. Un
soldado miró mi pasaporte italiano, me ordenó apoyar las manos
en el techo, con los brazos estirados y mientras que otro buscaba
en mis bolsillos, este requisaba mi cintura y mis piernas. Los demás
examinaron el vehículo con cuidado, mirando bajo los asientos, en
cada compartimiento, y el baúl. Los soldados ojearon mi cuaderno,
revisaron mi grabadora y mi cámara fotográfica, pero no se atrevie-
ron a hacer ninguna pregunta acerca de mi presencia en ese lugar
y a esa temprana hora de la mañana de un domingo. De hecho, no
había necesidad de ofrecer ninguna excusa para explicar lo que ya
todos sabíamos; el secreto público de la presencia del comandante
Rodrigo y sus hombres en San Roque, y de mi inminente encuentro
con él. En nuestro recíproco silencio –porque no intercambiamos
ninguna palabra a excepción de saludos y despedidas– revelamos
nuestro lazo en común con el comandante Rodrigo. El secreto, se-
gún cuenta Elías Canetti en su libro Masa y Poder, es la base del
poder, y Foucault agrega que el poder es tolerable solamente bajo
la condición de que enmascare una parte substancial de sí mismo. El
secreto pertenece así a los intestinos oscuros de una sociedad y sus
funciones, como un segundo mundo entre el mundo manifiesto, un
segundo cuerpo encajonado dentro del primero. Dondequiera que
haya poder, hay secreto, pero no es sólo el secreto el que sustenta
la base del poder, sino también el secreto público, como lo afirma el
antropólogo Michael Taussig de la Universidad de Columbia:
“¿Qué pasa si la verdad, más que un secreto, es un se-
10
Aldo Civico creto público, como es el caso del conocimiento social
más importante, saber lo que no hay que saber?... de he-
cho, ¿no son secretos compartidos las bases de nuestras
instituciones sociales, el lugar de trabajo, el mercado, la
familia, y el Estado? ¿No es este secreto público la más
interesante, la más poderosa, la más engañosa y ubicua
forma de conocimiento activo social? En comparación, lo
que nosotros llamamos doctrina, ideología, conciencia,
creencias, valores, e incluso, discurso, degenera en una
insignificancia sociológica y una banalidad filosófica: de
hecho es la función y la fuerza vital del secreto público
el mantener la frontera donde el secreto no es destruido
al ser expuesto, sino sujeto a una forma completamente
diferente de revelación que le hace justicia.”
En otras palabras, para Taussig el secreto público es el aceite que
permite que las ruedas de la sociedad den vuelta. Sin el secreto
público –un conocimiento compartido que se oculta activamente–
no habría ninguna sociedad, puesto que es el secreto público el que
liga las fuerzas sociales que están en conflicto. En Colombia hay un
lazo que ata al secreto público con el silencio, al secreto con la ver-
dad sobre la presencia de los paramilitares y sus alianzas. “El silencio
y el secreto –escribe Foucault– son un abrigo para el poder”.
Si el secreto público es el cemento de la sociedad, es decir,
la base del poder, entonces el silencio es el lazo que une al poder
y al secreto público con un conocimiento que no puede ser articu-
lado fácilmente. Es decir, en el silencio, y en el silenciar, se revela y
se consolida al mismo tiempo el poder del control, lo cual explica
la ya citada frase de Canetti.
Una vez nos despedimos de los soldados estacioné frente a
la iglesia, según lo acordado, y esperamos algunos minutos hasta
que tres hombres llegaron y rodearon el carro. Tras comprobar
mi identidad –y luego de una tensionante confusión en torno a mi
apellido– uno de los paramilitares, de veintitantos años, se montó
en el carro y con él a bordo abandonamos San Roque por un ca- 11
mino destapado y estrecho. Paramos frente a una casa humilde en Las guerras
de “Doblecero”
donde una mujer trapeaba el frente. Aunque parqueamos en su
propiedad sin pedir permiso no demostró ni impaciencia ni molestia
alguna; continuó su tarea como si no estuviéramos allí. Era una nor-
mal anormalidad. Gente a caballo pasaba por ahí, lanzando miradas
furtivas y curiosas. El secreto público me unía cada vez más con
Doblecero y los paramilitares.
Pasada una media hora al fin llegó el comandante Rodrigo
conduciendo una camioneta cuatro por cuatro, escoltado por dos
hombres y un perro. Todos vestían uniformes militares pero el
único que usaba gafas oscuras era el comandante por lo cual me
fue imposible mirarlo a los ojos. Estaban fuertemente armados
–cada uno llevaba un rifle con mira telescópica, así como un arma
al cinto–. Nos invitaron a que subiéramos a su camioneta y yo me
senté adelante, al lado de Rodrigo, quien puso su rifle al lado de
mi pierna izquierda y no podía dejar de notar cómo el metal frío
presionaba mi muslo. ¿“Cuántas veces ha estado en Colombia?”
me preguntó. “Esta es la cuarta vez. Casi me siento colombiano
a este punto,” le respondí bromeando. Con esto, el comandante
explotó en una risa que juzgué espontánea y abierta.
Tras recorrer otro camino destapado durante veinte minutos,
más o menos, llegamos a una cabaña abandonada desde la que
se divisaba un ancho y verde valle. Lo bello y acogedor del paisaje
contrastaba con las frías armas de la violencia y de la guerra. Nos
sentamos en un pórtico listos a comenzar nuestra conversación, se
quitó las gafas y reveló una mirada que era cualquier cosa, menos
cruel, fría, o mentirosa; era diferente a lo que estaba esperando. Sus
ojos grandes y oscuros me desconcertaban. Pensé en que no sería
difícil imaginarse a este comandante paramilitar en su rol de padre,
con una vida tranquila, con su esposa e hija, a las cuales sólo podía
visitar clandestinamente y no muy a menudo.
Doblecero tomó un bolígrafo y una hoja de papel en sus ma-
12 nos y bosquejó el mapa de Colombia. “Dibujemos algunas líneas
Aldo Civico aquí,” me dijo, y comenzó a dar una conferencia sobre la historia
de su país. Empezó con la guerra de los Mil Días y resumió los
acontecimientos políticos que llevaron a la Violencia y posterior
formación del Frente Nacional, en 1957. Yo encendí la grabadora.
Mi reunión con Doblecero sucedió en un momento crucial y
muy difícil para él y sus hombres. Hacían frente a una gran ofensiva
militar por parte de los que habían sido sus aliados, a saber, las
AUC, lideradas por Carlos Castaño, y el Ejército colombiano, el
cual –como lo dice el secreto público en Medellín– había estado
siempre de su lado, protegiendo y apoyando a su antiguo oficial.
La lucha interna comenzó cuando Doblecero se negó a cumplir la
orden impartida por Castaño de desmovilizarse e integrar la mesa
de negociación con el gobierno colombiano. El líder del Bloque
Metro había solicitado un foro separado al de la negociación,
pues él se rehusaba a sentarse con poderosos narcotraficantes,
como alias don Berna, jefe del grupo paramilitar Bloque Cacique
Nutibara, que ahora estaba tras Doblecero y sus hombres.
Las dos facciones rivales llevaban luchando desde mayo por
el área donde justamente se desarrollaba nuestra entrevista, a fina-
les de agosto de 2003, y ya habían provocado el desplazamiento
de 600 campesinos. El Bloque Metro estaba perdiendo el territorio
que había dominando por más de siete años, y solamente man-
tenían algunos municipios bajo su control. Así mismo, para este
momento, 500 de sus hombres ya habían desertado para unirse
a su rival. Doblecero estaba perdiendo la guerra. Para finales de
septiembre su grupo ya estaba aniquilado y él había huido para
refugiarse en cercanías del Rodadero, en el área de Santa Marta.
Reasumimos el contacto por correo electrónico en marzo
de 2004. Sobre la lucha entre los paramilitares me escribió:
“Después de que hablamos la última vez se sucedieron
una serie de hechos, después de los cuales, nuestras es-
tructuras militares prácticamente han desaparecido. Eso
es algo bien interesante desde el punto de vista político, 13
Las guerras
puesto que para nosotros ha quedado demostrado que de “Doblecero”
para enfrentar una agresión conjunta de los ejércitos de
los narcos y del gobierno nacional, habría que recurrir al
narcotráfico como método de financiación y al terrorismo
como metodología de lucha. Ambos no van de acuerdo
con nuestras concepciones ideológicas sobre la crisis de la
sociedad colombiana y sobre el rol que deberíamos jugar
nosotros en ella como parte de la solución y no como par-
te de su prolongación. Debido a este balance que hicimos
y que decidimos no recurrir ni a lo uno ni a lo otro, hemos
sufrido una derrota, en el aspecto militar, y hemos preser-
vado nuestra ideología y nuestras estructuras políticas”.
Le propuse escribir la historia de su vida y durante tres meses el
líder del Bloque Metro compartió su testimonio conmigo. Sus co-
rreos eran sólo ocasionalmente largos y frecuentes. Nuestra con-
versación continuó hasta unos pocos días antes de ser asesinado en
una calle del Rodadero, el 27 de mayo de 2004. Tenía 39 años.
El testimonio de Doblecero es único debido al papel que
desempeñó durante los años en que el paramilitarismo amplió su
dominio en Colombia. Oficial retirado del Ejército, educado por
jesuitas, había sido consejero militar de los hermanos Castaño y
hombre de confianza de algunos sectores de la elite antioqueña.
Una noche, durante una reunión con algunos amigos en
Medellín, compartí con ellos mi trabajo con Doblecero. Un abo-
gado de Medellín se encontraba allí escuchando con atención.
Cuando terminé mi historia se levantó y me felicitó por haber co-
nocido a Doblecero. Me aseguró que el líder paramilitar había sido
un patriota auténtico que sacrificó su vida por el país. Él no era
como los otros líderes paramilitares ligados al narcotráfico, quienes
minaron el proyecto de las autodefensas –aseguró el abogado–.
Lo comparó con los miembros del Congreso que se encontraban
tras las rejas, acusados de ser cómplices del paramilitarismo. Él los
14 conocía personalmente y podía garantizar que todos eran verda-
Aldo Civico
deros patriotas que hicieron tratos con los grupos de autodefensas
solamente en beneficio de la nación. No le cabía en la cabeza que
hubieran hecho efectivas tales detenciones, las cuales considera-
ba profundamente injustas. Nunca, como esa noche en Medellín
–mientras escuchaba a ese abogado–, pude sentir y tocar la pasión
y la fuerte motivación que por décadas alimentó la alianza tenebro-
sa entre las escuadrillas de la muerte y ciertas élites colombianas.
Todo en nombre, no de la muerte y del terror, sino de la vida; de
una vida mejor. Tales emociones e intereses han prolongado y pro-
fundizado la guerra, sumándose a la espiral de muerte y de horror
que sume al país en la oscuridad.
En sus conversaciones conmigo Doblecero nunca reconoció
que detrás de sus ideas y de sus intenciones, las cuales comunicaba
con palabras nobles y enmascaraba con valores honorables, había
una vida inaceptable de violencia y de muerte. Cuanto más le pre-
guntaba sobre su experiencia y sobre sus motivos, más luchaba por
justificar y darle sentido a las elecciones que había tomado durante
su vida. Intentaba quizá convencerse, al igual que el abogado de
Medellín, de que su vida había tenido un significado y un propósito.
Que todo lo sucedido con su vida había sido por el bienestar de
Colombia, que definió siempre como un país “hermoso”.
Un día, repentinamente, me preguntó: ¿“Usted qué piensa
de todo esto? ¿Cuál es el interés de su trabajo? Quisiera saber más
sobre su trabajo. Para mí, hasta ahora, hablar con usted ha sido útil
y una forma de autoanálisis”.
Quizá todavía estoy en el proceso de encontrar una res-
puesta integral y satisfactoria a las preguntas de Doblecero, que
me atormentaron durante un tiempo. A lo largo de mis años de
trabajo de campo en Colombia como antropólogo, mientras re-
cogía los testimonios de víctimas y de paramilitares, muchas veces
me vino a la mente la historia de Gilles de Rais, un psicópata que
aterrorizó a la Francia del siglo xv. Este asesino abusó sexualmen- 15
Las guerras
te, torturó y asesinó a centenares de niños franceses; primero de “Doblecero”
los secuestraba, escondiéndolos en uno de sus muchos castillos,
los encerraba en una sala de tortura y de muerte y luego los
estrangulaba mientras que se estimulaba sexualmente. El acto fi-
nal –como sucedió a menudo con los paramilitares– consistía en
picar los cadáveres. El filósofo francés George Bataille ofrece una
descripción eficaz de De Rais:
“Imaginemos un reino del terror casi silencioso, el cual no
para de crecer, y por el miedo a las represalias los padres
de las víctimas vacilan para hablar. La angustia es la de un
mundo feudal sobre el cual se imponen las sombras de
grandes fortalezas… En la presencia de los castillos de
cuentos de hadas de Gilles de Rais, los cuales eventual-
mente la gente llamará los castillos de Barba Azul, tene-
mos la obligación de recordar las matanzas de estos niños,
presididas no por hadas hechiceras sino por un hombre
sediento de sangre”.
Bataille presenta los horrores de De Rais sin la más mínima ver-
güenza, invitando al lector a no alejarse de la violencia. Esa actitud,
de no negar la violencia, iluminó mi trabajo sobre los paramilitares
en Colombia. No puedo cerrar los ojos frente a la violencia y con-
siderarla sólo como algo aberrante y ajeno al medio en el cual los
actores armados siguen multiplicándose como locos. Aún cuando
resulte perturbador, el ensayo de Bataille es una invitación a asu-
mir el crimen y la perversión, al igual que la muerte, como partes
integrantes de la humanidad, así como un llamado a rechazar la
tentación de excluirlos. Este punto necesita ser reconocido si un
día queremos proponer una alternativa a la violencia.
Bataille destaca que la violencia transgrede la integridad del
cuerpo, el orden de las cosas, y cualquier límite. Sugiere que De
Rais no puede ser entendido sin considerar las fuerzas más grandes
que están en juego y que se encontraron en De Rais, y que este
16 no pudo controlar: “Sus crímenes se originaron desde el inmenso
Aldo Civico desorden que lo descomponía, que lo descomponía, y lo desarticu-
laba”. En la búsqueda de solucionar mi curiosidad académica sobre
la violencia de los paramilitares, necesito rescatar para el análisis y
la investigación mi propia experiencia, el sentirme fragmentado y
abrumado por esta; necesito incorporarla en mi raciocinio filosófi-
co sobre la vida y sus dinámicas.
El universo –escribió un poeta estadounidense–, no esta
constituido por átomos sino por historias, y esta es la historia de
un hombre que terminó enmarañado por una vorágine de terror
y muerte. La vida de Doblecero es un reflejo no solamente de la
guerra sucia de Colombia, sino del pensamiento “purgante” que
ha inspirado y justificado tanta violencia. Ojalá esta historia, esta
parte de un universo que compartimos, sirva para comprender y
para encontrar alguna salida.
Aldo Civico, septiembre de 2009
S-ar putea să vă placă și
- No Divulgar Hasta Que Los Implicados Esten Muertos Las Guerras de Doblecero 1nbsped 9789587099591 CompressDocument280 paginiNo Divulgar Hasta Que Los Implicados Esten Muertos Las Guerras de Doblecero 1nbsped 9789587099591 CompressJuan Sebastian OrregoÎncă nu există evaluări
- Robert E. HowardDocument51 paginiRobert E. HowardViento de EneroÎncă nu există evaluări
- La Crónica - Una Escritura A La Intemperie - Rosana ReguilloDocument8 paginiLa Crónica - Una Escritura A La Intemperie - Rosana ReguilloAnonymous 0NkffTBLÎncă nu există evaluări
- Narración de la vida de Frederick Douglass, un esclavo americano (Escrita por él mismo)De la EverandNarración de la vida de Frederick Douglass, un esclavo americano (Escrita por él mismo)Încă nu există evaluări
- Tucho: La "Operacion México" o lo irrevocable de la pasiónDe la EverandTucho: La "Operacion México" o lo irrevocable de la pasiónÎncă nu există evaluări
- El cultivo de la mente: Un ensayo histórico-crítico sobre la cultura psicológicaDe la EverandEl cultivo de la mente: Un ensayo histórico-crítico sobre la cultura psicológicaÎncă nu există evaluări
- El secreto de la laberíntica soledad: Huellas de la identidad social en la obra del joven García MárquezDe la EverandEl secreto de la laberíntica soledad: Huellas de la identidad social en la obra del joven García MárquezÎncă nu există evaluări
- El monstruo en el hueco: Cartas de México DF y MedellínDe la EverandEl monstruo en el hueco: Cartas de México DF y MedellínÎncă nu există evaluări
- Cuadernillo de Preguntas Saber-11-Lectura-Critica-6-11Document6 paginiCuadernillo de Preguntas Saber-11-Lectura-Critica-6-11G BuitragoÎncă nu există evaluări
- Análisis de TextosDocument9 paginiAnálisis de TextosDenisse paola Linares vargasÎncă nu există evaluări
- IKER JIMENEZ - Enigmas Sin ResolverDocument183 paginiIKER JIMENEZ - Enigmas Sin Resolveredicioneshalbrane100% (1)
- Estampas de Liliput: Bosquejos para una sociología de MéxicoDe la EverandEstampas de Liliput: Bosquejos para una sociología de MéxicoEvaluare: 5 din 5 stele5/5 (1)
- Monika y la Revolución: Una mirada singular sobre la historia reciente de CubaDe la EverandMonika y la Revolución: Una mirada singular sobre la historia reciente de CubaÎncă nu există evaluări
- Lectura CríticaDocument13 paginiLectura CríticaBladimir Alexei Andrade RodríguezÎncă nu există evaluări
- La Estrategia de ChochuecaDocument51 paginiLa Estrategia de ChochuecaGabriel FuenzalidaÎncă nu există evaluări
- Examen Final - 2Document26 paginiExamen Final - 2Nieto IsraelÎncă nu există evaluări
- Cisne Yo Fui Espia de FrancoDocument410 paginiCisne Yo Fui Espia de FrancoFrank KenotekaguenÎncă nu există evaluări
- Ciudad Crónica 2Document157 paginiCiudad Crónica 2Ramírez C GiussepeÎncă nu există evaluări
- Botas de Hule: Tras las huellas de la revoluciónDe la EverandBotas de Hule: Tras las huellas de la revoluciónÎncă nu există evaluări
- Iker Jimenez - Enigmas Sin ResolverDocument183 paginiIker Jimenez - Enigmas Sin ResolverCarlos Alberto Poblete CruzÎncă nu există evaluări
- Extracto, Comentarios Al NaucratoDocument18 paginiExtracto, Comentarios Al Naucratoaz.clasesÎncă nu există evaluări
- Las partículas elementalesDe la EverandLas partículas elementalesEncarna CastejónEvaluare: 3.5 din 5 stele3.5/5 (1475)
- Del 11 Al 13 127dd68Document56 paginiDel 11 Al 13 127dd68Juan Carlos Maguiña RiosÎncă nu există evaluări
- Greenblatt Maravillosas Posesiones IntroducciónDocument24 paginiGreenblatt Maravillosas Posesiones IntroducciónFernando Maturana100% (1)
- El gran rescate: Desflorando al viento (3a. Edición)De la EverandEl gran rescate: Desflorando al viento (3a. Edición)Încă nu există evaluări
- La resaca de la memoria: Herencias de la dictaduraDe la EverandLa resaca de la memoria: Herencias de la dictaduraÎncă nu există evaluări
- VoucherDocument1 paginăVoucherLorena Rodriguez0% (1)
- Barcelona Tiendas de Lenceria SexyDocument2 paginiBarcelona Tiendas de Lenceria Sexymagnificentapoc26Încă nu există evaluări
- TIA PORTAL V16 InstalacionDocument41 paginiTIA PORTAL V16 InstalacionSamael Ross Quispe AguilarÎncă nu există evaluări
- Revista JuridicaDocument10 paginiRevista JuridicaVladimir Murillo SalinasÎncă nu există evaluări
- Presentación MASCDocument12 paginiPresentación MASCACastishoÎncă nu există evaluări
- Acta de Conciliación HacerDocument3 paginiActa de Conciliación HacerAngela RubioÎncă nu există evaluări
- ITEM 03 - Mapa de Procesos R3Document8 paginiITEM 03 - Mapa de Procesos R3alberto huayhuaÎncă nu există evaluări
- Modelo Demanda de Filiacion y Peticion de HerenciaDocument3 paginiModelo Demanda de Filiacion y Peticion de HerenciaAnonymous hzaLKOH100% (1)
- La Politica AgrariaDocument2 paginiLa Politica AgrariaDANISZEREPÎncă nu există evaluări
- Erika Camila Reyes Cadena - 100001 - 312Document7 paginiErika Camila Reyes Cadena - 100001 - 312Erika ReyesÎncă nu există evaluări
- Formulario de Asiento Extemporáneo de PartidasDocument1 paginăFormulario de Asiento Extemporáneo de PartidasFredy OrozcoÎncă nu există evaluări
- Aceptación y Renuncia de La HerenciaDocument3 paginiAceptación y Renuncia de La HerenciaEzequiel RelatoÎncă nu există evaluări
- Semana 3333333cabezasDocument5 paginiSemana 3333333cabezasRuth M fuentesÎncă nu există evaluări
- CRIMINOLOGIADocument342 paginiCRIMINOLOGIAbefremden80% (5)
- TC 01283-2020-HCDocument10 paginiTC 01283-2020-HCRedaccion La Ley - PerúÎncă nu există evaluări
- Culpa PatronalDocument36 paginiCulpa PatronalChristian MartinezÎncă nu există evaluări
- Formulario Registro Horas ProyectosDocument27 paginiFormulario Registro Horas ProyectosGustavoMendozaÎncă nu există evaluări
- Listado de 71 Asesinatos en San Juan 2016 (Por Sector) Hasta 6-20-2016 10:15pmDocument10 paginiListado de 71 Asesinatos en San Juan 2016 (Por Sector) Hasta 6-20-2016 10:15pmBarricada_azul1Încă nu există evaluări
- Aspectos Político de BrasilDocument12 paginiAspectos Político de BrasilDani AlejandraÎncă nu există evaluări
- Querella Nuevo Codigo Procesal PenalDocument10 paginiQuerella Nuevo Codigo Procesal PenalCamelia DezvillÎncă nu există evaluări
- Los Soldados Del Beagle 1978Document31 paginiLos Soldados Del Beagle 1978CristiánAlvarezDeLaFuenteÎncă nu există evaluări
- El Procedimiento Oral Nuevo Modelo para México - José Luis Pecina-FreeLibros PDFDocument10 paginiEl Procedimiento Oral Nuevo Modelo para México - José Luis Pecina-FreeLibros PDFGutierrez Martinez AlfredoÎncă nu există evaluări
- BASCDocument22 paginiBASCJosé Luis GÎncă nu există evaluări
- Formato PQRSFDocument2 paginiFormato PQRSFFaber SuarezÎncă nu există evaluări
- Liquidación Unidad de Aprendizaje N°3Document33 paginiLiquidación Unidad de Aprendizaje N°3MIRIAN KORALIA SUCACAHUA MACHACAÎncă nu există evaluări
- Ficha Histórica 15 de Abril 1817.Document2 paginiFicha Histórica 15 de Abril 1817.Rossio Avril Mamani SorucoÎncă nu există evaluări
- Cuadro Comparativo de Teorias Sobre El DelitoDocument2 paginiCuadro Comparativo de Teorias Sobre El DelitoAndres Lu Carrasco0% (1)
- Sentencia Nulidad Laudo ArbitralDocument37 paginiSentencia Nulidad Laudo ArbitralErika JuradoÎncă nu există evaluări
- Listas CalificaiconesDocument14 paginiListas CalificaiconesRute Road TripÎncă nu există evaluări
- Proyecto EmprenDocument3 paginiProyecto EmprenMARIO ANTONIO VARGAS MORENOÎncă nu există evaluări